Lo anterior dio paso a una campaña frenética de la prensa burguesa sobre la supuesta derrota del “socialismo” en el país andino, así como de un retorno a los ideales capitalistas encarnados por los candidatos vencedores. La Nación de Argentina, por ejemplo, tituló la portada de la edición del lunes (18) de la siguiente forma: “Bolivia puso fin a 20 años de socialismo…”. En el caso de DW de Alemania y la cadena continental Euronews, calificaron el resultado como de un categórico giro a la derecha.
Discordamos de estos análisis unilaterales e interesados. En primer lugar, porque nunca hubo socialismo en Bolivia; se trató de una variante de reformismo que surgió como subproducto del ciclo de rebeliones populares que recorrió Latinoamérica a inicios del siglo. Asimismo, tampoco se produjo un giro abrupto a la derecha y, por el contrario, todo apunta hacia una transición al centro, a diferencia de lo que sucedió en otros países de la región (como Argentina con el triunfo de Milei en 2023).
Un giro al centro con fragmentación política
Antes de pasar al análisis cualitativo, veamos cuales fueron los resultados y las conclusiones objetivas que arrojó la primera vuelta de las elecciones. Aclaramos que elaboramos esta sección con resultados preliminares, por lo que el conteo final podría variar ligeramente. Asimismo, nos disculpamos de antemano por la cantidad de datos que presentaremos a continuación, pero tratándose de elecciones es necesario desmenuzarlos para hacer una lectura lo más objetiva posible.
El primer lugar fue para Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano), quien obtuvo el 32.15% de los votos emitidos, seguido por Jorge “Tuto” Quiroga (Alianza Libre) con el 26,64% y por Samuel Doria Medina (Alianza Unidad Nacional) con el 19.88%.
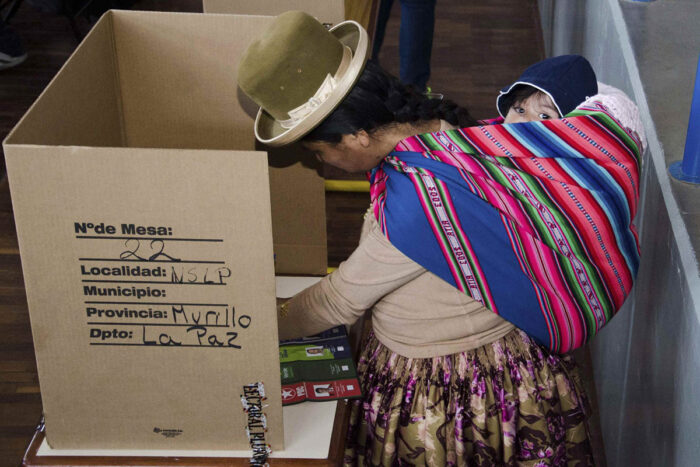
El cuarto lugar le correspondió al ex masista Andrónico Rodríguez (Alianza Popular), quien obtuvo un 8,45% de los sufragios. Seguidamente, se ubicó Manfred Reyes Villa (APB Súmate) con el 6,62%. En cuanto al candidato del MAS, Eduardo del Castillo, fue castigado por la impopularidad del gobierno de Luis Arce y, por tal motivo, apenas obtuvo un 3,19%.
Con base a estos resultados, el Senado y el Congreso tendrán una composición muy heterogénea, reflejo de la fragmentación política que atraviesa el país (ver cuadro). Por primera vez en veinte años, el MAS no contará con representación en el Senado y, en el caso del Congreso, quedó reducido a la mínima existencia.
| DISTRIBUCIÓN DE SENADORES Y DIPUTACIONES | ||
| PARTIDO | SENADORES ELECTOS | DIPUTADOS ELECTOS |
| PDC | 15 | 46 |
| ALIANZA LIBRE | 12 | 36 |
| ALIANZA UNIDAD | 8 | 25 |
| AP | 0 | 6 |
| APB SÚMATE | 1 | 2 |
| MAS | 0 | 1 |
Por otra parte, los votos nulos representaron el 19,50% de los sufragios emitidos, un aumento vertiginoso con relación al 4% de 2020. Esto se debió al llamado a votar nulo que realizó el ex presidente Evo Morales, una táctica para hacer valer su peso político luego de que fuera inhabilitado como candidato por la justicia electoral del país.
Visto lo anterior, podemos anotar cuatro conclusiones objetivas:
- El balotaje del 19 de octubre será disputado por Rodrigo Paz Pereira y “Tuto” Quiroga. El claro vencedor en la primera vuelta es un candidato de centro, lo cual tomamos como parámetro para concluir que la votación no expresó un giro a la derecha, como afirman algunos sectores de la prensa burguesa. Es una caracterización abierta, la cual podría variar en caso de que Quiroga sea el vencedor final, lo que hasta ahora parece ser el escenario menos probable. En todo caso, es un hecho que el desplome del MAS no vino acompañado del surgimiento de una figura al estilo de Milei o Bolsonaro.
- Las elecciones marcaron el fin de veinte años de hegemonía del MAS, partido que atraviesa una profunda crisis que lo dejó por fuera del balotaje por primera vez desde finales de los años noventa.
- El desplome del MAS no debe interpretarse mecánicamente como una crisis de los movimientos sociales que representaba. Por el contrario, hay indicios de que la base social del partido sigue compacta; esto es lo que explica que Evo Morales se transformara en protagonista de las elecciones con su campaña por el voto nulo.
- La composición del Senado y el Congreso denota una tendencia hacia la fragmentación política (algo lógico, pues se derrumbó el partido hegemónico). Este dato augura dificultades de gobernabilidad para el gobierno, particularmente en medio de una crisis económica aguda y la enorme tradición de lucha de los sectores explotados y oprimidos en Bolivia.
Paz y Quiroga: perfiles y programa
Ahora veamos quiénes son y qué proponen los dos candidatos que disputarán el balotaje.
Comencemos por analizar el caso de Rodrigo Paz (PDC), vencedor de la primera vuelta de las elecciones. Aunque cuenta con una larga trayectoria política como diputado, concejal y alcalde de la ciudad de Tarija, fue visto como una figura novedosa para liderar el recambio de gobierno, dado que nunca fue ministro ni presidente.
Su programa tiene como eje reformar el Estado, mediante lo que denomina la “agenda 50/50”, la cual consiste en redistribuir el poder, desconcentrar el Estado y cerrar empresas públicas deficitarias.

Por otra parte, cautivó a parte del electorado con su propuesta de “capitalismo popular” o “platita para todos”, formulaciones ingeniosas para referirse a medidas básicas como desarrollar un programa de créditos accesibles, instaurar facilidades tributarias para formalizar las actividades económicas y eliminar barreras a la importación de productos que no se produzcan en el país.
Asimismo, optó por no polarizar la campaña contra el legado histórico del MAS, con lo cual pudo acercarse a los movimientos sociales que apoyaron los gobiernos de Evo Morales. Una táctica inteligente, considerando que los pueblos originarios conquistaron representación política y acceso a los espacios públicos bajo las gestiones del MAS (por ejemplo, el Estado ahora es plurinacional), luego de siglos de opresión colonial y segregación étnica bajo la república.
De hecho, los analistas coinciden en señalar que gran parte de la base electoral de Evo se dividió entre quienes siguieron el llamado de su caudillo para votar nulo y quienes optaron por apoyar a Paz, al cual percibieron como una transición suave del MAS hacia el centro. Morales mismo corroboró esta versión, pues en una entrevista a La Nación aseguró que la fórmula Paz-Lara “nos quitó a nosotros un mínimo del 10% a la consigna de anular el voto”.
Esto último nos da paso para referirnos a la figura del “Capitán Lara”, el candidato a vicepresidente que acompaña a Paz Pereira. Este ex policía fue dado de baja luego de que denunciara varios casos de corrupción en la institución, una situación que lo obligó a vender ropa usada para sobrevivir, aunque poco después con sus denuncias de corrupción policial ganó notoriedad en las redes sociales.
Lo anterior le permitió conectar con sectores de la clase media y los sectores populares, que lo vieron como una persona humilde y emprendedora. Este apoyo fue explícito en un acto de campaña que realizaron hace pocos días en El Alto, otrora bastión de Morales, donde una masa de campesinos vitoreó al ex policía, la cual se refieren como el “hermano Lara”.
“Es muy importante resaltar que en las 20 provincias (de La Paz) ha sido ganador el hermano Lara, bajo esa manifestación, como departamentales, haciendo caso siempre a las bases, vamos a respetar y vamos a hacer que se respete a esos candidatos”, declaró Fidel García, un dirigente campesino de La Paz.
En el caso de “Tuto” Quiroga, maneja un perfil abiertamente neoliberal y de gestor público, el cual complementa con un posicionamiento más agresivo contra las gestiones de Morales y los gobiernos de “izquierda” latinoamericana. Su programa repite al dedillo las fórmulas de austeridad que son bien conocidas en la región, como eliminar el subsidio a los combustibles para “sincerar los precios” de la nafta, pedir un préstamo al FMI para acabar con el déficit fiscal, recortar el gasto público y cerrar empresas estatales. También, es un defensor del extractivismo y propone construir un “triángulo sudamericano” con Chile y Argentina, para explota el litio
Por si esto no bastara, comenzó su carrera política bajo el padrinazgo del ex dictador Hugo Banzer (1971-1978), a quien acompañó como vicepresidente cuando se postuló a la presidencia en su etapa “democrática”. Tras salir victoriosos de dicha elección, Quiroga se convirtió en presidente interino (2001-2002), luego de que Banzer renunciara a la presidencia un año antes de terminar su mandato debido a un cáncer.
Debido a este historial, es considerado un militante de la derecha dura y, de acuerdo a Pablo Stefanoni, tuvo un papel importante como estratega del golpe de Estado que derrocó a Morales en 2019.
Por otra parte, expresa algunas críticas al presidente Donald Trump, debido a sus medidas proteccionistas con los aranceles; además, se decanta por el multilateralismo y abogaría por firmar acuerdos comerciales con la Unión Europea y los países de Asia.
La derrota del MAS y sus implicaciones políticas
Como señalamos al inicio, el MAS fue el partido hegemónico en Bolivia durante las últimas dos décadas. Esta correlación de fuerzas fue un subproducto del ciclo de rebeliones populares que sacudió al país andino a inicios del siglo XXI.
A continuación, haremos un breve repaso por el proceso que generó el ascenso del MAS y, posteriormente, analizaremos las causas que mediaron en su debacle electoral.
Las rebeliones populares y el ascenso del MAS
En el bienio 1999-2000 se desarrolló la “guerra del agua”, la cual estalló luego de que el gobierno de Hugo Banzer (el ex dictador y luego presidente, del cual Quiroga fue vicepresidente) intentara privatizar el servicio del agua en Cochabamba. Debido a la concesión en favor de una transnacional estadounidense (Bechtel – Aguas del Tunari), la tarifa del líquido vital aumentó un 300% y, en una medida inaudita, se prohibió a la población la recolección de agua de lluvia.
Esto dio paso al estallido de una rebelión popular entre diciembre de 1999 y abril del 2000, donde la población enfrentó a las fuerzas represivas del Estado y, a pesar de una gran cantidad de muertos y heridos (el nombre de “guerra” no fue en balde), se saldó con una enorme victoria popular a partir de la unidad de los campesinos-indígenas, sindicatos, obreros y sectores populares en general.

Así, comenzó a configurarse una nueva correlación de fuerzas más favorable para los sectores explotados y oprimidos. Posteriormente, en 2003, estalló la “guerra del gas” y la rebelión de octubre. Se originó en la decisión del gobierno de Sánchez de Losada de exportar el gas a los Estados Unidos por medio de los puertos chilenos, una medida que no reportaba beneficios económicos para el país.
Las movilizaciones comenzaron desde setiembre, pero en octubre se transformaron en una enorme huelga general. Fueron jornadas de lucha de clases muy intensas, con cortes de rutas y fuertes enfrentamientos con la policía, los cuales provocaron la muerte de 60 personas y más de 400 heridos. A pesar de la brutal represión, la lucha logró una victoria categórica y forzó la renuncia del gobierno de Lozada.
El Octubre boliviano derrotó la avanzada neoliberal del Consenso de Washington. En contraposición, los sindicatos y organizaciones campesinas plasmaron sus reivindicaciones en la “Agenda de Octubre”. Entre sus exigencias estaba la nacionalización de los hidrocarburos y la realización de una Asamblea Constituyente.
De este proceso de luchó surgió la figura de Evo Morales como referente del MAS, que, a su vez, era la representación política de los movimientos sociales del país. Esto es importante tenerlo presente, porque nos sirve para ilustrar algo que expusimos previamente, a saber, que el MAS no es (o fue, porque está en estado crítico) un partido en el sentido ordinario del término. En realidad, fue la representación parlamentaria de un movimiento con raíces sociales más profundas.
Por este motivo, insistimos, es un error confundir la crisis electoral del MAS con sus bases sociales, las cuales poseen otros espacios de organización y socialización política (por ejemplo, las comunidades de los pueblos originarios).
Volviendo con Evo, logró la victoria en las elecciones de 2005, en las cuales resultó electo como presidente del país con un 54% de los votos. Fue una victoria impactante, pues significó el ascenso al poder de un representante de los pueblos originarios, históricamente oprimidos por la sociedad burguesa y blanca boliviana.
En adelante, Morales lideró un gobierno “reformista con reformas” (diferente a la experiencia asistencialista de Lula en Brasil, por ejemplo), pero que nunca cuestionó el orden capitalista ni el papel subalterno de Bolivia como un exportador de materias primas.
Se enfocó en renegociar la “renta de los hidrocarburos” con el imperialismo, procurando obtener un porcentaje mayor para el Estado y redistribuirlo a través de reformas sociales. Progresivo con relación al neoliberalismo, pero distante de ser anticapitalista.
Para no dejar dudas al respecto, recordemos que Álvaro García Linera, el vicepresidente que acompañó a Morales en todos sus mandatos (2006-2019), fue el ideólogo del “capitalismo andino-amazónico”, con el cual dotó de un “armado” político-teórico al gobierno del MAS, aunque posteriormente fue considerado como una variante del “socialismo del siglo XXI”, término que popularizó el gobierno nacionalista burgués de Chávez en Venezuela.
La crisis del modelo y la debacle parlamentaria del MAS
El gran perdedor de la elección fue el MAS, que, a lo largo de las últimas dos décadas, dominó el poder ejecutivo y el legislativo. Ahora, por el contrario, pasó a ser una fuerza minoritaria y casi desaparece del parlamento. Los datos son contundentes. Mientras en 2020 eligió 96 representantes entre diputados y senadores, en esta ocasión tan solo consiguió un escaño en el Congreso.
Esta debacle electoral se explica por dos motivos principales. La primera es el pronunciado deterioro de la crisis económica (que recuerda los primeros años del siglo) y el consecuente desaparecimiento del llamado “milagro boliviano”. Así fue como se denominó al período de bonanza que experimentó el país andino durante las administraciones de Evo Morales (2006-2019), cuando la pobreza moderada bajó del 60% al 36%, mientras que la pobreza extrema pasó del 38% al 11%.

Estos avances sociales se financiaron con el aumento de los precios de los commodities, una tendencia que se revirtió a lo largo de la última década y, por ende, terminó desangrando las arcas estatales. Según el economista Julio Linares, entre 2006 y 2024, los ingresos del Estado crecieron 3,5 veces, pero lo egresos se incrementaron siete veces.
Esto desnudó la falta de viabilidad del “capitalismo andino-amazónico” de García Linera, cuya fórmula de “éxito” consistió en una política reformista de redistribución del ingreso durante el boom de las commodities, pero que no atacó las bases de la propiedad privada capitalista ni impulsó reformas estructurales radicales. Por ello, todavía Bolivia es una economía poco industrializada y altamente dependiente del modelo exportador de materias primas, por lo cual es muy voluble a los vaivenes del mercado mundial (ver Bolivia: declive económico y fractura política…).
Lo anterior dio paso a los graves problemas económicos que aquejan al país andino en la actualidad. Por ejemplo, desde 2023 cayeron abruptamente las reservas de dólares, las cuales pasaron del récord histórico de 15.122 millones registrado en 2014 hasta los 2.807 millones de dólares en el primer semestre de este año, según los datos brindados por el Banco Central de Bolivia (BCB).
Asimismo, a lo largo del último año se agudizó la escasez de combustibles, que, mayoritariamente, es importado y subsidiado por el Estado. Este esquema es imposible de sostener por la falta de divisas extranjeras. En 2024, por ejemplo, el Estado desembolsó 3.349 millones de dólares para comprar el 90% del diesel y el 56% de la nafta necesaria para cubrir la demanda nacional. Además, para este año, el gobierno pretendía invertir 56 millones de dólares por semana en este rubro.
Por último, pero no menos importante, la inflación provocó un aumento del precio de los alimentos, un rubro muy sensible para los sectores trabajadores de la población que, históricamente, fueron la base electoral del MAS. Entre enero y julio del presente, por ejemplo, la inflación acumulada fue del 16,92%, superando ampliamente la proyección anual del 7,5% que tenía prevista el gobierno.
En vista de estos, el mismísimo ex vicepresidente García Linera (que ahora es profundamente crítico de Morales y de la gestión de Luis Arce, al cual califica de un mediocre), declaró en una entrevista a Clarín en la semana previa a las elecciones que “se va a perder por la crisis económica. Aquí hay que hacer un día de fila para tener gasolina o en el mercado vas a ver caras molestas porque los productos básicos, arroz, azúcar, leche, carne de pollo, que es lo que consumimos aquí porque es más barata que la carne de res, se han duplicado en los últimos seis meses. El boliviano promedio gasta el 45% de su salario para alimentos básicos”
La segunda razón que explica la crisis del MAS, es la lucha fratricida al interior del partido. Stefanoni, en la nota que citamos previamente, se refiere a esta pelea como “un verdadero proceso de autodestrucción”
Para estas elecciones su base quedó divida por la prolongada y ácida pugna entre Evo Morales, su líder histórico, y Luis Arce, el actual e impopular presidente.

Ninguno de ellos concurrió a las elecciones. En el caso de Morales, fue inhabilitado de postularse como candidato por la justicia electoral y, además, fue declarado culpable por un supuesto caso de abuso sexual de menores.
En vista de esto, llamó al voto nulo en las elecciones, el cual pasó del 4% de 2020 al 19% en esta ocasión. Un resultado nada despreciable, pues le sirve a Morales para cuantificar el apoyo social que ostenta y demostrar que aún tiene músculo político, lo cual lo convierte en un actor político que no se puede ignorar.
Actualmente, se encuentra refugiado en la localidad cocalera de El Chapare, donde está protegido por su base social. El gobierno de Arce decidió no ordenar su detención ni enviar a la policía para evitar un posible estallido social. ¿Lo irá hacer el próximo gobierno?
Con relación a Arce, renunció a su candidatura a sabiendas del rechazo popular hacia su gobierno. Declaró su apoyo a Eduardo del Castillo que, pese a concurrir a las elecciones con la sigla del MAS, al final de cuentas obtuvo un magro resultado en comparación con el performance histórico de la sigla. Este resultado no sorprendió a nadie, pues Castillo es una figura poco carismática que no tiene ninguna relación con la base campesina que históricamente apoyó al MAS.
Aunado a esta pugna, se sumó la salida del partido de una de sus más jóvenes y prominentes figuras, Andrónico Rodríguez, un ex referente del MAS que fue electo senador en 2020 y, durante mucho tiempo, fue muy cercano a Morales, pero el líder histórico lo trató de “traidor” cuando decidió postularse a la presidencia contra su consentimiento.
En suma, la base electoral del MAS se fragmentó en tres sectores. El mayoritario, fue el voto nulo que convocó Morales (19%), seguido por el 8,2% de Rodríguez (Alianza Popular) y el 3,16% de Eduardo del Castillo (MAS).
Esta diáspora electoral desnuda la crisis del partido, la cual parece irreversible. Para García Linera se trata del fin de un ciclo político en Bolivia, mientras que Evo Morales sostiene que la “sigla del MAS está muerta” y advierte que ahora “lo que viene es el frente de movimiento político ´Evo Pueblo`”.
De nuestra parte, preferimos no confundir el destino del MAS con el del movimiento de masas boliviano. Las elecciones demostraron que la base social que impulsó este partido al poder aún existe y representa casi una tercera parte del electorado.
Un dato a tomar en cuenta en un país con una rica tradición de lucha de clases, donde los estallidos sociales son comunes. Para muestra un botón: la movilización del pueblo boliviano derrotó el golpe militar de 2019 y, mientras escribimos este artículo, la ex “presidenta” golpista Jeanine Añez purga una condena de diez años en la cárcel de Miraflores en La Paz (algunas historias tienen finales felices).
Por todo lo antes expuesto, reiteramos que la elección en Bolivia expresó una transición suave del MAS hacia el centro del espectro político.
Aún falta por definirse quien ocupará la presidencia en el balotaje, pero Rodrigo Paz parte como el gran favorito. Va ser un gobierno con muchas dificultades de gobernabilidad, debido a la fragmentación política, la crisis económica y la oposición que pueda tener en las calles en caso de que pretenda revertir algunas de las conquistas obtenidas por el pueblo boliviano en los años anteriores.




