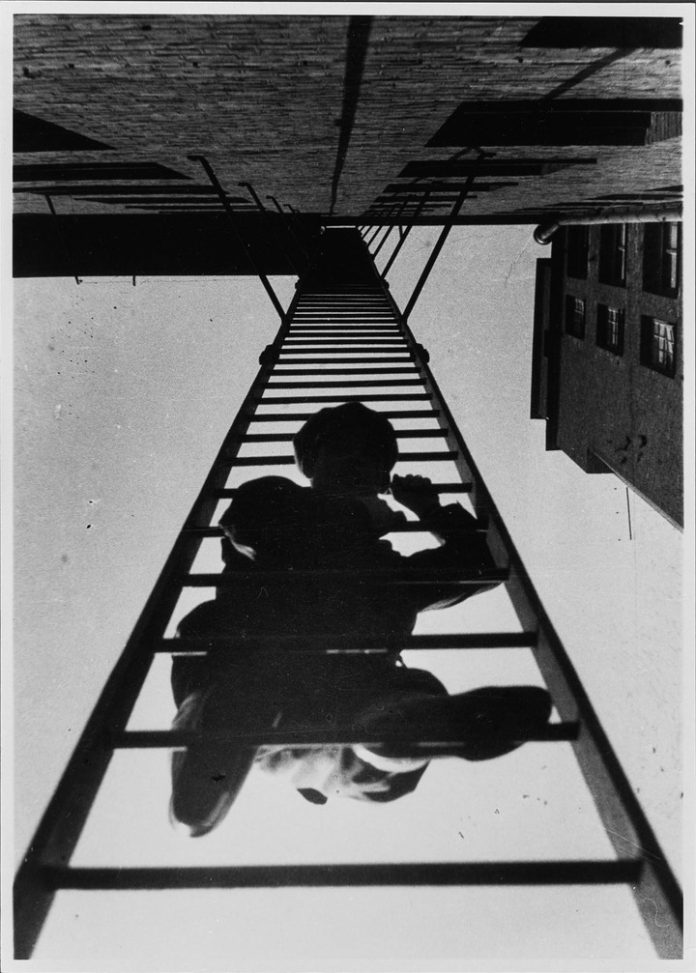“(…) consideramos que los procedimientos burocráticos de racionalización de la producción, que no tienen en cuenta ni las capacidades físicas ni las capacidades y calificaciones de los obreros, ni el estado de las herramientas y maquinarias en las fábricas y usinas, procedimientos aplicados por los directores de las fábricas ultra burocráticos y que reanudan, para aumentar la disciplina del trabajo, los métodos antiguos rechazados por la Revolución de octubre, tienden a separar a la clase obrera del partido y del poder soviético y amenazan con conducir al fracaso la edificación socialista misma” (Rakovsky, citado por Ramiro Manini en “Economía y política en la transición al socialismo”, izquierda web)
Edición de este artículo: Patricia López
En lo que sigue damos continuidad a la segunda parte de nuestra última nota a propósito de los reguladores de la economía de la transición socialista, “Los reguladores de la economía de transición, parte 1”. Seguir leyendo: El debate sobre la economía planificada
1- Una Oposición carente de síntesis
Es significativo que Trotsky se delimitara tempranamente del enfoque insuficientemente dialéctico de Preobrajensky acerca de las leyes de la economía transitoria en sus “Notas sobre cuestiones económicas” (1926). Aunque realizó esto en un apunte de estudio para sí mismo, el texto es de gran valor y adelanta en gran medida su concepción sobre la economía transitoria. Un abordaje que aparece más desarrollado en su folleto “La economía soviética en peligro”, 1932, que siempre consideramos de gran valor para la apreciación de la economía transitoria, al menos para economías de “doble sector” (urbana y rural).
Es probable que Trotsky no haya publicado su apunte de 1926 para evitar introducir confusión en las filas de la Oposición, o, quizás, porque era un texto para aclararse sus ideas acerca de una temática en pleno desarrollo, y a la cual Preobrajensky había aportado recientemente una obra sistemática con opus magnum, La nueva economía, del mismo año.
Hay quienes señalan que estas notas tenían como objetivo central rebatir el abordaje oportunista de Bujarin, pero este es un análisis desencaminado.[1] En lo que tenía que ver con la crítica a la política económica –oportunista– defendida por Bujarin, Trotsky compartía los puntos de vista de Preobrajensky. Pero los problemas comenzaban cuando se trataba del abordaje, por así decirlo, “positivo” que Preobrajensky realizaba en su obra acerca de las leyes de la economía transitoria, análisis hacia el cual Trotsky manifestaba importantes reparos, advertencias que se hicieron evidentes cuando la crisis de la Oposición de Izquierda ante el giro estalinista de 1928/9 (una crisis de desarme político y desmoralización).
El texto de Preobrajensky señalaba que en la Rusia soviética de la NEP –años 20– existían dos “reguladores” económicos en competencia: la llamada “ley de acumulación primitiva socialista” y la ley del valor. Afirmaba que la ley de acumulación se hacía valer sobre la ley del mercado “con la regularidad de una ley objetiva”, necesariamente a expensas de la acumulación pequeño-burguesa, economía, esta última, todavía de bases capitalistas (mercantil-capitalistas). En una sociedad atrasada como la Rusia de la época, marcada por agudos desarrollos desiguales y para colmo aislada, y que había pasado por dos tremendas guerras sucesivas (la PGM y la guerra civil), no había alternativa a que el sector de la economía estatizada acumulara a expensas del sector privado de la economía.
Hasta cierto punto, el razonamiento preobrajenskiano era el “único correcto”, afirmará Trotsky. Preobrajensky enfrentaba al argumento de Bujarin –una versión oportunista de la NEP– de que el desarrollo económico de la URSS pasaba por alentar la acumulación campesina; que esta era la única manera de “no romper la alianza obrero-campesina” (smychka) que daba sustento a la dictadura proletaria (la de Bujarin era una suerte de orientación campesinista internacional, atento al hecho contemporáneo del traslado de la revolución a Oriente).
Afirmaba, a la vez, que la única ley económica existente en Rusia era la ley del valor; que la planificación no era una ley sino un simple “principio”. Su punto de vista era incorrecto. Si bien la planificación era, efectivamente, más un principio que una ley con todas las letras (una ley basada en elementos de objetivización per se), basar la acumulación socialista –primitiva o socialista, lo mismo da acá– en la ley del valor tout court en vez de romperla, significaba una acumulación en manos de la burguesía y la pequeño-burguesía agraria y urbana, y no del sector estatizado de la economía. Esta orientación unilateral fue la causa de que el dúo Stalin-Bujarin se chocara contra pared cuando la crisis agraria desatada ni bien terminado el XV Congreso del partido (diciembre 1927).
Párrafo aparte, las cosas fueron una dramática comedia de enredos, porque si bien Stalin-Bujarin chocaron con una crisis agraria que no previeron, al mismo tiempo el giro a ultra izquierda de Stalin, no previsto por la Oposición de Izquierda, desarmó a esta última y la llevó a su mayor crisis en su existencia. Los puntos ciegos economicistas de la Oposición, la falta de síntesis en su seno que enseguida veremos, lo novedoso de las circunstancias, etc., dieron lugar a lo paradójico de unos desarrollos en los que terminó imponiéndose el aparato.
Durante los años 1924 y 1925 las cosas parecían marchar bien. La economía devastada por las guerras restauraba su funcionamiento “normal” haciendo intervenir el mercado como mediación entre el campo y la ciudad y recuperándose la utilización del capital instalado al nivel de 1914 (año de inicio de la Primera Guerra Mundial). De todas maneras, una importante discusión comenzaba a abrirse paso: ¿cómo hacer para lograr una reproducción ampliada del capital fijo del sector estatizado de la economía (es decir, de la industria)? ¿De dónde obtener los fondos de acumulación?
Uno de los puntos ciegos de la discusión es que no podía ser solamente económica: estaba sobredeterminada por la política, la lucha de clases internacional.[2] Así las cosas, el debate económico no podía dejar de ser concomitante con la polémica estratégico-política: la concepción de la construcción del “socialismo en un solo país” (Stalin) versus la perspectiva de la revolución internacional (la revolución permanente de Trotsky), dos concepciones que se enfrentaban en la orientación de la III Internacional y el Estado soviético (Lenin no ayudó mucho en este sentido, porque su pasaje a las posiciones permanentistas en 1917 había sido básicamente “empírico”).[3]
El oficialismo burocrático sostenía la lógica de la construcción del “socialismo en un solo país” (una lógica que sintonizaba mejor con el sentido común que los “delirios” de una “revolución permanente”)[4]. Es decir, el abordaje de las relaciones internacionales del Estado soviético como relaciones entre Estados, así como el enriquecimiento agrario-campesino a expensas de la clase obrera urbana y rural.
Si el bando burocrático estaba marcado por un ciego empirismo (tanto Stalin como Zinoviev eran una suerte de empiristas, mientras que Kamenev era un doctrinario y Bujarin carecía de abordaje dialéctico, como le había espetado Lenin en su Testamento), lo cierto es que la Oposición de Izquierda no terminó de hacer síntesis en el plano teórico-estratégico. Sus teóricos de mayor envergadura, Trotsky y Rakovsky por un lado, Preobrajensky y Radek por el otro, tenían fuertes matices entre sí aunque compartían la preocupación por el vaciamiento democrático del partido y los soviets (los cuatro habían apoyado la “Declaración de los 46”).
Trotsky tuvo que maniobrar en oportunidad de esta declaración de octubre de 1923, porque estaba en la máxima dirección del partido y no daba que firmara una declaración contra la misma… “Jugó las cartas” de manera algo confusa, lo que no dejó de ser aprovechado por Stalin (el centrismo de Trotsky se basaba en cierta medida en que Lenin aún no había fallecido y todo el mundo esperaba que se recuperara y “arreglara” las cosas).
Sin embargo, Trotsky finalmente salió abiertamente en la Pravda con sus posiciones respecto del “Nuevo Curso” antiburocrático que supuestamente se inauguraba en el partido: “La degeneración de la «vieja guardia» ha sido apreciada en la historia más de una vez: los líderes y los partidos de la Segunda Internacional. Sabemos que Wilhelm Liebknecht, Bebel, Singer, Víctor Adler, Kautsky, Bernstein, Lafargue, Guesde, y otros, fueron los discípulos directos e inmediatos de Marx y Engels. Sabemos, sin embargo, que todos estos líderes –algunos en parte, otros completamente– degeneraron en oportunistas (…) Nosotros, esto es, la «vieja guardia», debemos afirmar que nuestra generación, la cual naturalmente juega un rol de liderazgo en el partido, no tiene una auto-garantía (self-sufficient guarantee) en contra de un gradual e imperceptible debilitamiento del espíritu proletario y revolucionario (…) La juventud –el verdadero barómetro del partido– es la que reacciona más profundamente contra la burocracia del partido (…) La juventud debe capturar las fórmulas revolucionarias by storm (…)” (Trotsky citado críticamente por Stalin en “The discussion”, 15/12/1923).
En realidad, Trotsky y Rakovsky tenían una enorme unidad de criterios acerca de la teoría de la revolución permanente; el caso es que Preobrajensky nunca la hizo suya. Esto se aprecia en el intercambio de cartas entre Trotsky y Preobrajensky a propósito de la segunda Revolución China: Preobrajensky defendía un abordaje de revolución por etapas que se solapaba con el de la burocracia ascendente. Ya entre Trotsky y Rakovsky se aprecia un matiz en el abordaje teórico de la burocracia, pero esto no daba lugar a diferencias políticas (en todo, puede ser que de tempo y de “distanciamiento crítico” respecto de la lucha antiburocrática; Rakovsky le sugería que “estudiara algo de fondo que le permitiera repensar todo nuevamente”).
Cuando Rakovsky señalaba la radical novedad de un decaimiento de la clase obrera en las condiciones de ser la clase en el poder, evidentemente daba en un clavo difícil de resolver, más aún ¡con una burocracia que llegaba al extremo de impulsar la “alcoholización” de esta misma clase obrera! (Las “perlas” que se hallan en la investigación, en la relectura minuciosa incluso de textos clásicos o muy conocidos como la Plataforma de la Oposición Conjunta, nunca debe ser desestimada.)[5]
La circunstancia dramática fue que el abordaje esencialmente economicista y nacional de Preobrajensky, además de una concepción del marxismo marcada por la Segunda Internacional, lo hizo presa fácil del giro a ultraizquierda del estalinismo.[6] En realidad, y como vimos en la nota anterior “Los reguladores de la economía de la transición, parte 1”, la Oposición entera cayó en la trampa economicista. Esto se puede apreciar en las “Contra-Tesis” para el XV Congreso del partido bolchevique, que, si tienen algunos agudos señalamientos políticos, son demasiado escasos para configurar una plataforma que “protegiera” a la oposición de los zigzags burocráticos.
2- Preobrajensky y la trampa economicista
“El Comité Central de julio 1928 anuló las requisiciones y aumentó el precio de las libraciones agrícolas al Estado, pero Stalin anunció igualmente, y con una franqueza inhabitual, una nueva política (…) La URSS, afirmó él, se debe industrializar, pero no puede ni va a imitar a los países capitalistas donde la industrialización se realizó, en lo esencial, mediante el pillaje de los países extranjeros, de las colonias o de los países vencidos, o por inversiones extranjeras, todos medios interdictos para la URSS. «¿Qué nos queda entonces? Nos queda una sola cosa: desarrollar la industria, industrializar el país sobre la base de la acumulación interior (…) ¿Cuáles son las bases de esta acumulación interior? (…) Hay dos: primeramente la clase obrera (…) seguidamente el campesinado» que deben, dijo él, pagar su «tributo», aunque sea imposible sacar demasiado de una clase obrera reducida (seis millones de individuos empleados en ese momento), y que representaba la base social del régimen [¡aunque en los años 30 una clase obrera multiplicada por la colectivización agraria forzosa y una igualmente forzosa urbanización-ruralización de las ciudades, ampliaron la base social obrera a ser explotada!]” (Broué, 2001: 333)
Algunas citas del economista soviético nos alcanzan –por ahora– para marcar esta falta de síntesis en la Oposición. En Preobrajensky, a diferencia de Trotsky, las “leyes de desarrollo de las viejas formas [el mercado] se transforman entonces en simple leyes de resistencia a la nueva forma [la planificación]”. “[Se trata del] análisis de un sistema económico en el que actúan por lo menos dos leyes fundamentales” (“La ley fundamental de la acumulación socialista primitiva”, 1924).
En Trotsky, nos apresuramos a señalarlo aunque lo veremos inmediatamente, su enfoque tiene más matices: la planificación es el regulador dominante pero, asimismo, se corrobora por intermedio del mercado y no exclusivamente en competencia con él. Y no sólo esto: el “todo de la economía” se coloca bajo el escrutinio de la democracia soviética.
Es decir, su abordaje establece una combinación de reguladores comandados desde la planificación económica (y la industrialización), lo que no es, exactamente, una lógica de exclusión de uno por otro (estamos ante una lógica de dominación de la planificación sobre el mercado pero no de exclusión; de lenta asimilación del campesinado medio y pobre).[7]
Por lo demás, a su modo de ver los reguladores de la economía planificada son tres y no solo dos: el plan, el mercado y la democracia obrera. Preobrajensky acertaba cuando afirmaba que la nacionalización de la gran industria constituía “el primer acto de la acumulación socialista”. Agregaba, con agudeza, que con “el simple acto de la socialización [estatización], no se hace más que modificar el sistema de propiedad de los medios de producción”: “se adapta el sistema de propiedad a los futuros pasos que han de darse para la reconstrucción socialista de toda la economía”.
El texto que estamos citando data de 1924 (todavía no nos abocamos a La nueva economía, 1926), pleno período de la NEP. En él, Preobrajensky ya expresaba su preocupación acerca de las fuentes de la acumulación del sector estatizado de la economía; una preocupación común a toda la Oposición de Izquierda, en relación al rumbo oportunista de fortalecimiento de los elementos burgueses del campo y la ciudad que expresaba inicialmente la fracción Stalin-Kamenev-Zinoviev y a continuación Stalin-Bujarin en detrimento de la industrialización.
Dicha fuente de acumulación Preobrajensky la encontraba en los sectores de pequeños propietarios de la economía, lo cual, grosso modo, era el único abordaje correcto, afirmará Trotsky en sus notas.
Sin embargo, incluso siendo correcto el “trazo grueso” de este abordaje, su enfoque acarreaba graves puntos ciegos que son los que abordará Trotsky, ya lo veremos: a) Preobrajensky hablaba de la “pequeña propiedad” en general pero no diferenciaba las distintas formas de propiedad en el campo (es significativo que no la emprendiera de manera resuelta contra los grandes propietarios agrarios, los kulaks); b) tampoco arremetía impositivamente contra los grandes y pequeños propietarios capitalistas que seguían explotando de manera directa a los obreros urbanos y rurales, con la errónea idea de que significaría cobrarles impuestos a los trabajadores cuando es obvio que los impuestos devengarían de la ganancia empresaria a expensas de estos; c) hacía la equivocada afirmación de que los pequeños propietarios rurales debían ser “más explotados bajo las formas de la acumulación primitiva socialista que bajo la capitalista”, un abordaje unilateral que dejaba abierto el flanco al ataque del oportunismo campesinista bujarinista. (El marxista británico Tony Cliff criticó esta aporía de la economía de doble sector urbano/rural. Afirmaba con cierta lógica que si se quiere impulsar las bases materiales de la socialización agraria, los flujos de valor deberían ir en sentido inverso, ayudando a la industrialización del campo.)[8]; d) defendía la devaluación de la moneda, la inflación, como método de acumulación primitiva legítimo, todo lo opuesto a lo que subrayará Trotsky, que en los años 30 insistiría una y otra vez en la necesidad de control del rublo, la férrea estabilidad del signo monetario para evitar la superexplotación de la clase obrera y en bien de la racionalidad del plan (¡sin precios estables no se puede racionalizar ninguna economía!).[9]
Como se aprecia en esta simple e inicial enumeración, el enfoque de Preobrajensky padecía de enormes problemas, muchos de los cuales sirvieron para la racionalización estalinista y el “arrebatamiento” del programa económico de la Oposición por parte de la fracción estalinista: “En enero de 1928 (…) Stalin denuncia un complot de los kulaks (…) Un «complot» mítico sin ningún fundamento: los campesinos acomodados no hicieron más que estoquear un trigo muy mal pago por el poder” (Jean-Jaques Marie, 2001: 327/8). Esta denuncia ocurriría a escasos días de terminado el XV Congreso del partido y de la expulsión del partido de la Oposición de Izquierda (el 6 de enero de 1928), aunque debido justamente a esto sobrevendrían, primeramente, una serie de idas y venidas de Stalin en su ataque al campesinado.[10]
Preobrajensky subrayaba correctamente que “la forma socialista de economía” sólo podía difundirse internacionalmente “exportando” la revolución proletaria (es decir, de manera política). En este marco, y dado precisamente el aislamiento económico de la revolución, el problema de la acumulación socialista quedaba planteado; es el centro de la problemática en su abordaje. Debido a la escasez de medios en la que se hallaba la revolución (el atraso propiamente dicho de la Rusia zarista, la herencia de destrucciones de la guerra mundial y la guerra civil, etc.), insiste una y otra vez en que “la ley fundamental de la economía soviética, que atraviesa en la actualidad esta fase, es precisamente la ley de la acumulación primitiva o preliminar socialista. A esta ley se subordinan todos los procesos económicos fundamentales en la esfera estatal. Esta ley, además, modifica y en parte elimina las leyes del valor y todas las leyes de la economía mercantil y mercantil-capitalista, en la medida en que se manifiesten o puedan manifestarse en nuestro sistema económico”.
El elemento fuerte de verdad que contiene este enfoque es que, frente a Bujarin, este último cometía el error –horror– de afirmar que la economía transitoria debía basarse en la ley del valor (sic). Obviamente que sobre la base de la ley del valor tout court, y deducido lógicamente de ello el derrumbe del proteccionismo socialista en relación al mercado mundial, el sector que acumula es inevitablemente el sector capitalista o pequeño-burgués de la economía (nacional e internacional), más competitivo valor por valor, y no el sector estatizado, que necesita para avanzar romper con las equivalencias de la ley del valor.
Y sin embargo, su enfoque no dejaba de ser esquemático y sirvió sin quererlo –por pura ceguera teórica y metodológica– a la racionalización estalinista de los años 30. Acá se advierte su esquematismo; el economista soviético parecía perder de vista que el mercado no solo subsiste durante un largo período en la economía transitoria, sino que es necesario hasta cierto punto para racionalizarla: establece el vínculo entre la producción y los consumidores.
Asimismo, perdía de vista que la planificación y la acumulación socialista (primitiva o no, lo mismo da en este aspecto) es más un principio que una ley con L mayúscula: carece de los automatismos de un modo de producción establecido.
A esto se le sumaba un tercer error metodológico: pretendía que bajo la dictadura proletaria, la esfera económica se podía aislar del todo social tal cual ocurre en el capitalismo, cosa que es equivocada. Con este enfoque positivista, la democracia soviética o socialista salía totalmente del cuadro del análisis y solamente se añadía como un elemento externo y no como parte íntima del mecanismo económico de la economía transitoria. Preobrajensky acarreaba todos los “puntos ciegos” de los economistas marxistas, imposibles de ser achacados a Marx, que nunca pensó la economía de esta manera “aislada” del todo social. (Recordamos reflexiones metodológicas de Daniel Bensaïd a este respecto en La discordance des temps. Essais sur les crises, les clases, l’histoire: “Desapareció así el Libro específico sobre el Estado. Lo estatal y lo jurídico no fueron sin embargo eliminados de El capital. Contrariamente a las lecturas que distinguen la infraestructura y la estructura, como si la producción tenait lieu de fondation et la reproducción de toit, cada esfuerzo constituye una totalidad provisoria. Lo social y lo político intervienen en la abstracción aparente del Libro 1. La determinación del valor de la fuerza de trabajo por el tiempo de trabajo socialmente necesario y su reproducción, reenvían en efecto a «un elemento moral e histórico», al tumulto de las relaciones de fuerzas (…)”, 1995: 19.)[11]
En el caso de Preobrajensky, se trata de un abordaje de reguladores económicos supuestamente “puros” de la economía transitoria que pierde de vista que dichos reguladores son económico-políticos: híbridos categoriales. Aunque cite profusamente a Marx, al colocar una cita de éste sobre los mecanismos extraeconómicos de la acumulación primitiva, pierde de vista un señalamiento metodológico de fundamental importancia: “Marx se refería en estos términos a la función del Estado y, en particular, a la función de la coerción estatal en el período de la acumulación primitiva: «(…) estos métodos se basan en la más avasalladora de las fuerzas (…) utilizan el poder del Estado (…) para fomentar artificialmente el proceso de transformación del modo de producción feudal en modo de producción capitalista y acortar los intervalos. La fuerza es la matrona de toda sociedad vieja grávida de una sociedad nueva. Es en sí una potencia económica” (Preobrajensky citando a Marx, El capital, tomo 1).
Bien resulta que, entonces, siendo que la economía transitoria no es un modo de producción acabado sino una formación económico-social viva, en pleno desarrollo, es lógico que combinara elementos económicos y políticos y que no pudiera ser aislado el elemento económico del resto del “organismo social” (tal cual acabamos de ver en la cita de Bensaïd respecto de El capital). Y resulta ser que Trotsky, a diferencia de la apresurada afirmación de H.H. Ticktin en sentido contrario, reflexionó profundamente sobre la compleja problemática de la economía transitoria llegando a una síntesis dialéctica de las cuestiones muy superior a la del economista soviético.
3- Trotsky y la dialéctica de la transición
El apunte de Trotsky que marca un punto de quiebre con la visión de Preobrajensky posee un título complejo, analítico: “Notas sobre cuestiones económicas. La ley de acumulación socialista, el principio de planificación, la tasa de industrialización y la falta de principios” (2/05/1926).
Un texto que, a nuestro modo de ver, es una verdadera joyita teórico-política para el abordaje de la economía de transición, y que adelanta muchos de los asuntos de principios acerca de ésta por parte del gran revolucionario ruso.
En su punto [1], el más denso e importante de toda las Notas, señala: “El análisis de nuestra economía desde el punto de vista de la interacción (tanto en sus conflictos como en sus armonías) entre la ley del valor y la ley de la acumulación socialista es, en principio, un enfoque extremadamente provechoso; más precisamente, el único correcto. Dicho análisis debe comenzar dentro del marco de la cerrada economía soviética. Pero ahora hay un peligro creciente de que este enfoque metodológico sea convertido en una perspectiva económica acabada que prevea el «desarrollo del socialismo en un solo país». Hay motivos para esperar, y temer, que los seguidores de esta filosofía, que se han basado hasta ahora en una cita mal entendida de Lenin, van a tratar de adaptar el análisis de Preobrajensky, convirtiendo un enfoque metodológico en una generalización para un proceso casi autónomo. Es esencial, a toda costa, detener esta clase de plagio y falsificación. La interacción entre la ley del valor y la ley de la acumulación socialista debe ser puesta en el contexto de la economía mundial. Entonces quedará claro que la ley del valor que opera dentro del marco limitado de la NEP está complementada por la creciente presión externa de la ley del valor que domina el mercado mundial y que se está volviendo cada vez más fuerte”.
La cita anterior es el primero de los ocho puntos de esta nota, extremadamente concentrada en definiciones teóricas respecto de los reguladores de la economía de transición. Tal es su densidad que creemos no exagerar cuando afirmamos que son, respecto de la economía de transición, lo que las “Tesis sobre Feuerbach” de Marx (1845) fueron respecto de la filosofía.
Es indiscutible que este apunte establece varias delimitaciones de principios, como Trotsky mismo afirma en el subtítulo respecto de la economía de la transición, delimitaciones que van más allá de la experiencia concreta de la URSS y que tienen valor universal (al menos respecto de países dependientes o economías atrasadas de “doble sector”).
Desglosemos este punto [1] de parte a parte: a) Trotsky señala que en la economía de la transición hay tanto conflicto como armonía entre sus dos principios reguladores: la ley del valor y la ley de acumulación socialista; b) sin embargo, pone en guardia contra la idea de que este enfoque metodológico, es decir, la presencia de dos reguladores distintos en conflictiva “connivencia” en la economía de la transición, transforme a la llamada “ley de la acumulación socialista” en una suerte de “proceso autónomo”, una Ley en el sentido fuerte del término: una suerte de “filosofía de la transición” que convirtiera a la planificación en un mecanismo independizado de la ley del valor nacional e internacional y, sobre todo, autonomizado respecto del carácter proletario del Estado.
A esto hay que sumarle una afirmación concomitante que aparece en el punto [8] y que podemos transformar en el susodicho “tercer regulador” de la economía transitoria: “(…) la cuestión de la conexión entre la economía y el régimen de partido no se trató en absoluto [en el Pleno del XIV Congreso del Partido Bolchevique]. Sin embargo, la importancia de esta ligazón es inconmensurable”.[12]
Si las palabras tienen algún significado, cuando Trotsky habla de la ligazón entre la economía y el régimen del partido como algo inconmensurable, es evidente que está planteando la importancia del carácter del poder, algo que repetirá en los años 30 aunque esto no lo llevara a cambiar su caracterización como “obrero” del Estado soviético.
En cualquier caso, la nota es brillante dado su carácter anticipatorio del curso estalinista a partir de 1928, una nota que seguramente Trotsky tenía presente aunque nunca la citó explícitamente en sus textos (de todas maneras es el guion teórico de su texto “La economía soviética en peligro”, 1932).
En la bajada del propio título de su nota, Trotsky habla de “el principio de la planificación” y no de “Ley”, no habla de “ley del plan”. No parece que esto sea un descuido o una ingenuidad (aunque hable en el mismo subtítulo de “La ley de acumulación socialista”). Si Trotsky habla de “el principio de la planificación” es porque es consciente de los peligros elevar la planificación y la acumulación socialista al rango de ley autónoma.
Trotsky también se refiere a la subsistencia de la ley del valor en la economía transitoria. Hace esto cuando en el punto [2] insiste en que el monopolio del comercio exterior es una herramienta “poderosa, pero no todopoderosa”. Esto es agudo y va en el sentido de que el proteccionismo socialista “puede moderar y regular la presión externa de la ley del valor al punto de que el valor de los productos soviéticos, año a año, se acerque al valor de los productos del mercado mundial”. (Es decir, moderación y regulación pero nunca descuido del valor social promedio de los productos en el mercado mundial, so pena de irracionalidad económica; de ahí que haya que acercarse a los precios del mercado mundial).
Trotsky nunca pierde de vista el fundamento material de su teoría de la revolución permanente: existe un mercado mundial y un sistema mundial de Estados en el cual el naciente Estado obrero está inserto y del cual no se puede desentender: ¡Trotsky hacía esto en plena crisis del mercado mundial en los años 30, lo que da más valor y penetración a sus afirmaciones!
En el mismo punto [2] Trotsky subraya que en el cálculo del valor de los productos soviéticos no se pueden excluir “los gastos extras de la legislación social”. De todos modos, insiste que los productos soviéticos –por valor y calidad, agregamos– deben “asemejarse a aquellos en el mercado mundial en una forma perceptible para nuestros trabajadores y campesinos”.
Es decir: a) no se pueden desestimar las relaciones de valor, precios y costos entre los productos del país con una economía de transición y el mercado mundial; y b), sobre todo, no se puede adoptar en relación a los productos del mercado nacional una actitud displicente respecto de los gustos de los consumidores trabajadores y campesinos de la sociedad de transición (sólo una minoría de ellos es militante comunista, el resto son personas comunes y silvestres dedicadas al “círculo íntimo” de su vida privada y no a cuestiones de “ideología”, que les resultan abstracciones).
La economía de la transición es una economía: relaciones de producción materiales entre los seres humanos y la naturaleza; producción de valores de uso para satisfacer las necesidades humanas. Su producción no se puede independizar como por un gesto de las relaciones de valor y calidad del mercado mundial. Y mucho menos se pueden desestimar los intereses de los explotados y oprimidos de la sociedad de transición, que, como afirmará Trotsky reiteradas veces, realizarán sus comparaciones de precio y calidad de las mercancías de ambos ámbitos (mundial y nacional).
En estas comparaciones, las economías no capitalistas del siglo pasado salieron perdiendo. De ahí que, por ejemplo, los alemanes del Este salieran en masa de la ex RDA hacia la ex RFA en 1989, cuando la caída del Muro de Berlín, a adquirir productos occidentales: “No fue más que una cuestión de semanas en el invierno de 1989-1990, cuando una posibilidad abstracta devino en una reivindicación, sostenida masivamente por políticos de Alemania del Oeste (RFA), principalmente el canciller Helmut Kohl y la gran prensa, que sugieren la introducción del Deutschemark alemán [la moneda alemana occidental antes de su disolución en el euro] del Oeste en Alemania del Este. Muchísimos alemanes del Este comprendieron esta sugestión como una oferta irresistible. «Si el Deutschemark llega, nos quedaremos acá; si no viene acá, nosotros iremos allá» devino la nueva consigna de orden popular en las manifestaciones de protesta” (Ingo Schimdt, “Les spectres du fascisme et du communisme hantent la politique allemande a l’ere de l’incertitud”).
Trotsky tenía todavía más que decir en esta nota, que prácticamente desde 1926 estableció su posición de principios respecto de la economía de la transición. Se encargaría de criticar por anticipado el curso oportunista de los “socialistas de mercado” al denunciar en los puntos [4] y [5] a los “principiantes de la acumulación socialista” que seguían afirmando su vieja postura sobre la planificación, “una postura esencialmente orientada al mercado” que no apreciaba que la planificación no podía desentenderse pero tampoco subordinarse a la ley del valor, lo que impediría toda industrialización porque ésta debía romper con ese sometimiento: “(…) aquellos que, en cuestiones concernientes a la renovación del capital fijo, se han topado ahora con el problema de la acumulación socialista y el principio de la planificación, oponen estos descubrimientos suyos a los industrialistas, quienes, para ese propósito específico, son transformados de «superindustrialistas» en «pro-agrarios» que capitulan ante el mercado campesino”. Se comprueba que la burocracia y los métodos burocráticos son métodos sin principios: se puede afirmar una cosa hoy y otra opuesta mañana; es la reducción de la política a la maniobrística, tan característica también de las sectas.
Sobre la base del valor, ninguna industrialización naciente, las llamadas “baby’s industries” (industrias infantiles), podía surgir. Porque, en términos estrictos del mercado, no tendrían competitividad con los productos industriales originados en el mercado mundial, reproduciendo el sometimiento del mercado nacional de la economía de transición al mercado mundial y, asimismo, la dependencia del país respecto del imperialismo internacional.
Trotsky subrayaba la contradicción que esto significaba a la hora de “las complejas tareas de renovar y expandir el capital fijo”, lo que no podía hacerse, evidentemente, sobre una base estricta de valor: toda industrialización naciente (incluso en países capitalistas) debe hacerse rompiendo con las relaciones de valor si quiere hacerse valer frente a competidores que, al inicio, son más fuertes que ella. De ahí la importancia de los mecanismos de proteccionismo socialista dialécticamente abordados en el punto [6]: “La cuestión de la interacción entre la economía mundial y la soviética se está volviendo cada vez más importante desde todo punto de vista. Esto fue indicado anteriormente con respecto a las leyes de acumulación y de valor, así como a las tasas de crecimiento económico”. Y agrega: “de importancia no menor a la cuestión de la así llamada independencia económica de la URSS es el comercio exterior. Esta cuestión necesita ser discutida desde cada ángulo, y tanto como sea posible, en base a un análisis de los principales elementos de nuestro comercio de exportación e importación”. Y termina afirmando que “la dialéctica por la cual el crecimiento de los lazos económicos y la interdependencia allana el camino a la independencia industrial, necesita ser demostrada”.
Trotsky culmina sus tesis con dos reflexiones contenidas en su punto [8], de inmensa importancia para la transición y para el abordaje de la degeneración estalinista en el campo económico (respecto del retorno de mecanismos de explotación del trabajo y acumulación de Estado a expensas de los explotados y oprimidos, y el problema de la democracia obrera).
Señala primeramente que la cuestión de “economizar”, es decir, de los ahorros económicos necesarios del gasto y los ingresos presentes en función de las condiciones de desarrollo futuro –para que no se transformen de auto-explotación en explotación lisa y llana, agregamos nosotros–, deben llevarse adelante con la “participación activa y la supervisión de la opinión pública del país, sobre todo la del partido”; es decir, el tercer regulador de la economía de transición: la democracia socialista.
Trotsky habla también de la “economización” de los gastos bajo la forma de “pagos extraídos a las empresas por organizaciones locales del partido, de los sindicatos, los soviets, publicidad sin sentido, etc.”, es decir ¡la necesidad de reducir este tipo de gastos!, lo que requiere evidentemente de una decisión de soberanía popular, nuevamente el tercer regulador: la democracia socialista.
Por último, Trotsky se queja del mecanismo burocrático de selección del personal estatal puesto en pie por el naciente estalinismo: “La selección de personal para el trabajo económico debería estar dictada por consideraciones acerca del trabajo a ser realizado. Los gerentes y directores deben sentir el control de la opinión pública, de los trabajadores, el partido, etc., sobre ellos”. Agrega con agudeza que “Es característico del régimen burocrático que los gerentes crean que son responsables solamente ante el aparato”, y agrega que “Esta clase de situación es igualmente dañina desde el punto de vista de la apropiada selección de gerentes”, denunciando ante festum los mecanismos de selección negativa sobre los cuales se erigió el aparato estalinista.
Y no queremos dejar pasar algo que volveremos a ver en nuestra obra y tiene que ver con la diferencia de calidad entre una acumulación de Estado y la acumulación socialista: “Uno no puede juzgar el crecimiento de las fuerzas productivas únicamente a partir de índices puramente cuantitativos. Durante un cierto tiempo, los índices cuantitativos pueden avanzar, incluso si retroceden las fuerzas productivas. La medida real del crecimiento de las fuerzas productivas está dada por la relación entre los índices cuantitativos y los cualitativos. Si, junto con los índices cuantitativos, las cosas están lejos de tener calidad, sin embargo, en lo que tiene que ver con los índices cualitativos, la situación es catastrófica. El deterioro de la calidad de la producción destruirá en gran medida los resultados del crecimiento de su volumen cuantitativo” (Les cahiers de Verkhnéuralsk: 56).
4- Gramsci o la economía transitoria como encrucijada de temporalidades
Finalmente, es interesante detenernos en Gramsci y su abordaje metodológico respecto de la economía de transición: “Si se reflexiona a fondo, la misma reivindicación de una economía regulada o dirigida de acuerdo con un plan está destinada a destruir la ley estadística mecánicamente entendida; es decir, producida por el agregado casual de infinitos actos arbitrarios individuales; aunque tenga que basarse en la estadística, ya no es lo mismo; en realidad, la conciencia humana sustituye la ‘espontaneidad’ naturalista” (Antonio Gramsci, 1985: 19).
Gramsci plantea esta reflexión en la primera parte de su crítica al Manual de sociología popular de Bujarin, texto marcado por el mecanicismo. Lo paradójico del caso es que este último apreciaba el rol de la política en la economía de la transición, pero en su Manual postulaba un marxismo objetivista. De ahí que Gramsci introdujera en su crítica al dirigente bolchevique (¡el mayor teórico de la III Internacional en aquel momento!) los elementos de la subjetividad que se aprecian en la transición socialista, entre ellos, evidentemente, la dialéctica misma de la planificación: la intervención consciente humana en la regulación de la economía versus la espontaneidad naturalista del mercado (que en el debate antevisto entre los bolcheviques podría asemejarse a dejar las cosas libradas a la espontaneidad de la ley del valor).
Gramsci la emprende contra el evolucionismo que notaba en el texto bujariniano: “El evolucionismo vulgar constituye la base de la sociología, que no puede conocer el principio dialéctico con el paso de la cantidad a la cualidad, paso que perturba toda la evolución y todas las leyes de uniformidad, entendidas en sentido vulgarmente evolucionista” (1985: 16).
Al reivindicar el “principio dialéctico”, el marxista sardo arremetía contra las “leyes de uniformidad” puramente estadística. Se hace evidente acá la inspiración hegeliana del aserto; recordemos que Hegel en la Ciencia de la lógica se quejaba de que “el principio cuantitativo mataba al cualitativo” (las palabras son nuestras). Además, Gramsci nos recuerda que el verdadero desarrollo no procede sólo evolutivamente sino a saltos también: salto de cantidad en calidad y viceversa, de calidad en cantidad (la “lógica de la reversibilidad” de causa y consecuencia es fundamental en la dialéctica).
“(…) [No] se puede excluir la utilidad práctica de la identificación de ciertas ‘leyes de tendencia’ más generales, que correspondan en política a las leyes estadísticas o de los grandes números, tan útiles para avanzar en algunas ciencias naturales. Pero no se ha puesto de relieve que la ley estadística sólo se puede utilizar en la ciencia y el arte políticos en la medida en que las grandes masas de la población permanezcan esencialmente pasivas (…) en la política, la elevación de la ley estadística a la categoría de ley esencial, de acción fatal, no solo constituye un error científico, sino que es un error práctico en acto; además, favorece la pereza mental y la superficialidad programática” (1985: 18).
Esta referencia podría aplicársele perfectamente a Preobrajensky en la medida en que, como le criticara Trotsky, veía la “ley de acumulación socialista” como una ley estadística, objetivista; dejaba “afuera de la ecuación a las grandes masas de la población”… Si era semiconsciente de la problemática de la democracia socialista, la dejaba afuera en su análisis de la economía de la transición como si fuera un elemento extraño a su “modelo puro”.
Gramsci continúa con su crítica metodológica a Bujarin afirmando que “En el Ensayo se juzga el pasado como ‘irracional’ y ‘monstruoso’ (…) Si este modo de juzgar el pasado es un error teórico, si es una desviación de la filosofía de la praxis, ¿podrá tener algún valor educativo, será inspirador de energías? No lo parece, porque (…) toda época ha sido un pasado y una contemporaneidad y el ser ‘contemporáneo’ sólo es un buen título para los chistes” (1985: 39).
¡Es genial este abordaje! Ocurre que efectivamente existe una dialéctica de continuidad y discontinuidad entre pasado, presente y futuro, un inextricable entrelazamiento. A modo de ejemplo para la problemática de la economía de la transición, su característica específica es, precisamente, el hecho de que está regida por herencias del pasado y tendencias del porvenir, que deben convivir en un mismo “acto”. Porque no otra cosa es la supervivencia hasta determinado punto de la ley del valor en conjunto con la planificación consciente de la economía, como prefiguración, esta última, de la futura economía socialista-comunista (conviven los principios ex ante y ex post).
Sólo hay que recordar que a este respecto Trotsky señalaba que la economía de la transición se diferenciaba de la economía capitalista, pero también de la futura economía socialista-comunista en la medida en que esta última estaría caracterizada por el desarrollo armónico, cosa que no es característica de la economía de transición, a la que veía como una “encrucijada de contradicciones”.
Lo concreto es que todo tiempo pasado tiene su contemporaneidad; su “presencia” en el presente. Al mismo tiempo, la contemporaneidad remite a lo que de presente tiene el presente: lo que nos es contemporáneo. “A lo Althusser”, lo estructuralmente-sincrónico presente hoy. (Acá podemos recordar-modificar sus conceptos de sincrónico-estructural y diacrónico-histórico, que, sin embargo, tanto en él como en el estructuralismo se abordan mecánicamente, por oposición al modo dialéctico.)
Y por supuesto también están en el presente las tendencias del porvenir, las prefiguraciones del futuro en el presente. Desde los elementos de socialización de la producción como el “capitalismo de Estado” del que hablaba Lenin en El Estado y la revolución a propósito del sistema de correos alemán, hasta la contradicción entre la socialización de la producción y la apropiación privada de la cual hablaban Marx y Engels como característica del capitalismo; también Ernst Bloch en su Principio esperanza, así como el abordaje crítico-dialéctico de la obra de los socialistas utópicos.
Ocurre que el futuro sería impensable si algunas de las tendencias del presente no lo anticiparan a modo de desarrollos futuros.
Los ensayos de planificación de las economías poscapitalistas del siglo pasado hacen las veces de dicha prefiguración crítica, fallida pero posible: la planificación racional de una economía más armónica no solo entre sus diversas ramas sino en su relación conjunta con la naturaleza.
En todo caso, el carácter dual de la mercancía, valor de uso y valor, prefigura en su aspecto material de objeto útil la contemporaneidad de un elemento del pasado y el presente prefigurando el porvenir: la producción directa de valores de uso, de objetos útiles sin pasar por la mediación de la forma mercantil, todavía necesaria no sólo en el capitalismo sino incluso en la transición bajo la forma del “regulador mercado”. “En una comunidad primitiva en la que, por ejemplo, se produzcan colectivamente los medios de vida y se repartan entre los miembros de la comunidad, el producto común satisface directamente las necesidades de cada individuo, de cada productor; el carácter social del producto, del valor de uso, radica aquí en su carácter colectivo (comunal)” (Marx, 2022:33).
Bibliografía
AA.VV., Les cahiers de Verkhnéuralsk. Écrits de militants trotskystes soviétiques 1930/33. Les bons caracteres, Collection Classiques. Traduction, présentations et notes Pierre Laffite-Pierre Mattei-Léne Razina, Paris, 2021.
Daniel Bensaïd, La discordance des temps. Essais sur les crises, les clases, l’histoire, Les éditions de la passion, Paris, 1995.
Nikolai Bujarin y Eugeni Preobrajenski, La acumulación socialista, Euskal Herriko Komunistak, Madrid, tomado del original de 1971, traducción Rosario de la Iglesia, www.abertzalekomunista.net
Antonio Gramsci, La política y el Estado moderno, Planeta-Agostini, Barcelona, 1985.
Jean-Jaques Marie, Stalin, Fayar, Paris, 2001.
Ramiro Manini, “Economía y política en la transición al socialismo”, izquierda web, 2/11/24.
Karl Marx, Notas marginales al Tratado de economía política de Adolf Wagner, Dos Cuadrados, 2022.
Ingo Schmidt, “Les spectres du fascism et du communisme hantent la politique allemande a l’ere de l’incertitud, Inprecor, 4/04/25.
- V. Stalin, “The discusión, Rafail, the articles by Preobrajensky and Sapronov, and Trotsky’s letter”, 15/12/23, Marxist Internet Archive, 2008.
León Trotsky, “Notas sobre cuestiones económicas”, 2/05/1926, marxist.org., izquierda web.
[1] Este abordaje se puede apreciar en la cita al pie de la edición del CEIP a estas notas, que reproducimos sin hacerle modificaciones en izquierda web: un abordaje marcado por el doctrinarismo.
[2] Hay que tener presente que los periodos de acumulación primitiva, como el que estaba atravesando la URSS, no dependen solo de las formas normales, puramente económicas, de la acumulación, y que en el caso de la Rusia soviética esa “acumulación”, en última instancia, solo podía venir de la extensión internacional de la revolución.
[3] Adolf Joffe, en la carta a Trotsky previa a su suicidio en noviembre de 1927, reconocía que Trotsky había tenido razón sobre Lenin en lo que hace a la teoría de la revolución permanente (Lenin nunca había explicitado la cuestión, en gran medida probablemente por el “balance” que pretendía establecer entre las diversas personalidades de la dirección bolchevique). En su Historia de la Revolución Rusa Trotsky le pasará factura a Lenin por este error –su anterior defensa de la revolución por etapas– y las consecuencias de la circunstancia en 1917 (los viejos bolcheviques se aferraban a la vieja teoría de la revolución para apoyar a Kerensky, la teoría de que primero debía ocurrir la revolución burguesa, a la que se aferraría Stalin a partir de 1924 como epítome del “leninismo”).
[4] Cualquiera que lea algunos textos de Stalin verá que están marcados por una férrea lógica formal. Uno de sus dichos preferidos en dichas oposiciones mecánicas era “de dos cosas, una” y afirmaciones por el estilo. Por lo demás, se ha explicado mil y una veces que para una clase trabajadora cansada de los trajines de la revolución y la guerra civil, y luego de derrotada la Revolución Alemana (1923), la idea de “tomarse un respiro” y dedicarse a “construir el socialismo” en Rusia parecía más plausible; ¡la dialéctica como lógica contra el sentido común no entraba en sus cabezas! (Ruy Fausto).
[5] La investigación es una de las facetas de la elaboración teórica. Si una de ellas es el estudio de nuestros clásicos, por caso, la investigación es un ejercicio de otro tenor: es la lectura o relectura minuciosa de las fuentes primarias o “conocidas”, lo que siempre aporta elementos nuevos, una nueva mirada de las cosas.
[6] El marxismo evolucionista y economicista de la Segunda Internacional hizo más estragos en el marxismo de la época de lo que se aprecia habitualmente. La cita de Trotsky lo señala con todas las letras. La realidad es que fueron escasos los dirigentes –incluso entre los bolcheviques– que escaparon a dicha “educación”: Rosa desde temprano, Lenin a partir de sus “Notas filosóficas a la Ciencia de la lógica” de Hegel, Trotsky debido a su temprano aprendizaje del marxismo vía Labriola, Gramsci también impactado tempranamente por Labriola, Rakovsky por su amplio mundo cosmopolita, y no muchos más. En el caso de los intelectuales de Europa occidental que se plantaron contra el evolucionismo, son clásicos los casos del primer Lukács, el primer Korsch, Ernst Bloch –aunque este no tuvo mayor participación política, ídem Benjamin con sus agudas “Tesis sobre el concepto de historia”, etc.
[7] Lógicamente que detrás de estos reguladores existen clases sociales. Pero, precisamente, la unidad obrera y campesina significaba ganar al grueso del campesinado medio y pobre para las formas de la socialización económica, es decir del dominio del sector “socialista” de la economía.
[8] Acá hay que apreciar que la industrialización agraria se debe llevar adelante en manos de las cooperativas y emprendimientos agrarios colectivos y no en manos de los capitalistas del campo. El enfoque clásico del marxismo revolucionario es que ganar al pequeño campesinado para la socialización de la producción y la propiedad colectiva depende de mostrarle las ventajas materiales de hacerlo para lograr su anuencia política. Hemos abordado este punto en El marxismo y la transición socialista, tomo I, en el capítulo 7: “Apuntes metodológicos acerca de la colectivización forzosa”.
[9] Esto es interesante, porque los socialistas revolucionarios no impulsamos el mecanismo de la inflación para racionalizar la economía transitoria. Ocurre que el control de la moneda y los precios del mercado siguen siendo imprescindibles en esta economía. Lógicamente, como veremos en el desarrollo de este tomo 2, la planificación rompe los intercambios valor por valor para que la acumulación del sector industrial, menos productivo que el del mercado mundial, proceda. Pero otra cosa es impulsar una economía inflacionaria, una economía sin talón de valor, sin criterio de racionalidad, sin “señales de precios” (Nove) que tienen que ver con la calidad y los costos de las mercancías en el mercado. Es decir, sin la validación de los consumidores de la producción, una temática compleja que desarrollaremos en esta segunda parte de nuestro tomo 2.
Para adelantar las cosas, se puede ir estudiando “Dialéctica de la transición. Plan, mercado y democracia obrera”, izquierda web.
[10] Las mil y una reservas de fuentes sobre la Rusia soviética contienen una igualmente infinita “cantera de perlas” respecto del curso degenerativo de la URSS. Una de ellas, muy próxima al período que estamos analizando en esta nota, es la siguiente: el 15 de enero de 1928 Stalin emprende un viaje a Siberia reemplazando a Orjonikidze, que había sido designado para tal viaje de inspección de la requisa campesina. En este viaje Stalin no se reúne con campesino ni trabajador alguno, sino solamente con cuadros del partido: no visitó ni una villa campesina, ni un koljoz, ni nada: “(…) Él no se encontró con un solo campesino, ni con un solo militante de base. Sólo le interesaba el aparato del partido o del Estado (…) Esta expedición siberiana fue el último viaje de Stalin [delirante, ¡estamos hablando de un periodo tan temprano como comienzos de 1928!]. A partir del 12 de febrero de 1928, vivirá en el exclusivo universo del aparato y de sus burócratas, aislado del mundo real, que no apreciaba sino a través del prisma de la burocracia. Él era el único dirigente que vivía así, totalmente envuelto por la «bola burocrática»” (Marie, 2001: 331/332).
[11] No podemos dejar pasar la oportunidad de otro señalamiento metodológico brillante de Bensaïd, que rompe todo mecanicismo en el abordaje de las formaciones sociales históricas, por no hablar de la transición socialista: “La disyunción [aparente] entre el Estado y la sociedad civil [bajo el capitalismo] es asimismo tratada nada menos que por Hegel. Au lieu de separar una sociedad autómata, de un lado, y una política en levitación, del otro” (Bensaïd, 1995: 19).
[12] Una cuestión que, como hemos visto en nuestra nota anterior, Rakovsky denunciaría como el elemento “empírico” de la Plataforma de la Oposición en el XV Congreso de 1927 (de seguro, una plataforma con elementos de compromiso entre Zinoviev-Kamenev y la Oposición de Izquierda; Zinoviev y Kamenev habían sido partícipes plenos del proceso de burocratización del Estado soviético, al menos a partir de 1924.
Bujarin fue copartícipe de este proceso y en mucho mayor grado: arremetió contra la Oposición una y otra vez en el XV Congreso del partido de diciembre de 1927, sólo para correr a los brazos de Kamenev en su reunión secreta del 11 de julio de 1928 para mostrarle su desesperación ante Stalin: “Es un intrigante sin principios que subordina todo al fin de mantener el poder, cambia de una a otra teoría que debe ser eliminada en el momento en que habla; él nos estrangulará” (Marie, 2001: 335).