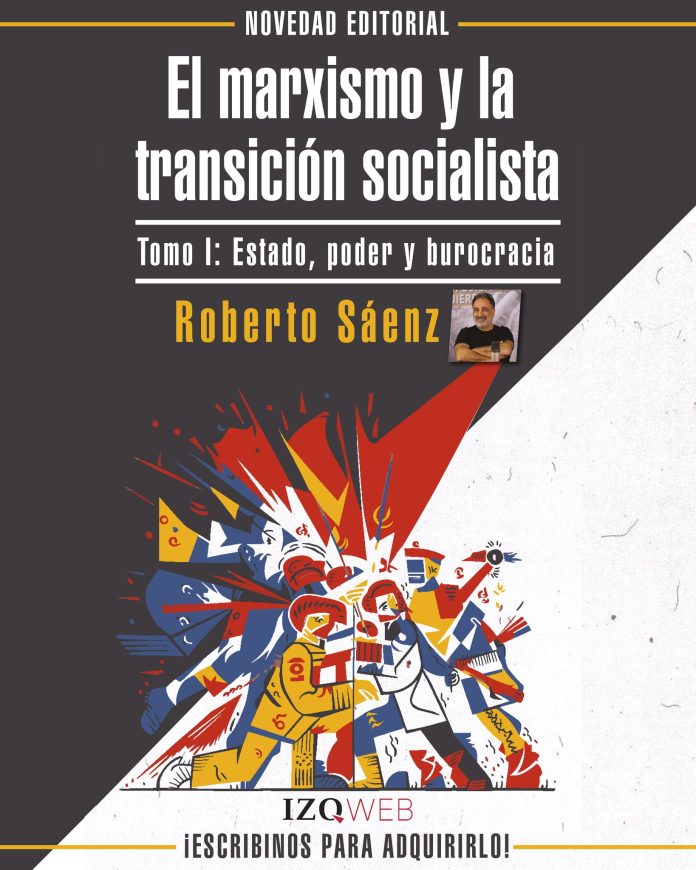A propósito del libro de Roberto Sáenz: El Marxismo y la transición socialista[1]
“El Proletariado no puede actuar como clase más que constituyéndose ella misma en partido político distinto, opuesto a todos los viejos partidos formados por las clases poseedoras.”
(Conferencia inaugural de la I Internacional, 1871)
“Por su forma, la etapa superior de cualquier desarrollo es similar al inicio del que se ha partido”
(Chernishevsky).
Leninismo y tradición: era inevitable y casi previsible que Sáenz no dejara de reflexionar sobre un tema decisivo en toda estrategia de la Transición, se trata de la espinosa y trágica cuestión de la forma partido. No sólo la problemática de la constitución del proletariado en partido político, no sólo la cuestión de su forma institucional y su diseño organizativo, sino también su relación con la clase revolucionaria y finalmente con el Estado proletario durante la Transición socialista. Ya Marx había concluido de manera clara y tajante que el movimiento político de la clase obrera necesita para la consecución de su fin último, la conquista del Poder, “una organización precedente de la clase ya desarrollada… que debe surgir de sus mismas luchas políticas”; ergo: un partido de y para la clase, la autonomía organizativa del proletariado, como elemento indispensable para su propia liberación y la de todos los oprimidos. El Partido qua síntesis hegemónica, en palabras de Sáenz “ese instrumento –no dejaremos de repetirlo porque ha quedado devaluado en el pensamiento de la izquierda bajo la presión de las miradas posmodernas y autonomistas– es el partido revolucionario: el gran descubrimiento de Lenin, que, aunque suene exagerado, tiene hoy tanta o más actualidad en este siglo XXI que en el siglo pasado.” Para Marx, después de la Commune, el partido no es una organización externa y aparte, sino la propia unidad de una clase a través del ensamblado organizativo de sus luchas. El propio Manifiesto comunista es en este sentido profundo un manual anti-secta. Para el autor, “si bien Marx convivió con todos los movimientos y pensadores de todas las tendencias de su época, su prevención instintiva contra todo tipo de sectas le impidió ver la especificidad del partido revolucionario de vanguardia, en el marco, por otra parte, de circunstancias históricas inmaduras para ello.” Por supuesto que Sáenz no tiene duda de los aportes de la tradición marxista en este sentido, señalando “un punto que nos parece insoslayable: Lenin aportó más al Marxismo de lo que él mismo pensaba… su visión es de una riqueza que supera a la de Marx, y no solamente a él sino al joven Trotsky, a Rosa y otros, sobre todo en la cuestión del lugar del partido”, y agrega: “quien nos educó en la especificidad de la política, de donde deviene el carácter específico del partido revolucionario de vanguardia, fue Lenin, no Marx.” Sáenz no llega a cuestionar ni problematizar, no “historiza” el aporte decisivo de Lenin, cosa que sí hace con Engels y Marx, no alcanza a explicar que el propio discurso sobre la organización leninista se encuentra materialmente anclado, determinado en última instancia, por una composición de clase real e histórica (la rusa del 1900), como también se encuentra determinada la temática de la organización de Luxemburgo. Ambos se referían y le hablaban a dos tipos distintos de composiciones de clase proletaria radicalmente diferentes. Esto ya Lenin lo reconocía en su famoso ¿Qué hacer?, justificando su variante organizativa (aunque el ttrasfondo de su modelo es siempre el partido socialdemócrata alemán) por la específica situación rusa, el “asiatismo” de la sociedad zarista que difería de la senda clásica europea. Se trata de la insuficiencia de la espontaneidad económica rusa que bloquea toda constitución de la conciencia de clase y bloquea la fenomenología revolucionaria de lo espontáneo. Cuando volvió a republicar muchos años después su libro, hablamos de ¿Qué hacer?, Lenin se preocupó por subrayar que era realmente un compendio organizativo diseñado para combatir al Economismo, el ala de derecha predominante en el partido socialdemócrata ruso de principios de 1900. Es la propia estructura real de la vanguardia de la clase obrera industrial rusa, y las propias condiciones políticas de la Aziatcina zarista(antítesis de la europeización: negación de un Estado de Derecho liberal y ausencia de una Sociedad civil constituida) la que exigía como respuesta el partido de revolucionarios profesionales, propuesto para mantener unidad de acción, cohesión interna, un grado eficaz de organización y continuidad en una política de clase. Pero Lenin no deja nunca de destacar la condición fundamental de todo éxito organizativo revolucionario: la inclusión y vinculación de los mejores representantes de la clase obrera, “sin esa condición, una organización de revolucionarios profesionales no sería más que un juguete, una aventura, un rótulo vacío.” La forma Partido debe ser la máxima capacidad objetiva y subjetiva del proletariado para unirse como clase hegemónica.
La propia idea de “externalidad” del partido al movimiento obrero, en realidad de externalidad a las luchas económicas de los trabajadores, dado como premisa, es significativo. La forma de la organización es dictada por las tareas que la organización se impone. La eficacia de la acción revolucionaria necesitaba para una práctica exitosa una organización como la que reclamaba Lenin para la naciente socialdemocracia rusa, claramente híbrido de burocracia racional kaustkiana y vanguardia revolucionaria profesional estilo Narodyana Voila, como puede cualquiera leer en ¿Qué hacer?. Incluso el propio Lenin, ante malinterpretaciones y distorsiones, aclaró y contextualizó su obra, que consistía básicamente en una polémica rectificación, como dijimos, del ala derecha del POSDR, el llamado “Economismo”, un oportunismo que nacía en la cuestión organizativa y que se expresaba en la propia táctica del partido. La evidente ineficacia revolucionaria, obsesión de Lenin, era el resultado lógico del Dilettantismo artesanal sumado al culto de lo espontáneo del Economismo. Como sabemos, Lenin dixit, el tipo de organización está siempre íntimamente ligado a sus objetivos. Mientras en 1899 todavía pensaba al Partido en términos neokautskianos y no-intervencionistas, lentamente, por las mismas realidades materiales rusas, comienza a entender que la forma partido debe ser una pieza clave no solo para “colaborar”, “ayudar” o “acompañar” a la masa proletaria, sino para “sucitar” la constitución de la conciencia de clase en el movimiento obrero espontáneo. Lenin precisamente es el que decía que “el Marxismo se pone en la escuela de la práctica de las masas.” La Gran política del partido revolucionario será, precisamente, transformar la masa en clase. Y el instrumento para esta Aufhebung, para este pasaje, es el partido. Y esto lo exige la naturaleza peculiar de la acción revolucionaria en la Rusia zarista. Quizás esto tenga mucho que ver con el Neojacobinismo bolchevique, como dice Sáenz, “el Bolchevismo tiene algo de jacobino, y debe tenerlo, como enseña la experiencia histórica. Aunque a Rosa Luxemburgo no le gustó la definición de Lenin de que “los comunistas son jacobinos en el seno del proletariado”, algo de eso hay, no en el sentido de que los marxistas revolucionarios seamos externos a la clase o sustituistas respecto de ella, pero sí en la compresión del elemento revolucionario y conscientemente organizador de la vanguardia como parte del mecanismo de la subjetividad de la clase trabajadora. Gramsci se refería a lo mismo cuando señalaba que “el príncipe moderno” era el partido revolucionario.”
Aunque para todos los que se reconocen en la tradición marxista es un punctum saliens, algo esencial en la práctica y en la teoría de Engels y Marx, resulta extraño y paradójico su descuido o falta de atención, parece ser un agujero negro, una laguna en la reflexión de izquierda. Una carencia que intenta repara la obra de Sáenz, por otro lado un reconocido marxista práctico. Ya en el siglo pasado el notable marxista Rubel, gran erudito de la obra de Engels y Marx, reconocía que sintomáticamente no existía prácticamente ningún trabajo serio y extenso en la farragosa bibliografía dedicada al Marxismo sobre el problema del partido. Es como si estas dos problemáticas (Partido-Estado) no tuvieran algún punto de contacto en común, como si no existiera una vital vinculación en la teoría y en la práctica de la Transición. Dice Sáenz que “en el caso de la URSS en los años 1930s, lo que ocurrió fue un fenómeno más complejo aunque haya dado lugar también a un Estado burocrático con restos proletarios y comunistas: una contrarrevolución burocrática que terminó liquidando el carácter obrero del Estado soviético sin dar lugar a la restauración capitalista. Un Estado que, bajo la camisa de fuerza del capitalismo mundial, de la no extensión de la revolución internacional y de la derrota de la clase obrera soviética, y ante la completa pudrición y estancamiento del proceso revolucionario mismo, terminó desembocando en la restauración capitalista décadas después.” A este certero pero incompleto diagnóstico debe agregarse, como complemento esencial y necesario para entender la involución soviética, la “contrarrevolución burocrática” de la que hablaba Sáenz, la evidente y propia expansión-degeneración del partido (y su fusión con el Estado burocrático) que comenzó mucho antes, ya en los inicios de la década de 1920s. El autor reivindica, no podría ser de otro modo, la superioridad en este campo de la práctica y la teoría de Lenin, reclamando su plena vigencia incluso en el siglo XXI: “la realidad es que Lenin tuvo [con respecto a Engels y Marx] una comprensión más profunda de las determinaciones concretas de la clase obrera. Por esto mismo la idea moderna de partido revolucionario como partido de vanguardia es su descubrimiento e invención, además de haber sido el más grande constructor partidario hasta nuestros días.”
Clase y Partido: como sabemos, la temática del partido en el Marxismo está íntima y dialécticamente ligada a la problemática de la constitución de la conciencia de clase. Clase y Partido, Partido y Clase son las dos caras del Jano revolucionario, una cuestión remite inevitablemente a la otra. Es la llamada unidad sintética de la Ciencia obrera. El Partido es instrumento de lucha pero también de valiosa mediación; es órgano teórico, cerebro colectivo de clase que posee la realidad de la clase para-sí y constituye, en un toma y daca indispensable, el recorrido hacia su madurez como conciencia proletaria. Partido como portador crítico de la gran estrategia y al mismo tiempo partido como ejecutor de las tácticas precisas. Y además, potente elemento hegemónico entre la diferentes capas no-proletarias explotadas bajo el capitalismo. El autor intenta responder algunas respuestas sobre el rol que cumplió el partido bolchevique en esos sentidos decisivos, señalando que “el interrogante aquí es la mecánica partido-vanguardia-masas en la transición. Lógicamente, el carácter del poder del Estado es clave. Pero la transformación de todas las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, además de requerir de determinadas condiciones internacionales (la revolución mundial), no puede ser una tarea minoritaria: requiere del involucramiento de cada vez más amplias masas.” Todos sabemos a estas alturas que la problemática de la organización de un Partido revolucionario no puede desplegarse y desarrollarse sino a partir de una teoría de la Revolución. Hay una aporía muy persistente en la tradición política marxista que sostiene el pseudoidealismo de que un partido de izquierda sería el efecto de la voluntad revolucionaria de sus miembros (y en especial de su dirección) y producto de reglas que se autoimpone en función de la meta final comunista. El Partido progresivamente se convierte fácilmente en Estado ¿por que ya eran pequeños aparatos de estado construidos según el modelo de la jerarquía burguesa y potencialmente preparados para ser integrados en el funcionamiento burocrático? Son preguntas que todavía nos quedan sin respuesta.
Lenin decía que “la Dictadura del Proletariado tiene sentido sólo cuando una clase sabe que sólo ella tomo en sus manos el Poder político y no se engaña a sí misma ni a los demás”.En este sentido: ¿fue adecuado y eficaz el diseño leninista de la forma partido para llevar a acabo esta enorme tarea en la Transición? ¿Era el partido bolchevique una forma partido adecuada para la lucha clandestina e ilegal en el contexto de la Aziatcina zarista pero potencialmente desfasada y regresiva en la dinámica de una transición socialista? Sáenz intenta responder a todas estas cuestiones, afirmando que “el Estado es proletario, pero al tener que administrar la sociedad toda, se carga inevitablemente de las presiones sociales provenientes de todos los sectores de clase, de todos los estratos sociales, además de que sus tareas no son sólo políticas sino también administrativas. Por su parte, el partido revolucionario es el partido del proletariado, razón por la cual debe mantener su ángulo crítico y su independencia aun estando en el poder.” Sabemos la creciente involución en la autonomía crítica del partido, el comité central del partido, y luego el Polituburó, se transformó en el árbitro decisivo de toda política pública (incluso hasta el nivel provincial) y en un poder ejecutivo real que hacía banales y ficticias todas las cuestiones de competencia, incluso constitucionales, en la república soviética. Los hechos históricos son bastante claros: los hitos de la involución y estatalización del Bolchevismo en su función de partido revolucionario pueden fecharse ya en el décimo congreso del partido en 1921, al viejo diseño bolchevique con los estatutos de 1907 se le agregaron nuevas vueltas de rosca autoritarias y de centralización jerárquica, e incluso se ejecutó la primer purga sistemática (que fue cordinada ¡con la GPU!). El proceso de estatización del partido estaba casi completado en vísperas de la muerte de Lenin. Es evidente que ya en esos momentos toda diferencia entre una crítica a las directrices del partido y deslealtad al Estado soviético eran prácticamente indistinguibles. Y se empezaron a castigar como tal.La oposición quedó confinada, ya no había otros partidos de izquierda legales, otro tema para plantear en la Metapolítica de la Transición, y por un breve período, a la formación de grupos internos de opinión, que rápidamente fueron condenados por acusaciones de “fraccionalismo”, término que junto a “desviacionismo” se haría muy popular en la vida partidaria bolchevique a partir de 1921. Se volvía a incrementar el poder disciplinario del grupo del Politburó y volvía a erosionarse el declamado Centralismo democrático, cada vez más centralista y menos democrático. Lenin tuvo que aceptar este hecho de facto, la desaparición de la línea divisoria entre Partido y Estado se fue imponiendo “naturalmente”, afirmando en 1921 que “como partido gobernante no podemos evitar el fusionar las autoridades del Soviet con las del Partido, pues están fundidas con nosotros y lo seguirán estando”.
No fue casualidad que mientras se creaban o reforzaban mecanismos burocráticos internosnovedosos que buscaban disciplinar aún más como hemos visto o en otros casos blindar y proteger la autoridad central (el Politburó, el Orgburó y el tristemente célebre Secretariado del comité central) languidecía el formalmente soberano Congreso del partido (su última sesión por una cuestión decisiva en política fue en 1918; revivió un poco en 1923 para finalmente hacerse decorativo y notarial). Ya las decisiones reales y estratégicas se resolvían en otro lugar, en los arcanos de la creciente burocracia partidaria. El “Centralismo democrático”, core y alma del Bolchevismo, incorporado como determinación central en sus estatutos de 1907, nunca fue claramente definido hasta el año 1934. Se lo define de la siguiente manera: “a) aplicación del principio electivo de todos los organismos rectores del partido desde el más alto al más bajo; b) rendir cuentas periódicamente de los organismos del partido a sus respectivas organizaciones dentro del mismo; c) estricta disciplina de partido y subordinación de la minoría a la mayoría, d) absoluto caracter de obligatoriedad de la decisión de los organismos superiores para los inferiores y para todos los miembros del partido.” Es evidente que el Centralismo democrático, tanto en el Partido como en el Estado (reemplazo del Congreso soberano de los soviets por el Sovnarkom y su máquina impersonal de decretos), en realidad fue casi un proceso paralelo y co-originario, fue lenta y silenciosamente reemplazado por el Centralismo vertical burgués y ordinario. La concentración de poder centralizado, la hiperjerarquización burocrática de decisiones y la lenta agonía de la democracia de base partidaria no pudieron ser evitadas ni correctamente corregidas por el diseño original del partido bolchevique. Finalmente aconteció lo lógico: el Politburó se estableció como un super organismo ejecutivo sobre el entero sistema soviético y reemplazó al Sovnarkom. Las líneas entre Partido y Estado se difuminaron e intercambiaron. Se impuso la lógica jerárquica y la autoridad supercentralizada. La deriva stalinista ya estaba en movimiento. Sáenz reconoce que “en ausencia de la mecánica político-social que entraña el “sovietismo”, en ausencia de la mecánica socio-política que entraña la democracia socialista revolucionaria, se da lugar a otra cosa que no es el poder proletario. Y sin poder proletario queda por el camino la connotación socialista de la revolución y de la transición. Que, pese a la expropiación de la burguesía, no se desarrolla y termina abortando.” El fenómeno del “arribismo partidista”, perversión clientelística que Sáenz analiza en detalle, en realidad no es otra cosa que un mero efecto de composición de la fusión sin control entre Partido y Estado.
[1] Roberto Sáenz; El Marxismo y la transición socialista, Tomo I: estado, poder y Burocracia. Un debate estratégico insoslayable, editorial Prometeo, Buenos Aires, 2024.