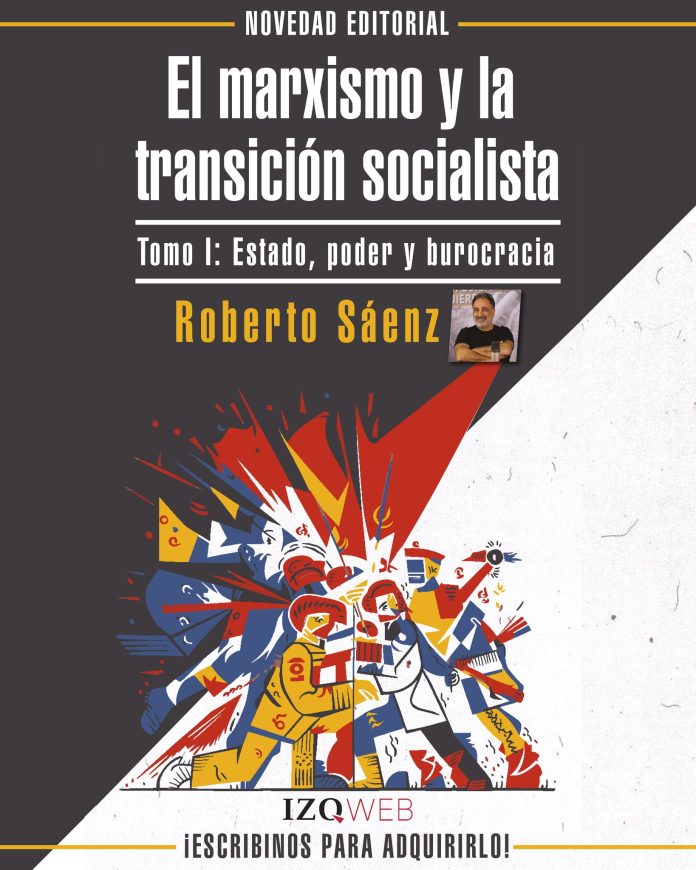«Los medios destruyen los fines”
Günther Anders
A propósito del libro de Roberto Sáenz: El Marxismo y la transición Socialista[1]
El Behemoth burocrático: ya en la II parte de su obra, Sáenz retoma la problemática ¿paradójica? del nacimiento y consolidación del Estado burocrático. La hipótesis del autor es que esa forma Estado era la argamasa, el resultado final de un Bonapartismo de nuevo tipo, el resultado de una silenciosa apropiación-transferencia de poder, una hipótesis ya sostenida por otros protagonistas y autores, forma que terminó imponiéndose en la URSS en un lapso muy corto. Hay un intento de unificación pero de sesgo autocrático y reaccionario, estamos en presencia de una “mala” unicidad, como diría Hegel, o en palabras del propio autor “en esta “clase política” dominio y explotación se unifican: las categorías económicas y las categorías políticas aparecen fusionadas –estatizadas, diría Trotsky–, dando lugar al fenómeno original de la burocracia estalinista.”
El Bonapartismo, o Cesarismo (Gramsci dixit), es un regimen muy específico, es un sistema político, que se establece cuando ninguna de las dos clases dominantes de la Modernidad, burguesía y proletariado, tienen la capacidad de ser hegemónicas en una nación. Es una renuncia de la clase poseedora a gobernar de manera directa. Es además un equilibrio histórico entre clases antagonistas principales, una solución de arbitraje que se corporiza en una personalidad particular, a veces insignificante y ridícula. Incluso puede haber Bonapartismo o Cesarismo progresivo (César, Napoleón) y regresivo (Napoleón III), pero la característica burguesa del Bonapartismo moderno es que es eminentemente política. E incluso puede haber una solución o desenlance bonapartista sin ningún Bonaparte. El sistema político bonapartista se apoya en fracciones de clases, clases no esenciales, y en el Lumpenproletariado. Lenin precisamente calificó el gobierno de Kerensky de “bonapartista”. Ergo: la solución bonapartista exige tener como presupuesto dos clases dominantes pre-existentes y en puja, es decir: el surgimiento y consolidación del regimen stalinista indicaría que ya antes de la muerte de Lenin existía una clase poseedora, regía el Derecho burgués, funcionaba la Ley del Valor, se imponía la subsunción formal del Trabajo al Capital e imperaban formas de mercado capitalista. Para el autor los años decisivos, en sentido negativo, del proceso regresivo fueron “los años 1921 y 1922, años de desorientación en la revolución.” Pero al mismo tiempo reconoce que “las dramáticas dificultades ya habían impactado en el vaciamiento de los soviets, en la deformación del Estado obrero y, también, en la burocratización del partido.” El Termidor llegó con el terreno preparado. ¿Nos resulta todavía productiva la categoría de Bonapartismo para comprender la fallida y trágica socialización regresiva soviética? Es un interrogante que nos queda todavía sin respuesta.
Sáenz afirma con razón que “la problemática de la estatización de las categorías de la Economía política e incluso la estatización de muchas otras instancias de lo social en el Estado burocrático (que no es lo mismo que pasarse a la categoría de Totalitarismo, carente de matices). Una burocracia que formó sus rasgos a partir de las pequeñas grandes ventajas que trae administrar el poder, aun en un Estado obrero auténtico. Y más en condiciones de extrema penuria general; ventajas que con un criterio deselección negativa –selección de los peores y no de los mejores, como dice Bensaïd– Stalin alentó.” El autor reconoce, de manera correcta, que una de las principales formas de evaluar la transición socialista estaba vinculada a la tendencia (o no) a la disolución gradual pero concreta del Estado en tanto que institución “separada”, o sea: la tendencia positiva a eliminar las esferas separadas de Economía y Política.
Para el Lenin de El Estado y la Revolución la extinción del Estado se iniciaba en in acto, por lo que la Dictadura del Proletariado es (debe ser) un Estado “proletario” en proceso de extinción, que empezará a fenecer “inmediatamente después de su victoria”. En la Transición, la democracia directa, la apropiación socialista y el proceso de extinción del Estado deben ser procesos co-originarios, progresivos y continuos. El Estado de la Transición debía ser una forma estado bifronte con tendencias casi incompatibles: inevitablemente debía ser ultra democrático de abajo hacia arriba, de un modo nuevo en la Historia, y, simultáneamente, con características tiránicas, de un modo también nuevo en la Historia, contra la burguesía y las viejas clases poseedoras. Al mismo tiempo se eliminaría la especificidad burguesa de la administración, ya que en la Transición todos administraríamos por turnos, y rápidamente, acompañando el proceso dinámico de extinción estatal, nadie administraría.
El problema de la Burocracia era, para los bolcheviques, un problema específicamente ligado a la época histórica burguesa; Lenin definía a la sempiterna Burocracia como “posición privilegiada de los empleados como órganos del Poder estatal”, por lo que era perfectamente válido creer que, al quebrar el espinazo a la sociedad burguesa en octube de 1917, el fenómeno burocrático dejaría de existir per se. Sáenz reconoce correctamente, marcando una notable y saludable diferencia con muchos historiadores filotrotskistas o sovietólogos, que el fenómeno burocrático comenzó a manifestarse muy temprano en el proceso revolucionario, señalando que “a partir de finales de 1923 comienza la reacción en la revolución, lo que no deja de mostrar el dramático peso de los factores subjetivos en las difíciles condiciones objetivas dadas” y que “todo esto ocurrió demasiado rápido, casi sin dar tiempo a la revolución de “respirar”, de reflexionar sobre sí misma”. Pero los bolcheviques sí reflexionaron sobre el tema y muy pronto. Y es que las señales del inesperado cáncer burocrático comenzaron mucho antes de Kronstadt o del fracaso de la revolución en Alemania. Ya en el programa del partido bolchevique de… ¡1919! se presiente que el problema burocrático en la República soviética (designado con el nombre de “Burocratismo”) es un fenómeno nuevo, inédito dentro de un proceso revolucionario, una inercia que combina lógica burguesa del heredado aparato administrativo zarista, los famosos chinovniki, con tendencias centralistas autoritarias de una organización diseñada para la lucha revolucionaria clandestina y profesional, los upravlentsy y apparatchiki, que terminaron suplantando al Sovnarkom con el reducido Politburó. El “absceso burocrático”, como bien lo define Sáenz, era doble: crecía y se retroalimentaba del Estado al Partido y viceversa. Un espiral que soportaba todo tipo de contramedidas y que se expandía en instituciones y nuevas jerarquías. Ya como antídoto y solución a este malestar, en el programa se proponía una “revolución cultural”, con medidas muy concretas: 1) llamada obligatoria a todos los miembros del Soviet para que cumplan tareas administrativas estatales; 2) variación sistemática en estas tareas para que abarquen todas las tareas administrativas posibles; 3) incitación y promoción de toda la población local para que se involucre individualmente en la administración estatal. Para Lenin la plena y universal aplicación de esta medida (que se decía inspirada en la Commune de París) generaría una simplificación de la administración acompañada de una elevación cultural de los obreros, proceso que concluiría “en la abolición de todo Poder estatal.” Al parecer fue un notable y silencioso fracaso: la burocracia central se mantuvo abrumadoramente “burguesa” durante todo el período 1917-1924; en octubre de 1922 los miembros con origen en la clase trabajadora constituían tan sólo el 2,4% de los funcionarios de las agencias centrales del gobierno soviético, incluyendo los sindicatos, el comité de control de partidos, los trusts y corporaciones de propiedad estatal. Además, la gran mayoría de los empleados en puestos gubernamentales principales, incluidos los bolcheviques, eran personas con educación terciaria o secundaria criadas en familias aristocráticas o burguesas. Lenin tenía razón: los cuadros lo deciden todo. Ya Weber había vaticinado que la nueva burocracia en la naciente URSS sería totalmente autocrática y descontrolada.
[1] Roberto Sáenz; El Marxismo y la transición socialista, Tomo I: estado, poder y burocracia. Un debate estratégico insoslayable, editorial Prometeo, Buenos Aires, 2024.