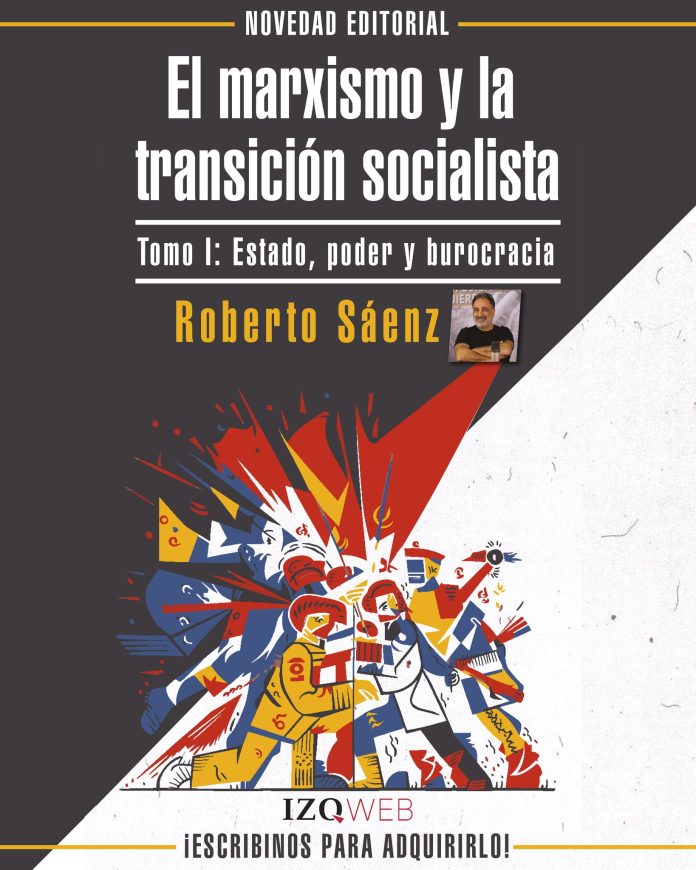“La Lucha de Clases no desaparece bajo la Dictadura del Proletariado; lo único que hace es asumir nuevas formas.” (Lenin)
A propósito del libro de Roberto Sáenz: El Marxismo y la transición socialista[1]
El proceso degenerativo soviético y el fantasma de la Ley del Valor: hoy sabemos a ciencia cierta que la expropiación formal de la Burguesía no significa la desaparición de las relaciones de producción capitalistas per se. Según el autor, “por la vía del acaparamiento burocrático de un Estado que administra la economía. En esa sociedad, los trabajadores siguen autoexplotándose para generar un excedente, pero el destino de ese excedente ya no es decidido por ellos, sino apropiado por una capa social privilegiada: la burocracia.” La escisión entre trabajo necesario y plusvalor siguió vigente, se cristalizó y profundizó a medida que la URSS se sumergía en la NEP; el legendario Plan, indiscutible para todos los que nos consideramos marxistas, se desfiguró y derivó en un mal simulacro del Mercado capitalista; la sumisión formal y real del trabajo al Capital (ahora del Estado) se mantuvo plenamente vigente, y el nuevo aparato económico estatal se reconstruyó a partir de la vieja (e indispensable) burocracia zarista y la nueva de la “propia tropa”, generada por la regresión del sistema de partido único. El Plan debía sustituir al juego básico y elemental de las leyes clásicas de la competencia del Mercado capitalista. Para Trotsky, uno de los más notorios defensores del Plan centralizado, los soportes de la Economía planificada soviética eran: 1) el Ejército; 2) el Transporte; y 3) la Industria pesada, que trabaja para el Ejército y el transporte. La planificación tal como se dió históricamente en la URSS ya no es una panacea neutra y universal, ni es la encarnación automática del Comunismo en la Transición como pensaba Bujarin (y Stalin) sino una suerte de mediocre pseudomercado, donde sigue vigente y funcionando a rajatabla la Ley del Valor capitalista. Y este pseudomercado, para tener al menos un mínimo de eficacia y racionalidad en la producción, circulación y reproducción, requería la constitución y establecimiento de un nuevo tipo de burocracia, ser reglado por un funcionariado autócrata y despótico, “burguesía de Estado” le llamaba Bettelheim, y con ello, el nacimiento de un nuevo tipo de regimen híbrido. Y es que la Ley del Valor se encarna en relaciones sociales de producción y en la forma salarial.
El proceso de suplantación comenzó muy temprano, a partir de 1918, con la creación de instancias jerárquicas superiores “económicas”, dirigidas por funcionarios y especialistas como el poderoso Veshenka, el Gosplan, el organismo planificador STO o el financieramente ortodoxo Narkofim. Por supuesto, entre estos sectores de la nueva burocracia soviética estalaron rivalidades y competencias sobrestructurales desde su mismo nacimiento. Lenin no tenía duda de la composición social de estos viejos y nuevos “administradores”, de esta nueva excrecencia tecnocrática; los definía sin tapujos como una “capa de la Burguesía”. Un “compromiso de clase” (Lenin) desesperado, que se consolidó en prácticas e instituciones y que terminó siendo funcional al Capitalismo de Estado, la otra cara de Jano, una medida provisional que terminó siendo universal y duradera. Según Lenin, los obreros “no temen al gran Capitalismo de Estado, lo aprecian como instrumento proletario al que su Poder soviético utilizará contra la disgregación y desorganización.” Se trataba de “hambre organizada con talento”, como decía Lenin del admirado Capitalismo monopolista estatal aplicado por Alemania en la Primera Guerra Mundial. Pero ya el propio Zarismo, debido al proverbial atraso económico ruso, había alimentado y estimulado el desarrollo del Capitalismo estatal a expensas del privado; la gran industria rusa de antes de 1917 se había formado gracias a la intervención del Estado para servir a sus propósitosy reforzar el poder real. Por ejemplo, los ferrocarriles, microcosmos modélico de la industria rusa, eran todos propiedad del Estado antes de la revolución de 1917. La industria rusa nunca perdió del todo su caracter eminentemente estatal y público, y de orientación cuasi militar. No es casualidad que Lenin haya estado muy influenciado por el ex menchevique Larin (que tuvo un rol decisivo luego en la Vesenkha) en su concepción del rol en la Transición del Capitalismo de Estado, señalando que “la trustificación obligatoria, es decir: la unificación obligatoria en asociaciones bajo control estatal, que es lo que el Capitalismo ha preparado, que es lo que el Estado junker ha llevado adelante en Alemania, que es lo que será realizado en Rusia por los soviets, por la Dictadura del Proletariado, es lo que nos dará nuestro aparato estatal, universal, moderno y no-burocrático.” El aparato de Transición tenía que tener como rasgo esencial ser antiburocrático desde su fundación misma. Toda organización del Estado centralizada es ahora ipso facto socialista, lo sostienen tanto Bujarin como Preobrazhensky: la utopía del control social efectivo y la democracia directa se reduce a la correcta y formal aplicación del Plan, tal el luminoso camino al Socialismo. La propia Dialéctica de la Historia, a la que gustaba convocar Lenin, refutó todos estos dogmas. Como señala Sáenz, “si el régimen burocrático es la elevación de una capa social privilegiada por encima de la clase obrera, por oposición la democracia socialista supone la tendencia a la elevación creciente a las tareas del poder de capas cada vez más amplias de los trabajadores y trabajadoras y la subordinación de la burocracia administrativa a ese poder.”
Todo este proceso que aparentemente nos llevaba a las orillas del Socialismo en realidad negaba potencialmente cualquier tipo de apropiación socialista de la producción como también reprime toda institución real de control obrero, su otro lado. Sáenz detecta esta cuestión, afirmando que “el problema es cómo hacer para poner en pie un aparato que esté sometido al colectivo de trabajadores, cuestión que reenvía al problema de la dirección política. Si la dirección es política, es decir, si domina un abordaje democrático de esos asuntos, esto significa problematizarlos en las instancias partidarias y en los organismos de poder. Las presiones políticas y sociales sobre el poder excluyen la participación de las masas en la resolución de los problemas; las problemáticas se presentan como meramente “técnicas”, indiscutibles por definición.” Aunque Sáenz no llega a profundizar en la cuestión, tanto el control obrero como la apropiación socialista son instancias mucho más radicales que la mera fiscalización o la contabilidad nacional de la producción estatizada, a lo que parece reducirse la Transición en la retórica oficial del Bolchevismo tardío. Lejos de ser una tarea administrativa más o menos compleja, el control social de la producción se transforma en una práctica política decisiva y esencial para todo el largo proceso de Transición desde su inicio. La socialización es mucho más que una elemental confiscación nacional, que una simple estatización jurídica de la propiedad privada. La transición exige una doble naturaleza del control proletario, que es a la vez y simultáneamente, tarea de un forma de Estado y obra práctica consciente de las masas. Exige un tipo peculiar de fusión del aparato de producción y del más amplio control democrático directo.
Sáenz reconoce el problema y la dualidad de este proceso: “De ahí también que, en cierta forma, subsista todavía en la transición socialista la ley del valor, en el sentido de que la fuerza de trabajo sigue siendo una mercancía que se intercambia por un salario, y subsistan también las demás categorías de la economía mercantil como la renta de la tierra y otras, que no pueden ser abolidas inicialmente sino que son, por lo pronto, estatizadas.” Entonces por un lado la inevitable y obvia “estatización de las categorías económicas en la Transición”, pero: ¿qué significa ésto? Según el autor, “que es el Estado el que pasa a controlar/administrar categorías, relaciones sociales, a las cuales no puede disolver todavía ni administrar arbitrariamente pero sí operar como “regulador” de éstas”, o sea: una buena definición de Capitalismo de Estado. El Capitalismo monopolista de Estado –decía Lenin- se opone al Capitalismo privado pero no al Socialismo. Pero en el caso de la URSS intervienen otros factores internos y externos, y Sáenz recae aquí en el recurso del atraso del desarrollo de las fuerzas productivas en esa especial coyuntura histórica. Un dejo fatalista parece surgir al reconocer el autor que la vigencia de la Ley del Valor aparentemente no puede ni siquiera tender a anularse “sino sólo con la revolución internacional y el pasaje a una producción basada en la satisfacción de las necesidades humanas, una producción de valores de uso y no una dominada por la ganancia.” Entonces la propia construcción de las bases económicas “ideales” (en feroz competencia con el resto del Mundo capitalista) del regimen socialista generará, en las mayoría de los casos, una enorme contradicción interna en la política proletaria. La Transición ya no interrumpe la continuidad entre Capitalismo de Estado y Socialismo, y el Moloch de las fuerzas productivas, la acumulación socialista primitiva (concepto acuñado por Smirnov que sintomáticamente estaba en el Gosplan) exige mantener órganos de dominación (como el comando del dinero) para construir la apropiación socialista de la producción. Sáenz reconoce ésta paradoja al señalar “que el dinero sea “estatizado” en la transición no quiere decir que pierda sus atributos-funciones económicas; por ejemplo, ser medida del valor, evitando el reino de la pura arbitrariedad burocrática.” Pero el dinero en la lógica capitalista es mucho más que mera medida de valor, tiene una función estratégica y una dimensión política, con un caracter inmediatamente social, como explicaba Marx. Es la encarnación del trabajo social en general. Sin Moneda no hay Capital. Por ejemplo: la otra cara de la NEP y del creciente poder de la nueva y vieja burocracia era la creación del Gosbank, cuyo director había sido funcionario del ministro zarista Witte, que implantó las medidas financiera más ortodoxas del propio Capitalismo. La rápida solución irónica de una emisión de moneda respaldada por el oro y bajo la hegemonía de un poderoso banco central, al mejor estilo Banking School, no hacía más que replicar nuevamente, como en el caso de el Taylorismo, el modelo burgués de Occidente.
[1] Roberto Sáenz; El Marxismo y la transición socialista, Tomo I: estado, poder y Burocracia. Un debate estratégico insoslayable, editorial Prometeo, Buenos Aires, 2024.