Introducción: un abordaje no dogmático a una obra integral
Como parte del esfuerzo por aportar al relanzamiento de la perspectiva socialista en el siglo XXI, consideramos decisivo contribuir a la formación teórica y al estudio de las obras fundamentales que dieron base a la crítica del sistema capitalista y a la conformación de un proyecto de sociedad más justa y más humana. En momentos en que el orden social capitalista muestra su rostro más siniestro a miles de millones de trabajadores, jóvenes, excluidos y oprimidos de todo el mundo, la alternativa socialista se encuentra para muchos desdibujada, opacada o directamente cuestionada. Frente a la monstruosa deformación y vulgarización del marxismo el pensamiento socialista por parte del stalinismo y las frustrantes experiencias del mal llamado “socialismo real”, vale la pena volver al estudio serio y no dogmático de la obra del más grande pensador de la causa socialista, comunista y emancipadora: Karl Marx. Creemos de importancia capital, en ese sentido, recuperar algunos de sus textos, acaso menos transitados pero que tienen mucho para decirnos a la luz de las características de la sociedad capitalista actual y también de la experiencia histórica del siglo XX y sus lecciones.
La dimensión, riqueza y profundidad de la obra de Marx desafían cualquier intento de simplificación y plantean problemas gigantescos a la hora de abordar su estudio: por dónde empezar, desde qué ángulo, cómo abarcar tantos textos y temas, qué hacer con la infinidad de trabajos de interpretación –con su diversidad de ópticas y de calidad– y los métodos y criterios a utilizar para la selección y el estudio mismo de los textos son sólo algunos de ellos. Por otra parte, no se lee a Marx desde la total ignorancia, desde una “tabla rasa” ideológica, sino que inevitablemente se subrayan –o no– tales o cuales aspectos que hacen al enfoque que previamente se determine. Aclaramos esto porque no tiene sentido asumir el punto de vista de una inexistente neutralidad académica o propiciar una lectura “objetiva” de Marx. Tal pretensión es ajena al propio Marx y al método marxista, lo que no significa –y es el peligro opuesto– que se le pueda “hacer decir” a los textos lo que a uno le parezca. Trabajar la obra de Marx, o de cualquier otro autor, implica reconocer y desentrañar nudos conceptuales que no es posible ignorar, pero esa lectura no es directa, inmediata, cristalina, sino que está mediada por la ubicación social, política e ideológica de quien la hace, con una “agenda” de problemas teóricos que se renueva en cada momento histórico particular. Este abordaje busca, entonces, tanto dar cuenta de la riqueza de un legado teórico que, en el caso de Marx, es de un rigor y una actualidad indiscutibles, como evitar la momificación y cristalización dogmática, bajo la forma de vulgarizaciones que suprimen mucho de lo más fecundo y vigente en la obra de Marx.
Considerando estos aspectos metodológicos, establecimos como una necesidad comenzar el recorrido del pensamiento de Marx desde sus mismos inicios. No por una reverencia cronológica, sino partiendo de una visión que asume una profunda unidad de matriz conceptual entre el llamado “Marx joven” (anterior a La ideología alemana de 1846) y el “Marx maduro” (suelen considerarse de este período las obras posteriores a 1857). Lo cual no significa, por supuesto, que las temáticas y el nivel de elaboración conceptual hayan sido similares a lo largo de todos esos años. Se trata de algo muy distinto: de trabajar sobre la hipótesis de que el conjunto de la obra de Marx no reconoce “hiatos” o vías muertas,[1] sino que debe ser considerado como una teoría y una reflexión integrales y críticas sobre el hombre y la sociedad, teoría que en el curso de su construcción va adquiriendo cada vez más determinaciones, haciéndose cada vez más compleja y abarcadora, pero sin perder jamás esa unidad que está en la base de una crítica global del orden capitalista. De allí que la obra de Marx, que tanto ha inspirado a las ciencias sociales, haya sido a la vez objeto, por parte de los pensadores burgueses, de una parcelización, una división en áreas específicas (economía, sociología, historia, teoría política, filosofía) que separan en compartimentos estancos lo que en la obra de Marx está unido.
Por desgracia, los responsables de este desguace teórico no han sido sólo los académicos burgueses, sino también sectores del propio movimiento socialista. En particular, la tradición de la Segunda Internacional (1886–1914), sobre todo después de la muerte de Engels (1895), y la del estalinismo ya desde 1924,[2] propiciaron una versión del marxismo totalmente empobrecida y en muchos casos desfigurada, limitada a un reduccionismo económico de vuelo bajo en lo sociológico, un seco evolucionismo histórico, un materialismo “metafísico” en lo filosófico y una teoría política teñida de aceptación acrítica de la forma Estado, cuando no de una adoración de las instituciones estatales. Y, también hay que decirlo, en las filas del marxismo revolucionario, incluyendo el movimiento trotskista, si bien hubo una vigorosa crítica de las prácticas políticas más visiblemente reaccionarias de estas versiones del marxismo, no siempre hubo una crítica igualmente consciente de sus fundamentos teóricos, lo que no dejó de acarrear consecuencias.[3]
I- La cuestión judía (1843)
Breve contexto histórico
En la época en que Marx redactó estos escritos, Alemania no existía como tal: el mundo de la cultura y la lengua alemanas abarcaba el reino de Prusia y unas 400 regiones, ducados, electorados y principados semifeudales, con diversos grados de autonomía en relación a Prusia y con un importante atraso industrial y político en relación a Francia (sobre todo) e Inglaterra. Renania, la región donde nació Marx, era y es limítrofe con Francia y fue donde más se sintió la influencia de la revolución francesa de 1789. La situación en Europa era de reacción, de dominio de la Santa Alianza que se había propuesto detener la difusión del ideario revolucionario tras la derrota de Napoleón en 1815, aunque el desarrollo del fenómeno del pauperismo (la pobreza extrema y generalizada) teñía todo el panorama social y fermentaba la eclosión europea que sobrevendría en 1848.
La alemana era una burguesía muy poco desarrollada y timorata, incapaz de encabezar ningún movimiento revolucionario contra la monarquía y los nobles y por la unificación nacional de Alemania. El impulso revolucionario lo aportaron primero los estudiantes (en los años ‘10); a instancias de la represión, pasó luego a los artistas, y escritores como Heine, lo que motivó una fuerte censura y un progresivo desplazamiento de las ideas de izquierda a los filósofos. La filosofía y la crítica a la religión se convirtieron así en el principal refugio de la oposición al estado de cosas en Alemania.
La filosofía estaba casi totalmente bajo el influjo de Hegel, a quien el régimen había convertido en el “filósofo oficial” de Prusia. Por eso había dentro de quienes reivindicaban a Hegel diversas alas, de derecha y de izquierda. Luego de que David Strauss publicara Vida de Jesús en la década del 1830, demostrando que la religión no era una revelación divina sino una expresión de la vida de los pueblos, el cuestionamiento a la religión y a la Iglesia oficial (protestante) se hizo habitual entre los filósofos críticos. Este aspecto fue profundizado por Ludwig Feuerbach entre 1838 y 1841, desde un ángulo mucho más crítico con la filosofía de Hegel. Feuerbach fue una poderosa influencia en los jóvenes Marx y Engels, y está muy presente en particular en los textos de 1843 y 1844.
¿Emancipación política o emancipación humana?
Bruno Bauer, el más brillante de los hermanos Bauer, era el más prestigioso de los “jóvenes hegelianos”, como se llamaba a los hegelianos de izquierda. El disparador de La cuestión judía en Marx es la crítica a Bauer, quien no concibe otra forma de emancipación más que la política, lo que le impide ir más allá de la crítica liberal a la monarquía reaccionaria de Prusia.
El horizonte crítico de Bauer se limita a la influencia de la religión en los asuntos públicos. Proponer que el Estado se libere de la tutela religiosa era, por supuesto, progresivo en las condiciones de Prusia, pero Marx explica que de esa manera sólo se cuestiona al Estado religioso, mientras que el Estado como tal queda libre de objeción. La emancipación política libera al Estado de la religión, pero no libera a los hombres ni de la religión ni del propio Estado. Explicar esta contradicción es poner a la vista los límites de la emancipación política y del Estado como tal. De lo que se trata, entonces, es de definir el carácter de ese Estado y someterlo a crítica.
El Estado político como mediación
Primero cabe aclarar por qué se habla de Estado político. Hoy hablamos de Estado a secas, pero en esa época estaban muy presentes las formas de representación estamental –típicamente feudales o semifeudales– que también recibían el nombre de Estados o estamentos (Stände). El Estado político es, entonces, una institución que, al decir de Hegel, encarna la máxima racionalidad en la organización colectiva de los asuntos sociales, elevándose por encima de la sociedad civil (o sociedad burguesa), que es el ámbito del mero interés privado individual. Es esta filosofía del Estado la que ha trascendido hasta nuestros días: la que considera al Estado como el portador del interés general. Es también aquí donde está parado Bauer, ya que en último análisis su solución de la cuestión judía es tan simple como esto: que el judío deje de atender a su interés particular, como judío, y se someta a los designios del Estado en tanto ciudadano laico, lo que lo igualará a los demás ciudadanos de cualquier religión.
Marx va a poner en cuestión todo esto. El hombre debe necesariamente liberarse de la religión, que es una forma de autoenajenación, de alienación, que impide al hombre reconocerse como sujeto al transferir las características humanas a un ser sobrenatural. Pero, en la medida en que la liberación de la religión sólo se hace a través del Estado político, se establece una nueva mediación a las relaciones humanas. De este modo, dice Marx, la espontaneidad de los vínculos sociales entre hombres libres queda nuevamente postergada y depositada en las manos de un nuevo Dios laico: el Estado.
Así, el Estado representa un nuevo obstáculo a la emancipación humana, una nueva forma de separación, de enajenación, ya que pone la libertad y la igualdad en un terreno formal –como dice Marx, “en el cielo de la política”–, dejando intactas la opresión y la desigualdad reales. La religión cristiana propone la liberación humana en un más allá de este mundo, en el reino de los cielos; el Estado, por su parte, sólo elimina esta mediación para postular otra: la liberación “meramente política”, la libertad del ciudadano abstracto, no del hombre real. Lo que nos conduce al siguiente tema.
La separación entre Estado y sociedad civil
Nuevamente, despejemos primero la cuestión de los términos. “Sociedad civil” es una expresión que ha adquirido en la actualidad muchos significados. Para Hegel –y en este sentido lo utiliza Marx–, la sociedad civil (bürgerlich Gesellschaft, expresión a menudo traducida también como “sociedad burguesa” en el texto) es una forma “espontánea” de organización humana, superior al estadio de la vida familiar, caracterizada por el interés individual, el egoísmo, la bellum omnium contra omnes (guerra de todos contra todos). Thomas Hobbes, filósofo inglés del siglo XVII, justificaba en su Leviatán (1651) el régimen monárquico como una barrera contra esta situación en la que “el hombre es lobo del hombre” (homo homini lupus); la solución de Hegel es, precisamente, oponer a esta esfera del egoísta interés privado la esfera de la racionalidad pública: el Estado.
Para Marx, el ser genérico del hombre, lo que lo define como especie, es su ser comunitario. No obstante, con la consolidación del Estado político se establece una brecha, una escisión, entre la vida comunitaria –que, insistimos, no es real sino meramente política, donde el hombre sólo cuenta como ciudadano abstracto– y la vida privada, el ámbito del interés individual, que es donde tiene lugar la cotidianeidad, las relaciones y las prácticas sociales reales. Marx lo llama la “doble vida”: por un lado, la vida a nivel de la especie, que se limita al terreno político; por el otro, la vida del hombre individual, que abarca todos los demás aspectos y por supuesto determina la vida política, como luego veremos.
La separación entre Estado y sociedad civil, entonces, es la base de una paradoja: en la medida en que el hombre se comporta comunitariamente (la política), no es real, sino abstracto, y en la medida en que tiene una vida real (la de la sociedad civil), esa vida no es comunitaria, sino egoísta, aislada del semejante. La vida humana se ha partido en dos, pero ninguna de ellas es completa y auténticamente humana.
La doctrina de los derechos humanos expresa la escisión entre política y sociedad
Un tema tan interesante como poco transitado entre nosotros es la crítica de Marx a la primera versión de una doctrina que hoy está muy en boga, incluso –o especialmente– entre grupos radicalizados y de izquierda. Marx parte de la separación ya señalada entre Estado y sociedad civil, entre ser comunitario y ser individual, entre política y vida cotidiana, y explica que esta misma dualidad se manifiesta en el terreno jurídico, bajo la forma de los llamados derechos humanos. Estos se dividen en derechos políticos –que afectan al hombre en tanto ser comunitario político, encarnado en el ciudadano– y derechos del hombre en general, también llamados derechos “naturales”. Precisamente, estos derechos “naturales” corresponden al hombre privado, individualista, al hombre de la sociedad civil, separado de la comunidad. Lo que está en discusión aquí son dos concepciones antropológicas (dos visiones del hombre como tal) diametralmente opuestas.
Así, la doctrina de los derechos humanos concibe al ser del género humano no como comunitario, sino, por el contrario, como individual y egoísta, aislado. Toda determinación social –es decir, toda relación social que involucre al hombre en tanto ser comunitario, que es el verdadero ser de la especie para Marx– es vista por esta doctrina como algo externo, como una limitación a la libertad individual. Mientras que Marx sostiene que el hombre sólo puede realizar su humanidad en la relación con los otros, la doctrina de los derechos humanos ve a esta relación como un permanente peligro, lo cual demuestra que considera al hombre de la sociedad civil (egoísta y separado de sus semejantes) como el estado “natural”, verdadero, de la especie. Si a pesar de ese egoísmo esencial el hombre entra en relación con sus semejantes, no se debe a ninguna determinación de su ser genérico –que es de donde parte Marx– sino a la mera necesidad natural, a la mera intersección del interés propio con el del otro. Ese individualismo es consustancial al hombre real para esta doctrina, que debe, por tanto, considerar al hombre político, al hombre que ejerce su actividad comunitaria, como abstracto y artificial.
De ahí que el liberalismo –que abreva en esta fuente desde el punto de vista filosófico– siempre considere los derechos humanos naturales como derechos del individuo contra el Estado, al que critican por razones opuestas a las de Marx: no en cuanto mediador que impide los vínculos sociales directos entre los hombres, sino en cuanto instancia colectiva abstracta que impide el reino absoluto del interés privado al mantener, pese a todo, una comunidad (política). Para Marx, en cambio, el Estado no permite la verdadera comunitarización del hombre real, ya que la circunscribe al ámbito de lo político; es decir, no es lo suficientemente comunitario ni puede serlo, porque su función última es garantizar el libre desenvolvimiento del hombre de la sociedad civil.
Lo privado subordina a lo público: el Estado al servicio de la propiedad privada
Luego de exponer el pensamiento de los principales actores de las revoluciones burguesas, Marx establece que el ámbito en el que el hombre se desempeña como ser comunitario (la vida política, el Estado), no es más que un medio para mejor desarrollar el ámbito de lo privado y lo particular, es decir, la sociedad civil. De esta manera, la emancipación política, esto es, la disolución de los antiguos estamentos feudales y sus privilegios, representa a la vez la emancipación de la sociedad civil de la política.
En efecto; bajo el régimen feudal, la propiedad privada estaba sometida al arbitrio y las regulaciones de nobles, monarcas y clérigos; tras la revolución burguesa, el Estado se pone al servicio de la sociedad civil y del interés privado, que se convierte así en el fundamento del Estado, su razón última. Por eso dice Marx que el sustrato del Estado político es el hombre apolítico, el hombre “natural”, el individuo separado de la comunidad.
La emancipación (puramente) política sanciona la separación entre el ciudadano y el hombre egoísta, con dos consecuencias: por un lado, se privilegia como interés del Estado el desarrollo del interés privado; por el otro, se limita la actividad comunitaria a la actividad política, dejando por fuera lo real y cotidiano. Por eso Marx postula la emancipación humana como la reabsorción de la actividad humana a nivel de la especie a todos los ámbitos de la vida, sin que se establezca –o, mejor dicho, aboliendo– la separación entre lo público y lo privado, entre lo social y lo político. Y el resultado de ese libre desarrollo de vínculos sociales entre las personas, sin mediaciones, sin el rodeo de la religión ni del estado, es la disolución tanto del Estado como de la sociedad civil (en tanto esferas separadas y específicas).
Esta emancipación humana aún no tiene una denominación; no pasarán muchos meses hasta que Marx le dé el nombre de un movimiento social surgido de las entrañas del orden existente: el comunismo.
II- La “Introducción a la crítica a la Filosofía del derecho de Hegel”
Esta Introducción fue redactada con posterioridad al cuerpo principal de la crítica, sobre cuya fecha exacta no hay unanimidad entre los comentaristas de Marx, pero que probablemente date de 1842, cuando Marx aún no había abrazado la causa comunista. A diferencia de ese trabajo –conservado en forma de manuscrito y publicado recién luego de la segunda posguerra–, Marx postula en la Introducción de forma explícita, por vez primera, tanto la necesidad de una revolución social contra el orden existente como del actor social, el sujeto principal de esa revolución: el proletariado.
La filosofía del derecho de Hegel representaba el más completo sistema de teoría política del pensamiento alemán. Aunque posteriormente se ha simplificado el significado del sistema político de Hegel, considerándolo como una apología del Estado prusiano y sus instituciones –elemento que por cierto está presente–, el trabajo de construcción de categorías de filosofía política es realmente monumental. Hegel hace gala de su capacidad para sintetizar corrientes de pensamiento y desarrollos históricos reales siguiendo su clásico esquema de tríadas, en cuya cima coloca al Estado.
La primera tarea teórica que se propondrá Marx es la crítica del Estado y la religión (cuestiones entrelazadas en la Alemania de entonces), que acometerá tanto en el manuscrito de 1842 (cuyo título es Kritik der Hegelschen Staatsphilosophie, es decir, Crítica de la filosofía del Estado de Hegel) como en La cuestión judía de 1843. Sin embargo, en esta Introducción Marx no desarrolla mucho más esa crítica (el texto comienza considerando a la crítica a la religión como terreno ganado), y avanza, en cambio, en sacar conclusiones sobre qué tareas prácticas se desprenden de esa comprensión del carácter del Estado. Es decir, “la crítica del cielo se transforma así en crítica de la tierra; la crítica de la religión en crítica del Derecho; la crítica de la teología en crítica de la política”. Un mundo en el que el hombre pueda ser dueño de su destino tiene como condición primera la destrucción de la religión cristiana.
La filosofía alemana y la realidad
Marx pasa revista ácidamente a las corrientes de pensamiento en Alemania. Todas ellas se proponen dar una respuesta a los problemas de la época, como la falta de unidad nacional y de libertad o el pauperismo, pero lo hacen desde posturas insuficientes o reaccionarias (los románticos buscan la libertad perdida en un pasado idílico; la escuela histórica es una mera apología, etc.). El fondo de la cuestión es que el régimen político alemán es un anacronismo, un resabio del antiguo régimen muy por debajo de la situación de Francia o Inglaterra. Lo peculiar de Alemania, dice Marx –siguiendo en esto a Hegel–, es el divorcio entre el desarrollo de su realidad política y el desarrollo de su teoría filosófica, el hecho de ser “contemporáneos del presente en la filosofía sin serlo en la historia (…) Los alemanes han pensado en política lo que otros pueblos han hecho. Alemania era su conciencia teórica. La abstracción y arrogancia de su pensamiento fue siempre a la par con la parcialidad y el raquitismo de su realidad.”
De allí que Marx hace un cuestionamiento tanto al “partido teórico” (la izquierda hegeliana), que no es capaz de llevar su crítica más allá de la filosofía, como al partido “práctico” (los llamados “verdaderos socialistas”), que desprecia la teoría y pasa por alto que justamente el pensamiento filosófico es lo más avanzado de la realidad alemana. De lo que se trata es, entonces, de realizar la filosofía (es decir, llevar a la realidad la crítica al Estado que sólo existe en el pensamiento) lo que a su vez conduce a superarla, a abolirla como filosofía en tanto mero pensamiento separado de la práctica real.
El principio hegeliano de la unidad entre razón y realidad es retomado críticamente por Marx: donde Hegel ve reconciliación con lo establecido, Marx apunta contra el mundo real y contra la filosofía existente. La realización de la razón en el mundo no es un hecho –como para Hegel–, sino una tarea práctica de los hombres.
La revolución, ley moral de la actividad práctica
La crítica al pensamiento político de Hegel y a la impotente filosofía especulativa sólo puede desembocar en la actividad concreta contra la realidad del Estado prusiano: la praxis. Este concepto, que ahora resulta muy familiar para los marxistas, había sido introducido por uno de los “jóvenes hegelianos”, von Cieszkowski, pocos años antes, como contraposición práctica al carácter especulativo de la derecha hegeliana. Sin embargo, Marx asigna a la praxis un significado que lleva su propio sello: no es la práctica pura, la acción desesperada, sino una práctica racional, pensada; una actividad cuyo sentido y condiciones están mediados por la reflexión científica. Como lo resume Karl Löwith, “la voluntad de transformar el mundo no significa para Marx una acción tan sólo directa, sino al mismo tiempo una crítica a la interpretación del mundo hasta entonces vigente y una modificación del ser y de la conciencia”.[4] La potencialidad radical de esta teoría alemana, que comenzaba con la superación de la religión, se manifiesta en un humanismo que es el sustento ético de la rebelión: “la crítica de la religión desemboca en la doctrina de que el hombre es el ser supremo para el hombre, y por tanto en el imperativo categórico de acabar con todas las situaciones que hacen del hombre un ser envilecido, esclavizado, abandonado, despreciable”.
El “imperativo categórico” a que se refiere Marx es un concepto central de la ética de Immanuel Kant, el fundador de la filosofía clásica alemana, que viene a representar la ley moral a que debe sujetarse todo ser provisto de razón. Es importante tomar nota de que, incluso antes de haber dado a su comprensión de la sociedad capitalista y de la historia una forma acabada, Marx toma partido desde el punto de vista ético contra un estado de cosas manifiestamente injusto y opresor para la mayor parte de la humanidad.
Es decir, la opción por la revolución no es el resultado a posteriori del análisis científico y sociológico, sino un punto de partida a priori motorizado por la indignación contra un orden inmoral, siendo la medida de lo moral, precisamente, la situación de los hombres reales. Por eso Marx dice aquí que “ser radical es tomar la cosa desde la raíz. Y para el hombre, la raíz es el hombre mismo”.
El proletariado
Marx había conocido, en su exilio parisiense, la intensa actividad de los círculos obreros comunistas y socialistas, que lo sorprendieron tanto por su capacidad de organización y de trabajo como por el estado de ebullición de sus debates teóricos. Es en Francia donde hace un doble descubrimiento: no sólo la revolución, sino también el proletariado.
Como ya señaláramos a propósito de La cuestión judía, para Marx de lo que se trata es de la emancipación humana, que no puede ser el resultado de una “revolución parcial, meramente política, que deja intactos los pilares de la casa”. La revolución que ha de abolir el estado de cosas existente debe tener a su frente –a diferencia de las anteriores, que sólo elevaban a una parte de la sociedad por encima de las otras para erigirla en nueva clase dominante– a una clase cuya aspiración no es su dominio de clase particular, sino la liquidación de las clases sociales.
Es muy importante destacar aquí, contra todas las interpretaciones que remiten a algún tipo de determinismo de tipo sociológico o económico, que la primera versión de la definición del proletariado en Marx se sitúa en el nivel ético, y sólo posteriormente Marx precisará esa definición –como un complemento y no como un reemplazo– con una reflexión histórico-sociológica de carácter científico.
En efecto, la clase obrera es vista en este trabajo como “una clase sin cadenas radicales, (…) una clase de la sociedad burguesa que no es una clase de la sociedad burguesa, (…) un sector al que su sufrimiento universal le confiere carácter universal; que no reclama un derecho especial, ya que no es una injusticia especial la que padece sino la injusticia a secas; que ya no puede invocar ningún título histórico sino su título humano; (…) es la pérdida total del hombre y, por tanto, sólo recuperándolo totalmente ha de ganarse a sí mismo.” El llamado a la intervención revolucionaria del proletariado no depende aquí, como se ve, de ningún lugar específico en la producción de bienes, sino del hecho de que encarna el sufrimiento y la injusticia universales. Por esta razón, un estudioso de la obra de Marx, el francés Maximilien Rubel, sostiene que a Marx “la emancipación universal de la humanidad se le presenta como la vocación ética del proletariado aun antes de afirmar que esta misión se halla inscripta en la marcha social de la historia”.[5]
La opción por el proletariado, entonces, corresponde también, al igual que la voluntad revolucionaria, a un “imperativo categórico” que es, en cierto modo, previo al examen analítico con herramientas científicas, aunque naturalmente éstas son insustituibles a la hora de conferir un cauce y una orientación precisas a esa opción y esa voluntad.
Es justamente esa tensión y colaboración entre una sociología implacablemente crítica y científica –cuyas bases se establecen en La ideología alemana de 1845– y el fundamento ético de una rebelión que reclama el derecho a la condición humana (el movimiento del proletariado) lo que le da su fuerza peculiar a la teoría y práctica de la revolución socialista. No obstante, hay que decir que la confusión entre el aspecto crítico y el aspecto ético –o la minusvaloración de éste último– son la fuente de versiones del marxismo que vieron en el socialismo el fin inexorable del curso histórico. Como era de esperar, los sostenedores de esta visión fueron los primeros, ante la caída de los regímenes que ellos creían socialistas, en sumarse al coro de los que ensalzan la democracia capitalista como la estación terminal de la historia humana.
Por otra parte, quizá no debiera asombrarnos que en los cimientos de una obra intelectualmente tan poderosa como la de Marx –que revoluciona la ciencia social de su tiempo y, en un sentido, la funda– pueda identificarse un impulso ético tan acusado. En alguna medida, y salvando las distancias, todos quienes abrazamos, con mayor o menor fuerza, la causa de la revolución y el socialismo, lo hemos hecho inicialmente movidos por la indignación ética ante tal o cual aspecto de un orden social inhumano. Y así como es impostergable la necesidad de aportar sólidos fundamentos a la praxis revolucionaria a que esa indignación nos convoca, vale reconocer la impotencia última de toda tarea teórica que carezca de este motor.[6]
III. Los Manuscritos económico–filosóficos: trabajo y alienación
La lectura del Esbozo de crítica a la economía política de su amigo Engels convenció a Marx de la necesidad de dar cuenta de los presupuestos fundamentales de la teoría económica vigente a fin de dar una base más sólida a su teoría de la sociedad. El problema de la alienación o enajenación (disputa terminológica y de traducción en la que no intervendremos por ahora) había sido un tópico permanente de la izquierda hegeliana, pero siempre en relación a la crítica a la religión. Marx no podía conformarse con la ética de Feuerbach, que no consideraba en toda su importancia las relaciones sociales y las disolvía en una esencia humana abstracta basada en el amor. La titánica tarea que formulaba Marx al proletariado, reapropiarse de su ser universal comunitario y reconciliar la humanidad con la naturaleza y consigo misma, exigía develar el origen del misterio máximo de la sociedad burguesa, aquello que la Economía Política de Adam Smith y David Ricardo daban por supuesto sin explicarlo: la propiedad privada.
Semejante programa sólo podía ser encarado con el mayor rigor científico y, a la vez, con una firme convicción de abrazar el punto de vista de los explotados (lo que para Enrique Dussel es la condición de una ciencia social crítica, el “tercer criterio de demarcación” epistemológico).[7] Pero la pretensión de Marx no es en modo alguno formular una “teoría económica alternativa” sino, como se ha dicho, indagar la lógica profunda de funcionamiento del conjunto de la sociedad, explicando por qué el pobre produce riqueza, las cosas valen más que el hombre y “la miseria resulta de la naturaleza del modo de trabajo dominante”. La novedad que aporta Marx en primer término es la de revelar la verdadera significación del trabajo como realización de la personalidad y la potencialidad humanas, que ni Hegel, ni Feuerbach, ni Proudhon habían logrado entrever. Como señala Marcuse, “liberadas de las limitaciones de una ciencia especializada, las categorías económicas se manifiestan como factores determinantes de la existencia humana (…) Lejos de ser una simple actividad económica, el trabajo es la actividad “existencial” del hombre, su “actividad libre, consciente”, de ninguna manera sólo un medio para mantener su vida, sino para desarrollar su naturaleza universal (…) la esclavitud del trabajo y su liberación son condiciones que van más allá del marco de la economía política y afectan los fundamentos mismos de la existencia humana”.[8]
Esta actividad libre y consciente es lo que caracteriza a la especie humana; el trabajo como vida creadora de vida, a la que puede convertir en objeto de su voluntad y su conciencia. Esta “protoforma de la actividad humana”, como la ha llamado el sociólogo del trabajo brasileño Ricardo Antunes,[9] es lo que en último análisis diferencia al género humano de los animales. Es el envilecimiento de esta actividad bajo las relaciones sociales capitalistas lo que Marx llama “trabajo enajenado”, que abarca los diferentes aspectos de la relación entre el hombre y su producto, dando forma a las demás relaciones sociales y la propia actividad productiva. Veámoslos siguiendo el orden de Marx.
Alienación respecto del objeto del trabajo
El trabajo produce objetos, se objetiva. Desde el punto de vista del trabajador, esos objetos le son extraños (no le pertenecen) y hostiles, en cuanto lo dominan y lo esclavizan; la creación del trabajador se le enfrenta como un poder independiente. Cuanto más pone de sí el trabajador sobre su objeto, con menos se queda; por eso dice Marx que la realización del trabajo aparece como desrealización del trabajador. El producto vampiriza a su productor, y el trabajo del obrero, una vez realizado, se convierte en una cosa exterior y ajena que cobra tanta más vida propia cuanto más depende el trabajador de ese producto que le aporta los medios que necesita para subsistir. La servidumbre del trabajador en relación a su objeto de trabajo se manifiesta en que sin él no puede subsistir, no ya como trabajador sino incluso como sujeto físico: es una angustia que conocen muy bien los trabajadores cuando ven disminuir el volumen de producción en la empresa en que trabajan. Si no hay mercancías que producir, no habrá trabajo para ellos y estarán condenados a la desocupación y, por ende, a la carencia de medios de vida.
Alienación respecto de la actividad: el trabajo como tormento
No sólo el objeto de su trabajo, sino el trabajo mismo, la propia actividad, le resulta ajena al trabajador. Porque en vez de ser un acto de afirmación de su carácter humano, de libre desarrollo de las potencias físicas y espirituales, el trabajo deviene una carga, una tortura, un simple medio para satisfacer necesidades materiales, una actividad forzada bajo la coacción del hambre. De este modo, la actividad que mejor se corresponde con la esencia humana queda rebajada a un autosacrificio inevitable. Y, por otro lado, las funciones más puramente animales (alimentarse, engendrar) son casi las únicas en las que el trabajador encuentra satisfacción y se halla a gusto.
La enajenación del trabajo convierte la acción humana en una tarea animal, y separa las funciones animales de lo que tienen de humano, haciendo de esa pura animalidad el fin último de la existencia humana: “el trabajador no se afirma, sino que se niega; no se siente feliz, sino desgraciado; no desarrolla una libre energía física y espiritual, sino que mortifica su cuerpo y arruina su espíritu. Por eso el trabajador sólo se siente en sí fuera del trabajo, y en el trabajo fuera de sí”. En ese acto de producción no voluntario sino servil, forzado por la necesidad, el trabajador se despoja de su sustancia humana. Y esta transformación monstruosa de la actividad creadora propia del hombre en un suplicio del que “se huye como de la peste tan pronto como no existe una coacción física” da la medida en que las relaciones sociales están viciadas bajo el orden social del capital.
Alienación respecto de la vida genérica
Para Marx, la vida genérica del hombre se manifiesta en la actividad mediante la cual se apropia de la naturaleza, haciendo de ella su “cuerpo inorgánico”, el objeto y el instrumento de su actividad vital, su “producción práctica de un mundo objetivo”. A diferencia del animal, que sólo produce bajo el influjo del instinto y obligado por la necesidad, el hombre “produce incluso libre de la necesidad física y sólo produce realmente liberado de ella”.
Pero el trabajador, bajo el régimen del trabajo enajenado, no puede ver su actividad como manifestación de la esencia de su especie, como la libre producción social del mundo humano, sino sólo como un medio individual para la mera satisfacción de sus necesidades privadas. Al volverse extraña al hombre su actividad como especie, desaparece la especie y sólo queda el individuo.
Alienación respecto del otro: el semejante como enemigo
Esta no es sino otra forma que adquiere la alienación del trabajador como ser universal, ya que, como afirma Marx, “el individuo es el ser social”. Pero este ser social está limitado, mutilado, oculto bajo relaciones sociales que, lejos de potenciar la cooperación de los hombres en la producción de su mundo, los enfrenta y los transforma en extraños y hasta hostiles uno para el otro,[10] y “cada uno de ellos está enajenado de la esencia humana”.
Dado que la relación entre el productor y el trabajo es el germen de las demás relaciones sociales, el trabajo enajenado invierte también la relación entre los hombres, tal como lo había hecho con la relación entre el trabajador y su objeto. Así como la creación devora a su creador, la mercancía al trabajador, el prójimo, el semejante, pasa a ser para cada individuo una cosa, un medio; las relaciones entre cosas se vuelven antropomórficas, y las relaciones humanas se cosifican (tema que Marx ampliará en El capital como “fetichismo de la mercancía”).
Propiedad privada y emancipación
Marx ve la propiedad privada como la consecuencia (¡no la causa!) de la enajenación del trabajo: “la consecuencia necesaria del trabajo enajenado, de la relación externa del trabajador con la naturaleza y consigo mismo (…) Esta relación se transforma después en una interacción recíproca”. En su crítica a la Economía Política, Marx señala que ésta “parte del trabajo como del alma verdadera de la producción y, sin embargo, no da nada al trabajo y todo a la propiedad privada (…) esta aparente contradicción es la contradicción del trabajo enajenado (…). Comprendemos por esto también que salario y propiedad privada son idénticos”.
¿Cuál es el origen de esta sorprendente identidad? Responde Marx: “en el salario el trabajo no aparece como un fin en sí, sino como un servidor del salario (…) El salario es la consecuencia inmediata del trabajo enajenado y el trabajo enajenado es la causa inmediata de la propiedad privada. Al desaparecer un término debe también, por esto, desaparecer el otro”. Marcuse resume que “la alienación ha asumido su forma más universal en la institución de la propiedad privada (…) Es de fundamental importancia señalar que Marx considera la abolición de la propiedad privada como un medio para la abolición del trabajo alienado, y no como un fin en sí mismo. La socialización de los medios de producción es, en cuanto tal, un simple hecho económico (…). Su pretensión de ser el principio de un nuevo orden social depende de lo que el hombre haga con los medios de producción socializados (…). La abolición de la propiedad inaugura un sistema social esencialmente nuevo solamente si los individuos libres, no ‘la sociedad’, se convierten en los amos de los medios de producción socializados. Marx advierte expresamente contra el peligro de esa otra ‘reificación’ posible de la sociedad como una abstracción opuesta al individuo: ‘el individuo es el ser social’”.[11]
Digamos de paso que Marcuse advierte aquí, con toda razón, contra el fetichismo de la abolición de la propiedad privada per se y no como “medio” –necesario, desde ya, pero no más que un medio– para la transformación real de las relaciones sociales. Algo que la tradición stalinizada –y, en cierta medida, de buena parte del trotskismo, aunque no del propio Trotsky– pasaba por alto. La abolición de la propiedad privada y del trabajo enajenado restituirá la unidad profunda y natural en las relaciones personales, permitiendo un desarrollo de las facultades individuales que “no podía ser posible sin la colaboración armoniosa de los hombres consagrados a tareas comunes en el dominio de la producción material (…) Creación y creador de la sociedad, el hombre sólo puede alcanzar su plenitud individual en una actividad dotada de significación social, de alcance social”.[12] Las implicancias revolucionarias de este análisis no pueden más que dar sustento a las conclusiones a las que había arribado Marx en La cuestión judía y, sobre todo, en la Introducción a la crítica de la filosofía del Derecho de Hegel: el proletariado, la clase de los trabajadores asalariados, no es un movimiento social con fines particulares, sino el abanderado de la emancipación humana general, el comunismo, “y esto es así porque toda la servidumbre humana está encerrada en la relación del trabajo con la producción”.
IV. El programa general del joven Marx: la humanidad debe recuperarse a sí misma
Un concepto que recorre toda la obra del joven Marx es entonces el de alienación. Se trata de algo mucho más complejo y abarcador que un conjunto de mistificaciones ideológicas, que es el vago significado que tiene para muchos marxistas. En el fondo, lo que Marx postula es la necesidad de que el “hombre” (al que luego concretará sociológicamente en el proletariado) debe recuperar toda su potencialidad de autoconstrucción y autodeterminación, capacidades que a lo largo de la historia fue depositando en instancias externas, extrañas y superiores a él. La religión es la primera que cae bajo el fuego de la crítica de los jóvenes hegelianos, pero, a diferencia de ellos, Marx no se detiene allí sino que llega a cuestionar la forma más elevada de organización y control de los asuntos humanos: el Estado. Esta institución, dice Marx en La cuestión judía, no es sino una nueva mediación, un sucedáneo de la religión, en la que el género humano descarga la tarea de regir los lazos entre las personas. Se trata, en suma, de otra forma de restricción a la libertad humana, que como tal debe perecer en la medida que sean eliminadas las bases de un orden social basado en la desigualdad y en el que el semejante es visto como un extraño.
Marx lleva aún más allá su investigación hasta descubrir dónde está el centro de conformación de las relaciones sociales: en la producción material de la vida, en la relación de los hombres con su producto y de los hombres entre sí en la que es la actividad más propiamente humana, el trabajo. Precisamente, siendo el trabajo la manifestación de la esencia de la especie, el hecho de que ha sido transformado, para el trabajador, en una función ajena a su voluntad, extraña y hostil –más aún, en un verdadero suplicio– muestra hasta qué punto el capitalismo está alejado de una forma de sociedad verdaderamente humana. Es por eso que la propiedad privada capitalista representa la forma más universal de la alienación, superando formas históricas anteriores. Y es en este sentido que Marx considera el capitalismo como “históricamente necesario”: para que la humanidad pueda superar la alienación en todas sus variantes, debe existir previamente un orden social que sea la expresión concentrada de todas ellas. El proletariado será el abanderado de ese movimiento de reapropiación de la humanidad por sí misma, y esto en virtud de dos características. En primer lugar, como subraya Marx en su Introducción a la crítica de la filosofía del Derecho de Hegel, porque es la encarnación viva de esa “pérdida total del hombre”, un producto de la sociedad burguesa y a la vez la negación de ésta; y posteriormente, en el Primer Manuscrito de París, Marx concluirá que “toda la servidumbre humana está encerrada en la relación del trabajador con su producción”.
Revolución y comunismo
La perspectiva en la que Marx se instala para abogar por la necesidad de una acción revolucionaria no tiene parentesco alguno con la vulgata tradicional que remite a un “inexorable curso de las leyes de la historia”, a una especie de mecanicismo económico–sociológico; en fin, a un determinismo situado más allá de la conciencia y la voluntad humanas. Con mucho menor fundamento podrá decirse que el horizonte político de Marx se limita a convencer a los trabajadores de “tomar el poder” del Estado. Dejemos que sea el propio Marx quien se encargue de refutar esta visión estrecha: “Una revolución social se sitúa en el nivel de la totalidad, puesto que (…) es una protesta del hombre contra la vida inhumana; porque ella comienza en el nivel del simple individuo real y porque la comunidad de la que el individuo rebelde se ha separado es la verdadera naturaleza social del hombre, la naturaleza humana. Por el contrario, el alma política de una revolución consiste (…) en la tendencia a poner fin a una separación respecto del Estado y del poder. Su nivel es el del Estado, totalidad abstracta que sólo existe gracias a su divorcio de la vida real (…) Una revolución de espíritu político organiza una esfera dominante en la sociedad, a expensas de la sociedad misma (…) La revolución –el trastrocamiento del poder establecido y la disolución de las condiciones anteriores– es como tal un acto político. Sin revolución no puede realizarse el socialismo. Este acto político le es imprescindible en la medida en que necesita destruir y disolver. Pero una vez que comienza su actividad organizadora, en la que se manifiesta su objetivo inmanente, su alma, el socialismo se despoja de su envoltura política”.[13]
La tarea de la revolución social es, justamente, subvertir todas aquellas formas de alienación que le impiden a los seres humanos ser lo que debe ser y lo que potencialmente son; tal objetivo no tiene nada que ver con la idolatría del Estado o el poder. El comunismo no es, por supuesto, la caricatura que han hecho los ideólogos burgueses, una arrebatiña brutal entre los trabajadores por la propiedad de los capitalistas. Eso es lo que Marx llama el “comunismo grosero e irreflexivo”, los primeros vagidos de una teoría y una práctica sociales críticas. Pero tampoco es un orden social despreocupado de un vínculo equilibrado entre los hombres y su entorno natural (su “cuerpo inorgánico”, dirá Marx) ni mucho menos subordinado al cumplimiento de “metas de producción” de “metas de producción” divorciadas de la vida y la voluntad de los trabajadores libremente asociados.
En ese sentido, parte de la recuperación de la auténtica tradición socialista pasa por el rechazo más enfático al mero productivismo tecnológico –lo que no implica, claro está, negar la necesidad de establecer una base material para el desarrollo socialista–, en la medida en que éste se imponga como lógica social externa a la autodeterminación de los trabajadores.
En el Tercer Manuscrito de París, Marx define el comunismo, en consonancia con lo que aquí venimos señalando, como la “superación positiva de la propiedad privada en cuanto autoextrañamiento del hombre, y por ello como apropiación real de la esencia humana por y para el hombre; por ello como retorno del hombre para sí en cuanto hombre social, es decir, humano; retorno pleno, consciente (…) es la verdadera solución del conflicto entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y el hombre, la solución definitiva del litigio entre existencia y esencia, entre objetivación y autoafirmación, entre libertad y necesidad, entre individuo y género” (resaltado nuestro). La distancia filosófica entre esta concepción y la glorificación per se de los Planes Quinquenales es tan evidente como inconmensurable.
Las Tesis sobre Feuerbach: filosofía y praxis
El punto de partida y de llegada de la reflexión de Marx es el hombre. No el hombre aislado individual, sino “el hombre social, es decir, humano”. El llamado más general que el joven Marx formula a su tiempo es, entonces, esa necesidad de superar las enajenaciones que transforman al hombre en un ser juguete de fuerzas extrañas e incontrolables; superación que, aunque sin duda parte de condicionamientos históricos, no puede tener lugar como resultado de ningún automatismo, sino como fruto de una acción consciente, sujeta a fines previamente interiorizados. Esto y no otra cosa es lo que quiere significar Marx cuando se refiere a la reunificación de realidad y pensamiento. El pensamiento por sí, sin el concurso de la actividad práctica, no puede modificar la realidad –tal es la crítica más general a la filosofía–, pero la historia no se orientará en el sentido de una sociedad humana crecientemente autodeterminada, ni el hombre social –cuyo abanderado es el proletariado– podrá reasumir o reabsorber su verdadera esencia, si no existe una intervención práctica y consciente a la vez, la praxis.
Todas las Tesis sobre Feuerbach tienen el sentido de una imperiosa invocación a la acción humana, un llamado al hombre a desatar todas sus capacidades hasta hoy contenidas por expresiones sociales enajenadas. El hombre, cuando es efectivamente tal y no un siervo de la religión, del Estado o del trabajo alienado, es todopoderoso, es el verdadero Supremo Hacedor, el rey de la Creación. Son las formas sociales basadas en la propiedad privada las que hacen del hombre un ser egoísta, cobarde, replegado sobre sí mismo, una hoja en la tormenta de fenómenos que no comprende y lo superan. La tarea, nos dice Marx, es subvertir todas las relaciones sociales deformadas por el capital y recuperarlas como lo que son: la auténtica vida humana social, el libre establecimiento de lazos intersubjetivos entre productores librados de la esclavitud de la necesidad, el desarrollo de todo el potencial científico, artístico y en todos los terrenos de hombres y mujeres en armonía entre sí y con la naturaleza.
¿Que suena demasiado hermoso para ser posible? La respuesta de Marx es que en las manos y mentes de los explotados y oprimidos es donde está la última palabra, no en las de los privilegiados y beneficiarios de todas las miserias y crueldades del presente. Ellos tienen muy buenas razones para que creamos que es imposible vivir una vida y un mundo diferentes. Y nosotros no debemos renunciar a las nuestras.
[1] Como postulara, por ejemplo, la versión estructuralista, de un cientificismo emparentado con el positivismo, de un Louis Althusser, cuyo prestigio como intérprete de Marx fue muy señalado en los años 60 y 70. Para Althusser, entre el Marx “joven” (filosófico, humanista, no científico) y el Marx “maduro” (el riguroso economista redactor de El capital) hay un “quiebre epistemológico”, que descalifica al primero y exalta al segundo como “hombre de ciencia”. El filósofo francés contribuyó, antes de su muerte en 1992, a su propio descrédito, al reconocer que cuando escribió una de sus obras más conocidas, Para leer El capital, no había terminado… de leer El capital.
[2] Como lo denunciaran, entre otros, Georg Lukács y Karl Korsch en la década del 20. Una interesante excepción al puno de vista positivista y antidialéctico reinante en la II Internacional es la del italiano Antonio Labriola, cuyas obras fundamentales (Socialismo y filosofía y Sobre el materialismo histórico) aportaron una matriz filosófica muy distinta y particularmente influyente en el marxismo de Trotsky y de Gramsci.
[3] A modo de ejemplo, mencionemos la insuficiente comprensión de la crítica marxista al Estado y su relación con la teoría de los “Estados obreros” en los países regidos por el estalinismo.
[4] Karl Löwith, De Hegel a Nietzsche. La quiebra revolucionaria del pensamiento en el siglo XIX. Marx y Kierkegaard. Buenos Aires, Sudamericana, p. 140
[5] Maximilien Rubel, Karl Marx. Ensayo de biografia intelectual, Buenos Aires, Paidós, 1970, p. 82.
[6] Lo cual en modo alguna justifica la recaída idealista –y, en el fondo, desencantada– de elaboraciones que se presentan como “superadoras” de la cosmovisión marxista basadas en el “grito”, la “resistencia” y la fuerza de la “negatividad radical”. Nos referimos, por ejemplo, a John Holloway y su Cómo cambiar el mundo sin tomar el poder (y también, oblicuamente, a su musa inspiradora, la experiencia del EZLN mexicano). La pretensión de oponerse al orden capitalista actual sobre la base de una combinación de invocaciones morales y prácticas sociales “novedosas”, arrojando por la borda de manera explícita y en bloque el legado marxista, sólo puede calificarse como una enorme pedantería insustancial y estéril. Esto no implica desprecio alguno por los logros de organización social de esa experiencia (que por otra parte, a nuestro juicio, son mucho más moderados de lo que creen quienes ponen los ojos en blanco ante la mención del Subcomandante Marcos). Se trata, en todo caso, de rechazar la generalización teórica de hacer tabla rasa sin más con la experiencia y la tradición de las luchas, revoluciones, elaboración, derrotas y militancia de todo el siglo XX, que tuvo lugar bajo las banderas del marxismo y el socialismo. Las evidentes distorsiones del programa y la tradición del auténtico socialismo marxista por parte del stalinismo exigen, sin duda, un balance serio y fundamentado, que es precisamente lo que brilla por su ausencia en el trabajo de Holloway.
[7] Véase E. Dussel, “El programa científico de investigación de Carlos Marx (Ciencia social funcional y crítica)”, en Herramienta 9, Buenos Aires, 1999, pp. 99-120.
[8] H. Marcuse, Marx y el trabajo alienado, Buenos Aires, Cepe, 1972, pp. 10 y 12.
[9] R. Antunes, ¿Adiós al trabajo? Ensayo sobre las metamorfosis y el rol central del mundo del trabajo, Piedra Azul, Venezuela, 1997, p. 71. Antunes recuerda aquí la distinción que establece Agnes Heller en Sociología de la vida cotidiana entre work (como actividad genérico social que trasciende lo cotidiano) y labour (la ejecución cotidiana del trabajo, sinónimo del trabajo enajenado). Por su parte, Marcuse (op. cit., p. 47), sugiere que la “abolición del trabajo” y del proletariado como resultado de la revolución comunista implica el hecho de que el contenido es restituido a su forma auténtica, y éste es el sentido de la abolición-superación hegeliana (Aufhebung). Pero aclara que “Marx, sin embargo, visualiza el modo futuro del trabajo como algo tan diferente del que prevalece en la actualidad que vacila en usar el mismo término, ‘trabajo’, para designar el proceso material de la sociedad capitalista y el de la comunista” (id.).
[10] Véase más arriba nuestro comentario sobre la separación entre Estado y sociedad civil y sus consecuencias.
[11] H. Marcuse, op. cit., p. 27, resaltado MY.
[12] M. Rubel, op.cit., p. 110.
[13] Karl Marx, “Glosas críticas al artículo ‘El rey de Prusia y la refoma social’, en Vorwärts Nº 60”, julio de 1844. En Marx-Engels Werke, tomo 1, pp. 392-409. Hemos modificado ligeramente la traducción de M. Rubel en Karl Marx. Ensayo de biografía intelectual, cit., p. 88. Todos los resaltados son originales de Marx.

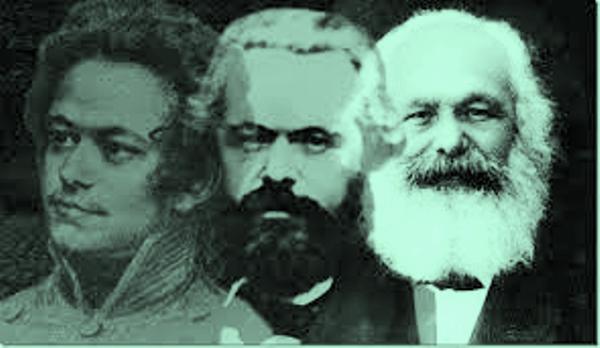



[…] sobre la hipótesis de que el conjunto de la obra de Marx no reconoce “hiatos” o vías muertas,[1] sino que debe ser considerado como una teoría y una reflexión integrales y críticas […]