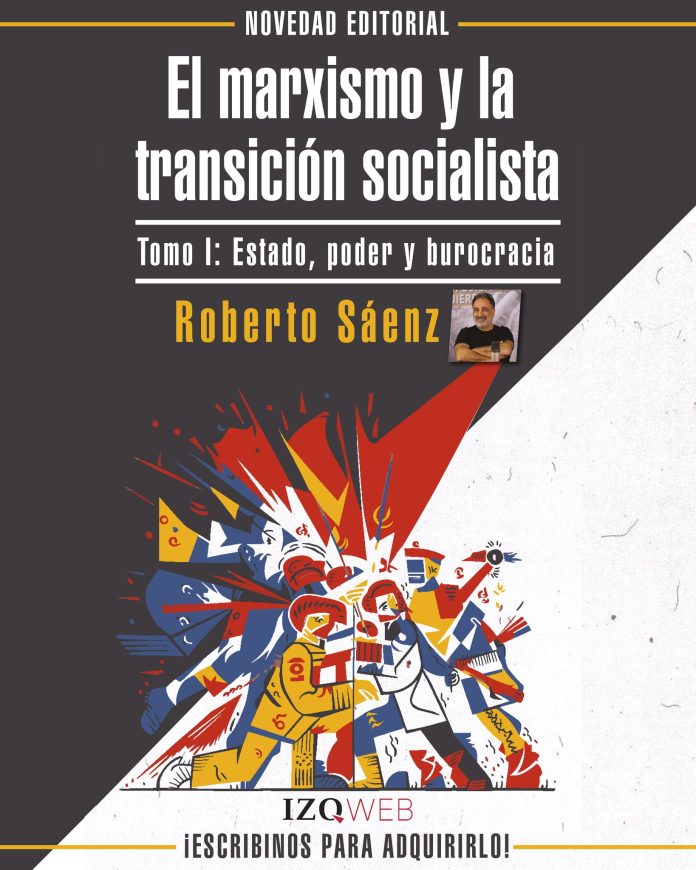«Las etiquetas nunca resuelven los problemas teóricos complejos; se contentan con esquivarlos, dando la ilusión de resolverlos.”
(Mészáros)
A propósito del libro de Roberto Sáenz: El Marxismo y la transición socialista[1]
Democracia vs. Burocracia o la usurpación burocrática: por definición la Burocracia es paradójicamente la némesis de la democracia pero no del dominio del Capital. La Burocracia moderna, como ya vimos, es plenamente consustancial y funcional a los mecanismos del Mercado y a la típica separación burguesa entre Economía y Política. Sáenz nos recuerda que “los medios de producción, sea bajo el capitalismo o vía la expropiación de la burguesía, debe operar como parada intermedia hacia la abolición de toda forma de propiedad (hacia la apropiación directa, social, colectiva de los medios de producción). Ahora bien, en los Estados burocráticos, la supuesta “parada intermedia” de estatización de los bienes expropiados a la burguesía se convirtió en estación terminal. Se configuró así un callejón sin salida donde la estatización no avanzó un milímetro hacia la socialización de la producción y la dirección colectiva de los medios de producción. Los productores asociados no llegaron a detentar nunca los medios de producción expropiados. Por el contrario, sobre y en medio de estas relaciones se terminó encaramando una burocracia.” La apropiación unificada, la auténtica apropiación socialista de la producción y del trabajo, la socialización finalmente realizada, no debe estar “suspendida” en esa hipotética estación intermedia “neutra”, no siquiera bajo el fetiche del Moloch de las fuerzas productivas. La stalinización rampante, proceso independiente del propio Stalin, fue precisamente la coronación triunfante del “partido industrializador”, bajo la cobertura de la tarea de transformar las fuerzas productivas de un imperio atrasado; fue el objetivo “neutral” y sacrificial que justificaba su rol autoritario por encima del propio proletariado. Éste era el verdadero Idealismo de la burocracia, una ideología del desarrollo objetivo de las fuerzas productivas consideradas neutras hacia una supuesta meta socialista en el cual el Marxismo vulgar se fue transformando en una Ciencia de la Legitimación del Plan. Como decía Karol, el Stalinismo fue básicamente una tentativa histórica que tendía a conferir un sustrato ideológico a la persistencia perversa de la división de las relaciones sociales en nombre de la competitividad productivista.
Se pierden las preciosas características de ser un Estado obrero cuando empieza a extinguirse, no el Estado en sí mismo, sino su autogestión de clase. Como dice de manera impecable el autor “con la excepción de los primeros años de la Revolución Rusa, la clase obrera nunca logró hacerse efectivamente del poder, el Estado perdió su carácter obrero y la transición socialista quedó bloqueada.” Desde su mismo inicio la dictadura “revolucionaria” del proletariado, tal como la denominaba Marx subrayando lo de revolucionaria, debe o bien adoptar las nuevas formas de dominio de clase creadas y establecidas en la lucha de clases por las masas (como nos enseña la propia historia: clubes revolucionarios en la Commune, comisiones obreras, comités, consejos y soviets de fábrica, etc.; ergo: las masas están más avanzadas que sus propios partidos políticos), y si no es el caso, por la carencia en la coyuntura de estas formas institucionales de doble poder de la creatividad proletaria, se deben generar, inmediatamente luego de la toma de poder, instancias intitucionales de democracia directa, de anulación y superación de la separación burguesa de Economía y Política. Sáenz reconoce este problema, al afirmar “que el Estado considerado “proletario” aparezca representando el poder de una clase obrera que no cuenta con ninguna institución política que medie o exprese dicho poder, ninguna representación propia, ningún control político del propio Estado, fue parte de la confusión de buena parte del trotskismo en la posguerra.” Tal debe ser el origen de la famosa desaparición-extinción paulatina del Estado, que debe acompañar al debilitamiento de la Ley del Valor. Recordemos que para los clásicos la Ley del Valor era una categoría económica que era la expresión más desarrollada “de la servidumbre del productor por su propio producto.” Por eso es tan importante este libro de Sánez, ya que una crítica exclusivamente “política” a las sociedades post-revolucionarias a la larga carece de sentido si no se fundamenta en una teoría crítica de la Transición.
En realidad, aunque el autor no se atreve a afirmarlo de manera contundente, queda muy claro para el lector que la temática de la autogestión (autoemancipación de clase, constitución del proletariado como clase universal, etc.) se encuentra íntimamente ligada, de manera necesaria y esencial, a la teoría marxista clásica de la extinción del Estado, serían incluso co-originarias, como las dos caras de Jano. La conclusión es natural. Y que ambas a su vez son una de las soluciones más drásticas, la más absoluta, incluso como efecto de composición, para la neutralización y desafectación de la funcionalidad capitalista de la Burocracia durante la Transición. En el propio diagnóstico de Sáenz parece vislumbrarse que es un error la ya perimida y dogmática ecuación tercerointernacionalista que emparejaba dogmáticamente autogestión=anarquismo o la otra que le acompaña siempre en el debate ideológico o pseudohistórico, consejo fabril=sindicalismo; y la suposición que la sostiene, no contrastada con la realidad histórica, de que toda instancia consiliar, toda gestión autónoma, es automáticamente anti-plan y anti-centralización, la némesis de toda acumulación primitiva socialista.
Autogestión y Plan, una falsa dicotomía: en realidad la pregunta es al revés: ¿no acaso puede existir una autogestión del Plan? ¿no puede la instancia consiliar controlar y establecer una economía planificada ya no basada en la forma mercancía? La Planificación define una forma de organización económica con tendencia no-mercantil y de quebrantamiento de la Ley del Valor; la Autogestión es una forma clasista de voluntad y ejercicio del poder. Se debe subrayar que la autogestión de base del propio Plan debería ser también una consecuencia lógica e histórica de la correcta realización de la des-apropiación socialista. La oposición diabólica entre Plan y Autogestión carece a esta altura de sentido. Pero quizás nuestra idea de Plan como “razón socialista”, como un acto político de clase, tiene muy poco o nada que ver con la planificación soviética histórica tal como la hemos entendido hasta el presente. Es lo que reclamaba en su momento Bettelheim, al rogarle a los marxistas que “cambiaran de terreno” en la discusión sobre la Transición y abandonaran los falsos enfrentamientos ideológicos en torno al mitológico Plan. Debemos concluir que es verdad que la auténtica Autogestión es incompatible con el Plan, pero debemos aclarar que con una determinada idea de Plan, con la planificación centralizada soviética tal como se implementó en los años 1920s. Y es que el dominio político de los productores – Marx dixit– no puede coexistir de ninguna manera con la perpetuación de su sometimiento social. La forma política finalmente descubierta, por la cual se puede llegar a cumplir la emancipación económica del Trabajo incluye sin lugar a duda la temática de la autogestión. Sáenz señala que “La revolución socialista opera con una mecánica distinta por cuenta de que el Estado obrero toma en sus manos la dirección económica. Eso hace del poder una cuestión fundamental en el carácter de la revolución y de la transición socialista. Es la experiencia histórica y no una ubicación dogmática o doctrinaria la que ha demostrado que si la clase obrera no tiene el control real del Estado y de los medios de producción la transición socialista queda inhibida, bloqueada, y comienza a fortalecerse una capa social a expensas de los trabajadores, la burocracia.” Pero aparentemente para el autor la temática sovietista o consejista, recordemos que el propio Soviet como institución se generó a partir de comisiones obreras de fábricas, tan solo puede ser una “instancia”, una más en la lista, en la dictadura revolucionaria del proletariado pero complementaria, de ninguna manera esencial o indispensable al proceso de socialización en su conjunto. La “fórmula autogestiva” – es un complemento más o menos funcional, de las formas de administración democrática en los lugares de trabajo. Pero allí acaba su función en la forma socialista de la apropiación. La temática marxista de la extinción del Estado aislada o autonomizada de la problemática de instituciones de autogestión y de democracia directa, no meramente complementarias, no tiene sentido salvo el de intentar volver a las viejas y fallidas (por trágicas) soluciones del pasado. Sáenz reconoce que “la dictadura proletaria es un semiEstado obrero, un Estado de nuevo tipo que debe tender a dejar de ser una forma separada de la sociedad. Esto es: un Estado que se constituye a partir de los propios organismos que se dan las masas durante la revolución y posteriormente.” La Revolución es también el paso de una forma de poder a otro radicalmente diferente y, desde su mismo inicio, es otro tipo de poder que reclama el fin de toda separación entre Economía y Política. Queda suficientemente en claro que es imposible separar en el Marxismo la cuestión de la autoemancipación de clase con la temática de gestión conciliar, tal el desafío que debemos asumir. Como dice el autor, “si la tendencia de la transición socialista es hacia la desaparición del Estado, esto implica una gestión cada vez más colectiva de los asuntos. Y esta gestión colectiva supone la representación política de la clase obrera por intermedio de sus partidos, programas, matices de opinión, etc., la democracia socialista.” Los análisis tradicionales de muchos marxistas y académicos se enredan con muchas explicaciones muy poco satisfactorias que violan hasta el principio de petitio principii, razonamientos circulares, conclusiones irrelevantes o fallas notorias en el propio argumento dialéctico. Este enorme déficit en la recepción de Engels y Marx es el que todavía hoy nos impide, tal es el debate insoslayable que reclama Sáenz precisamente, entender en profundidad la elemental pregunta: “¿Cómo es que la burocracia, factor derivado, se transforma en factor autónomo?” e incluso la lógica centrípeta que generó y fortaleció el fenómeno burocrático en la URSS desde 1917. Sugestivamente el autor alcanza un punto de inflexión, al reflexionar que “la representación supone vehiculizar la expresión colectiva de la voluntad. El reemplazo del Estado como aparato supone una gestión colectiva de los asuntos por intermedio de formas soviéticas, consejistas… lo que la experiencia histórica ha demostrado es que no puede haber una gestión burocrática de un Estado obrero: el régimen político de la burocracia no es ninguna forma de dictadura proletaria, sino otro tipo de Estado”. Es por todo ello que se extraña en el libro, esperaremos el anunciado tomo II de la obra, una análisis crítico y materialista del vaciamiento y fracaso del Sovietismo. Porque como decía Gramsci, “el hecho esencial de la Revolución rusa es la instauración de un nuevo tipo de Estado: el Estado de los consejos. Todo lo demás es contingencia.”
[1] Roberto Sáenz; El Marxismo y la transición socialista, Tomo I: estado, poder y Burocracia. Un debate estratégico insoslayable, editorial Prometeo, Buenos Aires, 2024.