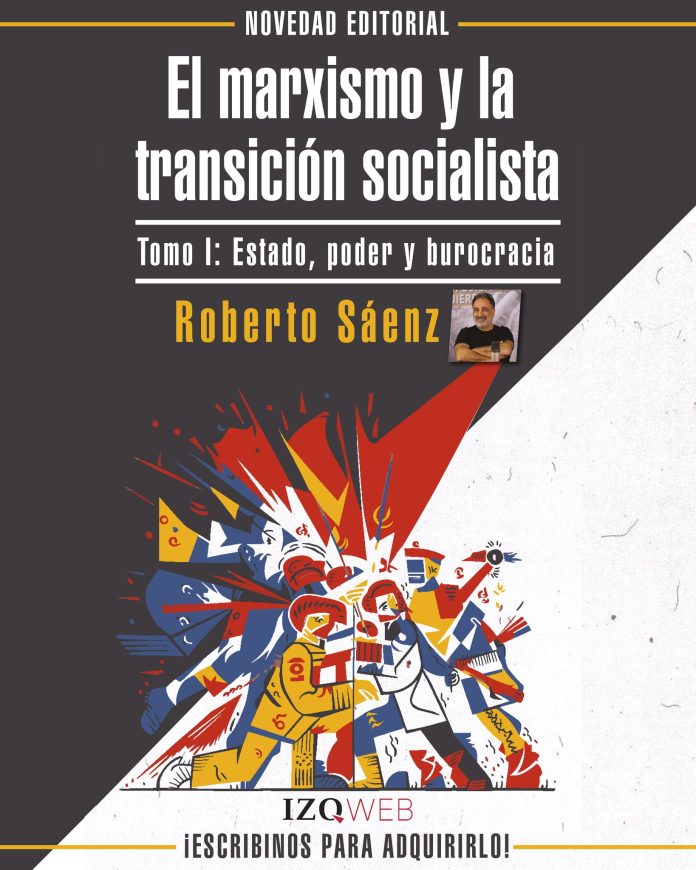«La idea que el Fin, cuando es ‘bueno’, justifica los malos medios, es una máxima mezquina ‘jesuítica'» (Marx)
«El Comienzo es Fin» (Hegel)
A propósito del libro de Roberto Sáenz: El Marxismo y la transición Socialista[1]
¿La Burocracia una clase política? Entre Bujarin y Trotsky: la Burocracia, para decirlo por enésima vez, es desde un punto de vista histórico asimilable al proceso genético del Estado capitalista moderno; el funcionario de profesión, su estamento como pseudo clase universal hegeliana, es condición sine qua non de la formación y funcionamiento de la maquina estatal burguesa. Estado del Capital y Burocracia devienen una sustancia unitaria, y el absceso burocrático, que en realidad no es una mera infección e inflamación del Estado proletario fallido, asume todas las funciones de mediación en la relación Estado y Sociedad civil, manteniendo separadas y autónomas Economía y Política. La Burocracia es, como ya señalaba el joven Marx en su crítica a la Filosofía política de Hegel, alienación de la alienación. Pero la Burocracia no es simplemente una gestión “exterior” a la masa ciudadana, ni puede ser entendida desde la óptica romántica de una Crítica de la Religión joven-hegeliana, sino, y hay que remarcarlo, es un componente esencial y funcional a la práctica política capitalista y a su dominio estatal. La Dictadura revolucionaria del proletariado por eso exige, sí o sí desde su inicio como decía Engels, formas nuevas y radicales de auogestión y democracia directa que se contrapongan, anulen y hagan desaparecer el “funcionarismo” como esfera autónoma y mediación en el engranaje estatal. Para Sáenz, la benemérita Burocracia soviética “fue un fenómeno social original, subproducto del cruce entre revolución y contrarrevolución, en el marco de un proceso que se desata como una progresión social, política y económica y que, posteriormente, tiene un golpe en sentido regresivo, donde reaparece con fuerza el reino de la necesidad, de las carencias, de las miserias y del atraso.” En realidad, la Burocracia comenzó siendo parte indisociable de las soluciones, algunas desesperadas e improvisadas, que buscó el Bolchevismo para la mera superviviencia: consolidar la inestabilidad y precariedad de la Revolución en una Rusia atrasada.
En el proceso revolucionario bolchevique entre 1917 y 1923 puede comprobarse repetidas veces como muchas soluciones revolucionarias ad hoc, muchas improvisaciones accidentales o no programáticas, como desesperadas construcciones de emergencia y de coyuntura, fatalmente se fijan institucionalmente, legalizan y pasan a ser permanentes y duraderas de manera acrítica. Y este fue, y no es el único desde un punto de vista reaccionario, el caso de la tolerancia con el fenómeno de la Burocracia. No es una pasiva herencia ni una fatalidad histórica sino una decisión política plenamente conciente: reconocimiento de la incapacidad de generar en ese contexto una administración estatal comunista eficiente y práctica, tal como se esbozaba en El Estado y la Revolución de Lenin. El aparato económico del Estado bolchevique de transición exigía, en su diseño original, una Burocracia estatal jerarquica y centralizada, que centralizara todos los mecanismos de producción, evitando tanto la tendencia sindicalista (autogestión, etc.) como la falsa salida de la asociación de productores, el cooperativismo en el que tantas esperanzas había depositado el propio Marx. Esta Burocracia tenía una función principal: ejecutar la voluntad política dominante en la Transición y tutelar administrativamente el nuevo orden jurídico del Capitalismo de Estado. Dice Sáenz que se trata de “una clase política que posee el monopolio del Estado y la propiedad y que por esto mismo reenvía a “los problemas de la democracia proletaria”, y no sólo a ellos: es el propio carácter obrero del Estado soviético el que quedó cuestionado.” Precisamente, si es posible que un estamento como la Burocracia pueda concentrar en sus manos el monopolio total del poder estatal in acto, es que ya pre-existía una maquina estatal muy especial de la que apoderarse y que poseía un dominio institucional casi total sobre la sociedad rusa. Y éste no es otro que el retorno silencioso, a pesar de la opinión positiva de Lenin, del Capitalismo de Estado, incluso con formas primitivas “mercantilistas” en muchos aspectos, aunque el autor no apoya esta interpretación para lo acontecido en la URSS ni lo relaciona con el fenómeno novedoso de la doble Burocracia. Para Sáenz, “tampoco acordamos con las caracterizaciones de “Capitalismo de Estado” o “colectivismo burocrático” para dicha experiencia de degeneración de la revolución, porque en ambos casos se asume a la Burocracia como una clase social en el sentido clásico de la palabra.” Es una posición muy cercana a la interpretación de Bujarin y Trotsky sobre la Burocracia.
Estado socialista y Capitalismo de Estado: el Capitalismo de Estado, aunque el autor no establece su significado, puede ser definido como la forma superior estatal que asume el Capital despues de las formas estatales primitiva (manufacturera) y clásica o de libre cambio; es la fase de extensión e intervención del Estado que acompaña el surgimiento de los monopolios. El análisis del Capitalismo de Estado fue esbozado por Engels y profundizado luego por Lenin, estableciéndose dos componentes cruciales: concentración económica en grandes corporaciones y trusts monopólicos y a la vez un reforzamiento del Estado funcional al desarrollo y crecimientomonopólico, especialmente en el área de la regulación económica, deuda publica, financiamiento y crédito, así como formas avanzadas de planificación. Este robustecimiento implica un ciclo de renovación y multiplicación de la Burocracia clásica como tal, un estamento “expertise” cada vez más autónomo y poderoso que ahora resulta indispensable para las nuevas tareas del Estado capitalista. La cuestión del Capitalismo de Estado como núcleo irradiador de la consolidación y expansión de la nueva Burocracia no ha gozado de buena fortuna en la Marxología ni en las corrientes políticas ligadas al Marxismo. Y es lógico: aceptar la existencia de esa forma Estado parecía cuestionar la composición y naturaleza de clase pura del naciente Estado de los soviets. Trotsky se negaba a utilizar ese término para definir el Estado vigente en la URSS en la época de la NEP; Lenin reconocía que se había impuesto una forma de Capitalismo de Estado, aunque era uno muy particular y específico, uno que no correspondía al concepto ordinario de Capitalismo de Estado que conocíamos. En uno de sus últimos escritos de 1923, sobre el cooperativismo, reonocía sin embargo que existía un hilo de continuidad lógico-histórico entre el Capitalismo de Estado corriente y prototípico y el inédito que se estaba aplicando en la URSS. Para Lenin lo decisivo era que una característica esencial del Capitalismo de Estado consistía en ser una fase de transición contradictoria, era un Capitalismo moribundo de transición, una suerte de vigilia del Socialismo, ya que el propio Capital ya ha realizado un inmenso proceso de socialización de la producción; la base de producción de mercancíasse encuentra, por así decirlo “minada” desde dentro, por lo que el cambio es trascendente y profundo, conmueve todos los cimientos del sistema. Por lo tanto la cuestión para Lenin es como pasar de este sistema contradictorio de transición burguesa (que sigue firmemente establecido en las coordenadas del Capital) al socialista, que hace un “uso revolucionario” (via los cuadros del partido) para alcanzar a un ordenamiento ya revolucionario y superior de toda la Economía. Es claro que el Capitalismo de Estado se había establecido como una mediación inédita y urgente entre la industria socialista estatal y la Economía campesina privada. El debate sobre el Capitalismo de Esatdo en la URSS languideció después de 1926 como problemática y fue sepultado para siempre en los debates posteriores del partido bolchevique, y es sintomático que no encontraremos ningún rastro en las grandes discusiones futuras ya bajo la égida del Stalinismo triunfante.
El autor reconoce que existía una suerte de Capitalismo de Estado in nuce al afirmar que “la cuestión es compleja, porque las formas estatizadas de los medios de producción, la Economía planificada, requieren un cuerpo de administradores. Lo que antes resolvía espontáneamente –a su manera– el mercado, ahora debe ser planificado y “comandado” hasta cierto punto.” La apropiación comunista y el proceso de trabajo quedan escindidos (que son los dos aspectos fundamentales en el control proletario de la producción por los productores) y a partir de ahora son mediados autocráticamente por un nexo administrativo extraño, no democrático y clasista. Organización estatal aparentemente “novedosa” pero que empieza a cumplir, paradójicamente, la misma lógica que realiza en el Capitalismo maduro monopolista. La confirmación de la solución burocrática, reafirmada después con el desarrollo del Plan, la NEP y las distintas fomas constitucionales de la URSS entre 1917 y la muerte de Lenin, será la muerte de toda salida racional hacia mecanismos institucionales de apropiación única bajo el Socialismo. La bifronte Burocracia soviética, de Estado y de Partido, con muchos aspectos “feudales” como señalaba Bahro, es la otra cara de Jano de la restauración de relaciones de producción y métodos de trabajo plenamente capitalistas, proceso que el Comunismo de Guerra suspendió momentáneamente y que la NEP agravó y expandió. La relación de producción capitalista se instala en las empresas estatizadas sobre la base de la escisión, ruptura y autonomización entre trabajo y medios de producción, la hegemonía como siempre, recordaba Gramsci, nace en la fábrica. Y es ejemplar el caso de la involución soviética para ilustrarlo.
Como reconoce el autor, a esta tendencia de burocratización desde el mismo aparato económico de transición se le suma, casi desde el inicio y de manera coriginaria, la del propio partido, ahora único actor en la escena soviética y con un evidente proceso de regresión en su propio centralismo democrático que concluiría con la derrota de Trotsky y los grupos de la oposición. Era para todos evidente, sobraban las señales de alarma dentro y fuera del Bolchevismo, que el Proletariado ya estaba políticamente expropiado mucho antes de la hegemonía indiscutible de Stalin a mediados de los años 1920s. El proceso generó una retroalimentación entre una forma partido que salía del Zarismo con una estructura muy centralizada y conspirativa y el lento re-establecimiento de la Burocracia clásica burguesa por las necesidades funcionales del Capitalismo de Estado. Sáenz señala correctamente que “se combinaron dos formaciones burocráticas. Una era la heredada del Estado zarista, como ya señalamos. El aparato de Estado absolutista había sido quebrado, destruido por la revolución (sobre todo las fuerzas armadas). Sin embargo, el personal estatal subsistió. El Estado burgués es destruido, dislocado por la revolución, al menos en parte, pero su cuerpo administrativo subsiste en cierta forma hasta que pueda ser reemplazado por uno nuevo.”
[1] Roberto Sáenz; El Marxismo y la transición socialista, Tomo I: estado, poder y burocracia. Un debate estratégico insoslayable, editorial Prometeo, Buenos Aires, 2024.