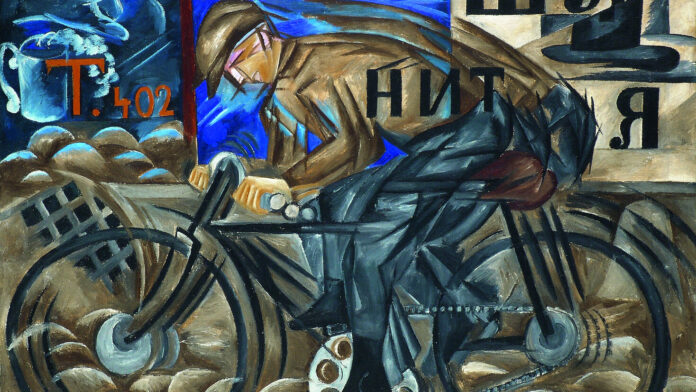“El arte de la planificación no cae del cielo, tampoco aparece completamente desarrollado en las manos de uno con la conquista del poder. Este arte debe aprenderse sólo mediante la lucha, escalón por escalón, no por unos pocos sino por millones, como una parte componente de la nueva economía y de la cultura”
Trotsky, “La economía soviética en peligro”, citado por Tony Cliff, 1993: capítulo 3
“Hacer un plano, es precisar, fijar las ideas. Es haber tenido ideas. Es ordenar esas ideas para que se hagan inteligibles, posibles, transmisibles. Es preciso, pues, manifestar una intención exacta, haber tenido ideas para haberse podido dar una intención. Un plano es, en ciertos aspectos, un resumen, como una tabla analítica de materias (…) contiene una enorme cantidad de ideas y una intención motriz (…) El ordenamiento es la jerarquía de los fines, la clasificación de las intenciones (…) Si se cuenta con intenciones que no forman parte del lenguaje de la arquitectura, se llega a la ilusión de los planes y se transgreden las reglas del plan por falta de concepción o por inclinación a las vanidades”
Le Corbusier; Hacia una arquitectura, 2016: 152 y 153
Continuamos con este texto lo que son todavía borradores para la segunda sección del tomo 2 de nuestra obra. Si en el artículo anterior nos referimos al alcance y los límites de las relaciones de valor en la economía de transición (“Trabajo y auto-explotación en la transición”), en este ensayo nos interesa desarrollar la idea de la planificación como ciencia y arte, así como las relaciones que se establecen entre ella y el poder.
1- Crítica del fetichismo tecnológico
En la desvinculación entre la planificación y el carácter del poder es donde se observaba uno de los costados más defectuosos del pensamiento preobrajenskiano y “planificador” en general. Un costado economicista que los socialistas revolucionarios de la segunda posguerra tomaron al pie de la letra y que muchos siguen abordando de manera reduccionista, ahora en su variante tecnologicista.
Esto último lo alimentan con elucubraciones acerca de la revolución digital en curso, revolución que, efectivamente, será cualitativa –ya lo es a nivel de las unidades productivas aisladas y de la macroeconomía burguesa– para la puesta en pie técnica de la planificación socialista en las sociedades de transición futuras. Pero el grave problema que se coloca acá es que esta circunstancia técnica no puede caer en el fetichismo tecnologicista a la moda: desde un punto de vista marxista, es obvio que no puede cambiar, por sí misma, la sustancia social de los procesos en obra, la sustancia material de los intercambios productivos que se basan en aplicaciones de trabajo humano y que durante la transición socialista, inevitablemente, van a seguir conteniendo elementos de auto-explotación, las porciones relativas entre trabajo necesario y trabajo excedente.
En la transición, las categorías heredadas de la economía política burguesa no pueden ser abolidas como por un gesto: son estatizadas. La revolución es un hecho político social: la burguesía es expropiada de los medios de producción. Pero la revolución económico-social es un proceso, es el inicio de la obra organizadora, no funciona según la lógica de la política tout court sino que está sometida a determinaciones materiales inescapables: el grado de desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad dada, que es lo que dará la medida de la emancipación humana del reino de la necesidad, de la explotación.
El hecho es que no hay cómo resolver «técnicamente» lo que son problemas sociales: la emancipación del trabajo humano de la medida del gasto de los nervios y los músculos, lo que deberá devenir, en definitiva, en la transformación del trabajo mismo en otra cosa: actividad.
Y, paralelamente, hay otro problema respecto de esto. La definición misma de la dictadura proletaria en Marx es la forma política al fin descubierta para realizar la transformación económica (véase que Marx habla de «transformación económica», no de revolución económica). Esto significa, simplemente, que los procesos económicos en obra en la transición, la planificación misma, inevitablemente está vinculada al carácter del poder: la planificación, como tal, no tiene un carácter automáticamente «socialista», sino que depende de quién y cómo la dirige.
Esto nos lleva a algunos de los autores que han renovado en las últimas décadas el debate sobre la planificación, como es el caso, en el mundo anglosajón, de Paul Cockshott y Allin Cottrell, aunque con el gravísimo lastre de que su reflexión está marcada por elementos de vulgarización estalinista del pensamiento marxista.
Estos autores reconocen abiertamente su deuda intelectual teórica con autores como Althusser y Bordiga, lo que los lastra gravemente en su apreciación del estalinismo, sobre todo el «puro y duro» de los años 30 del siglo pasado. Sus anacrónicas simpatías con la colectivización forzosa y la industrialización acelerada e incluso ¡con el mismo Stalin!, vician dramáticamente su abordaje (una suerte de reduccionismo y vulgarización administrativista y tecnologicista de la compleja dialéctica de la transición), aunque no dejan de plantear algunos problemas reales (no tanto ellos sino el coautor de su obra más reciente, Ciber-Comunismo. Planificación económica, computadoras y democracia, 2017, Maxi Nieto).
La síntesis de su abordaje puede resumirse en tres falsas premisas: a) las sociedades pos capitalistas estarían basadas en dos simples fases: socialismo y comunismo. Cualquier sociedad que expropie al capitalismo, automáticamente se transforma en «socialista» (sic); b) por el mismo gesto, al otro día de la revolución el mercado y las relaciones de valor pueden quedar abolidas y ser reemplazadas por el trabajo «directamente social» (en este esquema, por lo demás, la idea misma de trabajo no es cuestionada: aparece como una categoría técnica y trans-histórica); c) en realidad, para estos autores, todo el problema de la transición, de su viabilidad, se reduciría a la forma de llevar adelante el “cálculo económico” de la producción. Su fórmula para eso son los famosos «bonos laborales» criticados oportunamente por Marx y solamente válidos para una sociedad plenamente comunista –una sociedad en la que, en realidad, el reino de la necesidad queda reducido a una mínima expresión en lo que hace al carácter del trabajo; volveremos–.
En esta parte trabajaremos con dos obras de estos autores: Towards a New Socialism (1993) y sobre todo la más actual Ciber-Comunismo (2017). Iremos viendo, uno a uno, los argumentos arriba señalados a modo de punching ball para colocar nuestros propios argumentos acerca de las «fases» de la sociedad de transición y la problemática de la compleja superación de las heredadas categorías de la economía política burguesa en ellas.
Nuestros autores comienzan su reflexión, podríamos decir, de manera abrupta, anacrónica (el anacronismo es uno de sus rasgos a pesar de su obsesión ciber): “Reconocemos que las sociedades del tipo soviético fueron, en significativa forma, socialistas. Desde ya, ellas no representaron la materialización de los ideales de Marx y Engels, tampoco Lenin, ¿pero qué sociedad concreta fue alguna vez la encarnación de una Idea? [dos anacronismos en tres renglones: el estalinismo «socialista» y la vulgarización de la «idea» como si no fuera importante]. Cuando usamos el término «socialista» como un concepto científico para diferenciar una forma específica de organización social en virtud de su específico modo de producción, debemos reconocer que el socialismo no es una utopía [tercer y cuarto anacronismo: la transición como modo de producción y la vulgarización del concepto de utopía]. Es demasiado anticientífico proclamar que, debido a que el sistema soviético no era democrático, por lo tanto no podía ser socialista [¡doble o triple sic! ¡Cuántas vulgarizaciones en tan pocos renglones!] (…)” (Cockshott y Cottrell, Towards a New Socialism, 1993: 2).
¡Guau! Repetimos para despabilarnos rápidamente: estos autores suman en diez renglones cuatro anacronismos mayúsculos: a) consideran a la URSS como «socialista»; b) consideran las sociedades de transición como «sistema», es decir, como «modo de producción»; c) afirman que se puede hablar de «socialismo» por exclusión de la «democracia»; d) tiran al cesto histórico el concepto de utopía.
Desarmemos uno a uno estos argumentos sacados del arsenal del retro-estalinismo. Primero, no hay cómo considerar «socialista» a la URSS en ninguno de los sentidos científicos del término. En primer lugar, porque la liquidación de la explotación del trabajo ajeno que caracteriza materialmente el término nunca desapareció en la Unión Soviética salvo durante la primera etapa revolucionaria. Enseguida veremos que este criterio elemental –el de si se acaba o no con las relaciones de explotación del trabajo ajeno– que está incrustado en el núcleo de las relaciones sociales de producción, es sobrevolado por los autores con su idea de “planificación cibernética”, como deux ex machina que vendría a resolver desde afuera todos los males.
En segundo lugar, porque un Estado burocrático se erigió por encima de las masas. Sabido es que Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Gramsci, Rakovsky y Rosa consideraban que uno de los índices principales, si no el principal, del socialismo es la tendencia a la reabsorción del Estado en la sociedad. En la URSS ocurrió lo opuesto: el Estado se hipostasió, la sociedad misma quedó estatizada.
En tercer lugar, en la URSS a partir de los años 30, «niña de los ojos» de estos autores (su filo-estalinismo se aprecia en cada renglón de sus obras; están enamorados especialmente de la “segunda revolución” estalinista de los años 30, pero en este caso bajo inspiración althusseriana y no deutscheriana)[1], se relanzaron brutales relaciones de explotación y opresión, que si bien fueron originales en relación a los países capitalistas, no por ello estuvieron menos presentes, y en algún caso fueron peores que las del capitalismo, como señala Trotsky en La revolución traicionada de 1936 (aunque, atención, esto no debía llevar a posiciones anti-defensistas de las sociedades no capitalistas burocratizadas).[2]
En cuarto término, la crisis de la URSS no se trató de un problema «tecnológico» como señalan los autores, sino de una contrarrevolución política y social en regla: “A un nivel más de superficie (…) estaban, por supuesto, los problemas de arbitrariedad en el ejercicio del poder, la corrupción y el arribismo (…) A un nivel más profundo y determinando todo lo anterior [obsérvese este criterio marxista vulgar donde lo tecnológico “determina todo”], operaban dos tipos de obstrucciones al genuino desarrollo comunista que se alimentaban mutuamente y conducían a un callejón sin salida: 1) por un lado, existía un claro problema de insuficiencia tecnológica fundamentalmente en la capacidad informática y de las telecomunicaciones (…), 2) (…) un evidente bloqueo político-institucional que impedía un verdadero control de la población sobre la economía y los órganos de poder estatal [se aprecia que los autores agregan los problemas de la democracia socialista… pero por anticipado habían descartado que la democracia sea una connotación del socialismo]” (es verdad que nos estamos refiriendo acá a otro libro, Cockshott y Nieto, 2017: 23 y 24, aunque esto no cambia la sustancia de su análisis en ninguno de los aspectos mencionados).
Aunque Cockshott, Cottrell y Nieto nieguen que su abordaje sea reduccionista-tecnológico, es decir, que subsume las relaciones sociales en las relaciones técnicas y no al revés, como corresponde genuinamente al marxismo, suman, para evaluar los cambios y los problemas del giro estalinista de los años 30, lo siguiente: “Ante la manifiesta incapacidad de las autoridades planificadoras de reunir y procesar la información necesaria para el cálculo exhaustivo de los precios y poder mantener una coherente coordinación económica general –en ausencia, por tanto, de una verdadera contabilidad económica socialista basada en los tiempos de trabajo y la optimización matemática–, se desarrollaron inevitablemente prácticas y relaciones «mercantiles»” (Cockshott y Nieto, 2017: 24). Atribuir al mercado los «defectos» de la planificación estalinista de los años 30 es desencaminado cuando entendemos que el plan, el mercado y la democracia socialista en ningún caso son relaciones meramente técnicas sino relaciones sociales, pero muestra la «vena» de los autores: ellos quieren una «planificación pura»; una planificación «pura» como caída del cielo, que no posea contradicción alguna, y que, sobre todo, no se mida con el hecho de que técnicamente o administrativamente no pueden abolirse las relaciones de explotación o de auto-explotación subsistentes en la transición: las relaciones de valor-trabajo.
El núcleo teórico del reduccionismo tecnologicista puede apreciarse en la siguiente cita, que carece del balance necesario en la apreciación de las «proporciones relativas» entre fuerzas productivas y relaciones de producción a la hora de abordar el concepto de modo de producción: “Todo modo de producción necesita una estructura coherente de las fuerzas productivas, es decir, una organización técnica específica de los diferentes elementos que componen el proceso de trabajo. Esta organización es la que establece las relaciones técnicas específicas entre los diversos elementos del proceso productivo (…) El tipo de relaciones técnicas que conforman el sistema de las fuerzas productivas viene determinado principalmente por los instrumentos utilizados, pues son estos los que determinan qué recursos están verdaderamente disponibles como objetos de trabajo, qué operaciones físicas deben realizar los trabajadores y qué formas de cooperación y división del trabajo son posibles. Lo más importante de todo ello es que el sistema de fuerzas productivas existente determina tanto el tamaño como las propiedades de las unidades básicas de producción y, al hacerlo, determina también las formas de explotación que resultan compatibles con la continuidad de la producción” (Cockshott y Nieto, 2017: 83/4).
Acá se aprecia un abordaje exageradamente tecnologicista reduccionista del concepto de modo de producción. Ocurre que, precisamente, el concepto de modo de producción unifica por sí mismo, por su propia «naturaleza», los conceptos de fuerzas productivas y relaciones de producción: la suma de ambos niveles, infraestructura y estructura económico-social, es lo que da lugar al concepto de modo de producción; si no fuera así, para qué serviría agregarlo como concepto específico al de fuerzas productivas, concepto al que, por otra parte, nuestros autores también aprecian de forma reduccionista, sacando de la ecuación al trabajo humano –¡el pequeño «olvido» de los campos de trabajo forzados y nimiedades estalinistas por el estilo!–. La forma de organizar el modo de producción (el concepto de modo algo debería decirles a nuestros autores respecto de que no se trata de meras relaciones técnicas, sino sociales) deriva de una combinación no solamente de las fuerzas productivas existentes (lo que para los autores son las condiciones técnicas de la producción), las que, efectivamente, ponen determinados alcances y límites a las cosas, sino también del tipo de relaciones sociales de producción en las cuales se insertan dichas relaciones técnicas. Existe un juego dialéctico entre ambos niveles, que no puede caer ni en el tecnologicismo ni el politicismo. Por algo Pierre Naville en Le Noveau Leviathan insistía en que no se puede evitar señalar que las relaciones de producción y las fuerzas productivas son dos categorías distintas y separadas. Se implican mutuamente; dicho de otra forma, la técnica nunca es neutra. Y esta relación no es modificada, en sus principios, por las transformaciones que sufren hoy las formas de la división del trabajo. Al contrario, estas formas acentúan la estrechez de sus vínculos, hasta el punto de que hoy ellas llegan a confundirse. Pero, atención, esto es lo que caracteriza precisamente el modo de producción: el modo remite a la manera en que se organiza una sustancia que, en nuestro caso, es la manera en que se organiza la producción, y por su propia definición unifica en su mismo concepto tecnología y relaciones sociales, como hemos dicho.
En todo caso, unas pocas citas alcanzan para apreciar el reduccionismo tecnológico de su abordaje de la planificación como si fuera una mera «tecnología social» (nuestros autores son «ingenieros sociales» de una transición que sería un mecano técnico y no un proceso social), un problema «técnico» y de «cálculo socialista» (este último tema lo abordaremos específicamente en nuestro próximo artículo: “Dinero, mercado y precios en la transición socialista”).
Al mismo tiempo, otro reduccionismo es cuando oponen mecánicamente el plan y el mercado, dejando afuera, por lo demás, a la democracia socialista. Posición errada y muy diferente a la que transmiten las enseñanzas de Trotsky sobre la planificación, nuestra principal referencia marxista honesta de un protagonista “en vivo” de un genuino proceso de transición frustrado (con las limitaciones evidentes del carácter atrasado de la Rusia soviética de la época).
Siguiendo con nuestra crítica, la URSS nunca constituyó un «modo de producción» y, muchos menos, «un modo de producción socialista»; se trató de una formación social específica producto de la degeneración de una auténtica revolución proletaria: una sociedad de transición entre el capitalismo y el socialismo, de transición inhibida y burocráticamente degenerada. (Acá lo procesual –en ambos sentidos, progresivo y regresivo, «generativo» y «degenerativo»[3]– es importantísimo tenerlo presente. Podemos recordar que Ernst Bloch define a Hegel como el «filosofo procesual» por excelencia, y a la vez podemos ver cómo Hegel aborda el pensamiento de Heráclito, característico por la dialéctica y la procesualidad: “«Todo fluye, nada permanece ni persiste nunca lo mismo». Y Platón dice, por su parte, refiriéndose a Heráclito: este pensador «compara las cosas a la corriente de un río, en cuya corriente no es posible entrar dos veces»; cada vez que entramos en ellas, son otras aguas” (Hegel, 2008: 262). Y agrega el filósofo alemán: “La determinación más precisa de este principio general es el devenir, la verdad del ser; en cuanto que todo es y no es, Heráclito ha expresado, al mismo tiempo, que el todo es el devenir” (ídem: 262). Y podríamos agregar con Trotsky la aguda idea de que se forman márgenes por donde corren lo cauces (principio de identidad), pero que en determinado punto dichos cauces se rompen y dan lugar a otra cosa (principio de no identidad, dialéctico, que es la «suma» de los principios de identidad y no identidad, que son en definitiva el devenir).[4] La dictadura del proletariado, “forma política al fin descubierta para la transformación económica”, como escribió Marx (paradójicamente estos autores, en su economicismo de base tecnologicista, utilizan esta clásica afirmación a la inversa: ¡es un horror teórico y político!), por su misma definición, por el carácter híbrido de una formación que es económico-política en el sentido estricto del término, e inestable por tanto, carente de los automatismos propios de un modo de producción, es, por definición, una formación económico-social; un imposible «modo de producción».
El colmo de Cockshott y Cottrell (Nieto, hay que reconocerlo, tiene más matices), es cuando toman en serio las cínicas afirmaciones de Stalin en relación a las medidas de los años 30. Para criticar su productivismo antiobrero y anticampesino … recurren al propio Stalin, es decir, al amo de esas relaciones de explotación y opresión (está claro que su medida del «socialismo» no es la emancipación humana). Para ellos, a pesar de su carácter “rudimentario” (ese habría sido todo el problema de esta orientación), la política estalinista “construyó el socialismo”: “Es de notar que Stalin (1953) se vio obligado a cuestionar la idea de que el propósito básico de la actividad económica bajo el socialismo era la producción misma (…). Al igual que su crítica de los «excesos» de la colectivización forzada en la agricultura en Dizzy with Success, 1930, este es sin duda un caso en el que Stalin ataca tardíamente una visión o práctica que había alentado anteriormente” (Cockshott y Nieto, 2017: 103).
Específicamente a favor de Nieto, un autor que parece generacionalmente más joven que Cockshott y Cottrell y sometido a otras sensibilidades, se pueden apreciar en Ciber-Comunismo algunas observaciones que, aunque en el marco de los vicios señalados, van en sentido contrario. Nieto afirma que no existe ningún automatismo económico que desde la estatización conduzca a la socialización. Agrega que “deben existir condiciones político-institucionales democráticas que aseguren la participación activa de los productores en la toma de decisiones, pues en caso contrario el plan podría llevar a convertirse en un nuevo mecanismo de explotación”, afirmación importante según nuestra investigación. Incluso se desmarca en cierta forma del concepto de «modo de producción socialista» de sus coautores ingleses, aunque se mantiene ciego en relación al factor burocracia (solo ve “burocratismo”, no una burocracia en el estalinismo): “Lo decisivo en el análisis de una determinada formación social es siempre, a juicio de Marx, identificar quién tiene realmente el poder (…) La única disyuntiva real es la que se da entre poder burgués y poder obrero [acá se aprecia enseguida su ceguera en relación al fenómeno burocrático], o lo que es lo mismo, entre control privado y control social del excedente, no entre mercado y Estado” (en esta última afirmación, como se ve, ensaya Nieto un abordaje menos esquemático del mercado, Cockshott y Nieto, 2017: 52/3).
Nieto agrega: “Conviene remarcar que ese control [el del excedente] no surge automáticamente de la propiedad estatal de los principales medios de producción, con la simple administración centralizada de los recursos, sino que depende del poder real de los productores. Si el nuevo aparato del Estado surgido de la revolución se autonomiza de las masas trabajadoras y acaba por dominarlas, actuando con respecto a ellas de un modo autoritario, la propiedad estatal de los principales medios de producción puede acabar convirtiéndose en un nuevo mecanismo de explotación por la minoría de población que ocupa los puestos directivos en la estructura del Estado (…) Si el poder obrero sólo puede existir como proyecto conscientemente asumido –pues no responde a ninguna ley objetiva o espontaneidad económica–, la única forma política compatible con el ejercicio de ese poder es, lógicamente, la democracia” (ídem, 2017: 71/2). Una afirmación sorprendente al firmar la obra Ciber-Comunismo junto a Cockshott, que, justo es decirlo, va infinitamente más allá que muchos «trotskistas»: no se puede sostener la categoría de Estado obrero para un Estado explotador.
En el fondo, el único modo de producción estabilizado poscapitalista, es el comunismo. La sociedad de transición conoce varios estadios que no pueden abordarse mecánicamente. Lo desarrollaremos en profundidad en la primera parte de este segundo tomo, pero podemos adelantarnos acá a señalar algunas cosas.
La sociedad de transición es tal y como sale del capitalismo. En palabras de Marx: una sociedad fundada todavía en la vieja base de la cual proviene y no todavía en una nueva base propia. Vive en una tensión permanente entre el pasado, las leyes económicas heredadas del capitalismo, y el futuro socialista y comunista, la planificación socialista y la democracia socialista (la dictadura proletaria en cuanto democracia de nuevo tipo).
Este conjunto de «reglas», «principios» o «leyes» nacionales e internacionales contradictorias son las que hacen de la transición una encrucijada de contradicciones (Trotsky). Más aún a sabiendas de que cualquier Estado obrero –salvo que se trate de algún país del viejo o nuevo centro imperialista– se verá sometido a las presiones brutales del mercado mundial y la contrarrevolución imperialista (¡vieja y nueva!).
En este marco, la connotación socialista, el socialismo como primera fase del comunismo, queda en algún lugar intermedio entre la transición y el comunismo: su divisa es “de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo”. La del comunismo es “de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad”, lo que saca el talón de valor del medio (ya no estamos frente al trabajo social sino frente a una actividad social, a nuestro modo de ver). Y la de la transición: “de cada cual según su trabajo, a cada cual según su trabajo”, lo que parece una tautología pero no lo es; su contenido es la obligación de trabajar para recibir un ingreso. (Esto también parece una perogrullada y no lo es: los rentistas lisa y llanamente no trabajan).
El «lugar intermedio» del socialismo es el más difícil de conceptualizar. No así la sociedad de transición, marcada por la combinación de la planificación, el mercado y la democracia socialista (la estatización de las categorías de la economía política con tendencia a su disolución). Sin embargo, podría decirse que en el socialismo la competencia entre la vieja base heredada del capitalismo y la nueva base creada por las nuevas condiciones, las tendencias a la socialización de la economía y la reabsorción del Estado en la sociedad son las que van ganando marcadamente en la encrucijada de contradicciones que es la transición. El comando consciente de la economía va afirmándose característicamente sobre los elementos de espontaneidad; las categorías de la economía política tienden a disolverse; el trabajo humano se hace, más y más, directamente social.[5]
En cualquier caso, esto no puede ocurrir más que sobre una base mundial: la conquista del mercado mundial combinada con la abolición de las fronteras nacionales (los Estados). Nuestros “cibercomunistas” le dan escasa o nula importancia a la crítica del socialismo en un solo país, lo que es un problema obvio de su ángulo estalinista.
El comunismo ya es más «fácil» de aventurar: se trata de una sociedad donde el reino de la necesidad está tan acotado (aunque no puede ser eliminado porque la naturaleza cósmica es más grande que la sociedad humana) que ya no genera, de manera sistémica, relaciones de desigualdad. Es el momento de los «fines» (fines por finalización, y también como objetivo) característicos de las sociedades de clase: el retroceso del reino de la necesidad; la máxima expansión de la libertad; la desaparición del Estado y de las «leyes» y el reino de las –buenas– costumbres; el retorno al comunismo primitivo pero sobre las bases creadas por todo el desarrollo de la humanidad: “Morgan proporcionó un sólido fundamento a la obra de (…) [Marx y Engels], mostrando que la sociedad comunista democrática, aunque bajo formas primitivas, abarca todo el largo pasado de la historia de la cultura humana anterior a la civilización actual. La noble tradición del lejano pasado extiende así la mano a los esfuerzos revolucionarios del futuro, el círculo del conocimiento se cierra armoniosamente y, desde esta perspectiva, el mundo actual de la dominación de clase y de la explotación, que pretendía ser la totalidad de la cultura, la meta más alta de la historia mundial, se muestra simplemente como una etapa diminuta y pasajera de la gran marcha hacia adelante de la humanidad” (Rosa Luxemburgo, Engels antropólogo, 2024: 74 –¡que brillantemente luminosa era Rosa!–).
Y no es casual que Engels insistiera en que la palabra que a él y Marx más les gustaba para el estadio comunista era la de «comunidad» (Gemeinwesen, que significa «ser común», «entidad común»), lo que luce cercano a las ideas de nuestros fundadores de una entidad social donde se expresen los intereses comunes (que sería la idea del comunismo), intereses que solo en forma fetichista e ideal expresa todo Estado, incluso el proletario (la dictadura proletaria tiene por tarea llegar a expresar, realmente, dichos intereses comunes, y cuando lo logre dejará de ser un Estado).
En todo caso, nuestra investigación no versa sobre el socialismo ni sobre el comunismo, sino sobre algo que materialmente nos es más cercano: las experiencias fallidas en el siglo XX de la transición entre el capitalismo y el socialismo. Porque el hecho es que el siglo pasado nos dejó una «cantera» de experiencias como las que estudian los geólogos o los paleontólogos; el primer laboratorio histórico de sociedades de transición –o de transición inhibida burocráticamente– para estudiar la transición al socialismo en forma concreta.
Ese es el objetivo de nuestro estudio: un análisis teórico-estratégico de la fase de transición poscapitalista que parte de la materialidad de los hechos, tal como un paleontólogo puede estudiar el registro fósil de los dinosaurios: “La fuerza del enfoque de Trotsky es la de captar la evolución del Estado soviético como una realidad sui géneris, a partir de las contradicciones que le son propias. Y de las distorsiones que pudieran existir entre diferentes niveles de la realidad social en una formación social que no se apoyaba en un modo de producción estabilizado. No es malo recordar que la única caracterización general de la URSS que da es la de «una sociedad a medio camino entre el capitalismo y el socialismo (…) Calificar de transitorio o de intermediario al régimen soviético es desechar las categorías acabadas como el capitalismo (incluido el «capitalismo de Estado»), y el socialismo” (Antoine Artous, “Trotsky y el análisis de la URSS”, izquierda web).[6]
Los dinosaurios no pueden volver a adueñarse de la tierra. Pero cuando estudiamos los «recuerdos del futuro» de las sociedades poscapitalistas, nuestra investigación es prospectiva: se trata de aportar estratégicamente al relanzamiento de la lucha por el socialismo revolucionario en el siglo XXI.
2- Racionalidad e irracionalidad en la planificación
Volviendo al economista soviético Evgeni Preobrajensky, como en muchos otros marxistas de la época y posteriores, se aprecia una falta de comprensión de la especificidad de las relaciones entre economía y política en las sociedades de transición; convierte en trans-histórica la mecánica de funcionamiento del capitalismo. El hecho mismo de que la Oposición de Izquierda inclinara la polémica alrededor de la necesidad de la industrialización planificada de la URSS en los años 20, hizo que se perdiera de vista, en cierto modo, el debate sobre el carácter del poder, que de todas maneras está presente desde la famosa «Declaración de los 46» (octubre 1923).
La combinación de las proporciones variables de estos dos aspectos: la planificación-industrialización y la demanda de democratización del partido, se manifestaron de manera diversa en las distintas tendencias antiestalinistas así como el propio seno de la Oposición de Izquierda. De izquierda a derecha, por así decirlo, los decistas inclinaron la vara hacia el aspecto democratizador, considerando ya a partir de 1926/7 a la URSS como una suerte de “capitalismo de Estado”, mientras que el giro estalinista en el terreno económico y social ganó el favor de Preobrajensky et al., que con una mirada economicista, vieron en Stalin al ejecutor de “las leyes de la historia”. Trotsky y Rakovsky acentuaron tanto el carácter nacional de la política estalinista como el hecho de que el régimen burocrático de partido –los medios administrativos– solo podía «pudrir» todo lo que tocara, arruinando una política en principio «justa».
Como hemos escrito varias veces, Preobrajensky se excedió al calificar la planificación como una suerte de «ley ineluctable» de la economía transitoria. Veía dos leyes compitiendo en la economía transitoria soviética del momento: la ley del valor y la ley de la planificación primitiva socialista. Si, efectivamente, ambas «leyes» se enfrentaban en el terreno concreto de la NEP, a Preobrajensky se le perdía de vista que la supuesta ley del plan, más que una ley objetiva, era un principio consciente de la planificación, y también se le escapaba el tercer regulador de la economía soviética: la dictadura proletaria.
Al hablar de la «ley de la planificación» consideraba que con ello respondía al «criterio de objetividad» en la evaluación científica de los fenómenos sociales. Sin embargo, su criterio era mecánico: cuando hablamos de una sociedad de transición que todavía no goza de los automatismos de un sistema, hablar de «leyes» es en cierto modo problemático, además de que deja de lado los factores conscientes que deben marcar su desarrollo: “Si la teoría del materialismo histórico puede aplicarse también a la sociedad socialista y su economía, y si la fusión de la organización política con la organización económica no necesita sino algunas variantes en la forma con que se aplica el método (…) entonces el camarada Bujarin no tiene ninguna diferencia de opinión conmigo” (La nueva economía: 1968: 29).
Por supuesto que la teoría del materialismo histórico puede aplicarse a la sociedad socialista. Sin embargo, esa teoría no es a-histórica. El análisis concreto de cómo «funcionan» los distintos modos de producción históricos varía conjuntamente con dichos modos de producción. De ahí que no alcanzara con algunas variantes en la forma con que se aplica el método marxista para apreciar la transición. Porque la utilización acá de la palabra «forma» parece hermana gemela de un formalismo incapaz de dar cuenta de que «la fusión de la organización económica con la organización política» que se opera en ella, le da a estos últimos elementos un peso cualitativo que no tienen bajo el capitalismo. Incluso el capitalismo bajo la forma de «capitalismo de Estado» no transforma las relaciones políticas directamente en relaciones de producción, como sí ocurre bajo la transición socialista.
En esto, como señalamos muchas veces, Nikolai Bujarin dejaba trascender, cuando hablaba en términos abstractos porque su posición política era oportunista, un enfoque menos mecánico: “En nuestra economía no existen bases para una «ley de las crisis» [como bajo el capitalismo], emergiendo de la relativa anarquía [del mercado], esto producto de la relativa falta de sistema en la economía del periodo de transición. La relativa falta de sistema (…) en la economía del periodo de transición se origina en la existencia de pequeños emprendimientos, de conexiones de mercado, esto es de elementos «espontáneos» de fuerza considerable (…) En este, [el] plan como tal, hay muchos elementos de prognosis del «factor espontáneo»” (“Notes of an economist”, 1928).
Si la “relativa falta de sistema” de la economía de la transición es un hecho, no por eso se trata de un “mundo de pura arbitrariedad”. Al contrario, la economía de la transición tiene tres reguladores que poseen objetividad: la planificación, el mercado y la democracia soviética. Los medios de producción han sido estatizados y deben ser organizados y dirigidos: el Estado se asume como economista y organizador (Trotsky).
La puesta en pie de la nueva sociedad ocurre bajo determinados constreñimientos materiales que son objetivos, lo que, evidentemente, hace difíciles las cosas. En este sentido, Rosa señalaba agudamente: “No cabe duda de que los dirigentes de la Revolución Rusa, Lenin y Trotsky, han dado más de un paso decisivo en su espinoso camino sembrado de toda clase de trampas con grandes vacilaciones interiores y haciéndose una gran violencia. Están actuando en condiciones de amarga compulsión y necesidad, en un torbellino rugiente de acontecimientos. Por lo tanto, nada debe estar más lejos de su pensamiento que la idea de que todo lo que hicieron y dejaron de hacer debe ser considerado (…) como un ejemplo brillante de política socialista que sólo puede despertar admiración acrítica y un fervoroso afán de imitación” (La Revolución Rusa). La agudeza con que Rosa aborda los «desgarramientos interiores» que significa el «salto a lo desconocido» de la revolución comunista, no tiene par.
En todo caso, el concepto de «ley del plan» o «ley de la acumulación socialista primitiva» era una elaboración específica de Preobrajensky, lo que motivó la advertencia de Trotsky acerca del peligro de que esta «ley», que no es tal, pudiera ser interpretada como un proceso autónomo respecto del comando político de la transición: el hecho de que la clase obrera pudiera ser reemplazada al frente del poder (“Trotsky, Preobrajensky y Gramsci y los problemas de la planificación”, izquierda web).
A nuestro modo de ver, esta idea de «ley de la planificación» puede asumir dos sentidos diferentes. Por un lado, si se parte del hecho de que la asignación de recursos no se hace por la vía del mercado (no hay concurrencia de productores privados, que han sido expropiados), se impone necesariamente una planificación para organizar la producción. De ahí el justo planteo de la Oposición de Izquierda durante los años 20 de que la economía tenía elementos anárquicos porque no estaba planificada; sólo había una planificación fragmentaria en determinadas ramas y sectores, pero no de conjunto, por lo cual lo que se terminaba imponiendo era una especie de «desorganización generalizada». Una vez expropiada la burguesía en las grandes ramas de la economía se impone algún tipo de planificación, lo que es un dato inevitable si no se quiere caer en el caos. Un tipo de racionalización de la economía, la planificación económica, que puede apreciarse, en este sentido con justicia, bajo la forma de una “ley”, una necesidad económica inevitable que es un enorme paso histórico adelante respecto de la anarquía del mercado: el comando de la economía nacional como un todo.
En este sentido coincidimos completamente con Maxi Nieto. Este autor señala que el capitalismo estableció históricamente un principio de racionalidad: la exigencia de que todas las mercancías sean reducidas a parámetros de evaluación objetiva, su valor como producto del trabajo incorporado en ellas, “abriendo de este modo la posibilidad de intervención consciente de los seres humanos sobre su propia existencia” (Cockshott y Nieto, 2017: 45/6). Nieto agrega que sin embargo, pese a ser el capitalismo quien introduce un principio de racionalidad objetiva –el valor como medida de todas las cosas, agregamos nosotros–, lo hace de manera parcial e inconsecuente, a través de un mecanismo en cierto modo ingobernable, que funciona en gran medida de manera espontánea, con sus propias exigencias internas de reproducción y ante el cual las personas “nada pueden imponer”. En palabras de Karel Kosic que ya citamos en nuestro tomo 1, se trata de una suerte de «inversión de causalidad» donde lo que es producto de la acción colectiva de la sociedad en condiciones materiales determinadas, se le impone a la sociedad como «ley objetiva».
Nieto señala que el comunismo sería una suerte de “plena asunción por parte de la sociedad del principio de racionalidad moderno”, cuestión que en nuestros propios términos asumimos plenamente: “En el plano económico, la racionalización efectiva exigiría (…) la plena socialización de la producción, el control social de las fuerzas productivas, sustituyendo el funcionamiento espontáneo del proceso económico capitalista –la «anarquía de la producción»– por la planificación racional de la actividad” (Cockshott y Nieto, 2017: 48/9), o dicho en nuestras sopesadas y pensadas palabras, por oposición a la irracionalidad burocrática estalinista: la planificación socialista como principio de racionalidad (ver artículo homónimo en izquierda web).
La afirmación de que la planificación es superior al mercado adquiere así mayor densidad en la experiencia histórica. Si se trata de una polémica con las posiciones liberales, de extremo libre mercado (Mises, Hayek, etc.), no requiere de más connotaciones (veremos esta temática conforme avancemos en nuestro tomo 2). Pero cuando se trata de evaluar la experiencia del estalinismo, los datos duros del balance del siglo XX, es evidente que se necesita un ángulo crítico, porque se pone en juego no solamente la planificación como tal, sino quién y cómo planifica. De ahí que Trotsky señalara el «doble carácter» de la planificación: su superioridad respecto de la anarquía del mercado, pero también el peligro de faltas multiplicadas por su carácter centralizador (Bujarin señalaría lo mismo, pero desde un ángulo liberal).
Precisamente, lo que nos preocupa es la utilización del concepto de «ley» en otro sentido: si significa una acumulación al servicio de la clase obrera per se, de manera autónoma, por su dinámica supuestamente «automática», es cuestionable porque sugiere que se puede imponer independientemente del poder que está al frente de la economía: la clase obrera.
Es decir, perdiendo de vista el inmenso papel que tiene el Estado proletario en una economía estatizada, en la dirección consciente de la sociedad de transición: “La historia no es un cálculo matemático: no existe en ella un sistema métrico decimal, una numeración progresiva de cantidades iguales que permitan las cuatro operaciones, las ecuaciones y la extracción de raíces. La cantidad (estructura económica) se convierte en ella en cualidad porque se hace instrumento de acción en manos de los humanos; de los humanos, que no valen sólo por el peso, la estatura y la energía mecánica desarrollable por los músculos y los nervios, sino que valen especialmente, en cuanto son espíritu, en cuanto sufren, comprenden, gozan, quieren o niegan. En una revolución proletaria, la incógnita «humanidad» es más oscura que en cualquier otro acontecimiento [histórico] (…) El éxito o el fracaso de la revolución podrá darnos un documento importante de su capacidad de crear historia (…) Este parecido de los actos de la mayoría produce también una analogía de efectos, da a la actividad económica cierta estructura: así nace el concepto de ley (…) El que entienda esas pseudo leyes como algo absoluto, ajeno a las voluntades singulares (…) no podrá imaginar que la psicología sea capaz de cambio y que la debilidad pueda transformarse en fuerza. Y sin embargo eso es lo que ocurre, y entonces se quiebra la ley, la pseudo ley. Los individuos salen de su soledad y se asocian” (Gramsci, “Utopía”, Avanti!, 25/07/18, en Escritos sobre la Revolución Rusa).
Gramsci está inclinando demasiado la vara para el lado del accionar consciente de las y los trabajadores en la revolución socialista y la transición. Sin embargo, nos sirve para darle fuerza a la idea de que es un error asumir esta supuesta «ley de la acumulación primitiva socialista» como imponiéndose espontáneamente cual “ley de la gravedad” o automatismo económico en una sociedad de transición que, por definición, no es una sociedad estabilizada y donde, nuevamente por definición, todas sus categorías, todas sus relaciones sociales, son mixtas: económico-políticas. Es decir, no pueden prescindir de la intervención de los sujetos en las relaciones sociales. (Aunque esto no puede llevar a que se pierda de vista, de modo subjetivista, que dichos sujetos operan necesariamente en el contexto de determinados constreñimientos materiales que les son objetivos: el nivel de las fuerzas productivas, el contexto internacional de la revolución, etc.)
La idea de que la transición socialista avanzaría casi «espontáneamente» cual modo de producción estabilizado, además de ser una concepción teleológica de la historia (característica de la izquierda revolucionaria en el siglo pasado) ha dado lugar a derivas, en este caso objetivistas. Es interesante que, en sus cometarios al Tratado de sociología popular de Bujarin, Gramsci criticara esta forma de espontaneísmo a la hora de apreciar la transición. Está claro que la sociología es, en general, una suerte de formalización que se opone al método “vivo”, dialéctico, del marxismo. Y no porque este no descubra leyes, regularidades en el comportamiento de los «sistemas», sino simplemente porque donde menos funcionan esas regularidades es a la hora de la revolución y la transición, momentos creadores por definición.
En rigor, cuando se habla de una ley de la planificación socialista, sobre todo en las etapas iniciales de la transición, se está más bien frente a un principio de la planificación que frente a una verdadera ley. En el debate de los años 1920, otra vez, Bujarin también habló del «principio de la planificación» (el tipo era oportunista, saltimbanqui político, pero tenía su agudeza teórica), pero afirmaba esto para quitarle toda entidad real a la planificación, toda necesidad. Reducía a una mera “política económica” lo que era una necesidad, planificar la economía, y eso era un error teórico-estratégico, como le criticó acertadamente Preobrajensky.
Es que, diametralmente opuesto a Preobrajensky y en una posición falsa en tiempo real (promediando la mitad de los años 20, no posteriormente cuando Stalin y los que le capitularon quedaron a la derecha de la derecha y de la izquierda, como afirma Tony Cliff)[7], Bujarin violentaba las relaciones económicas materiales y las determinaciones que, hasta cierto punto necesariamente, las mismas imponen. Por ejemplo, que no se puede expropiar a los capitalistas, estatizar la propiedad de los principales medios de producción, y no llevar adelante una cada vez más sistemática planificación económica, so pena de caotización de la economía o del retorno a la regulación “exclusivamente” por el mercado.
Acá caben dos puntualizaciones: a) el «socialismo de mercado», las aperturas mercantiles ante las fallas insalvables del mecanismo de planificación en ausencia del poder obrero, no podía ser otra cosa que la antesala para la restauración capitalista (una cosa es la dialéctica entre la planificación, el mercado y la democracia socialista, y otra la apertura mercantil por toda “solución” a la crisis de la economía de comando administrativo, como era la economía estalinista); b) hay que tener presente que la planificación sustituye muchas de las operaciones que anteriormente hacía el mercado y, por lo tanto, se debe tener cuidado y problematizar qué decisiones y acciones son centralizadas y cuáles deben ser descentralizadas. Para evitar un aparato monstruoso, nuevamente, es imprescindible que las tareas colectivas estén cada vez más difundidas en manos de la sociedad: la socialización de la producción y la reabsorción del Estado en la sociedad versus la estatización de la sociedad misma, el asesinato de su “sociedad civil”, como es el caso de los regímenes totalitarios.
Hay que recordar que Moshe Lewin denunciaba, en la URSS estalinista, “la desaparición de la planificación en el plan” (la especialidad de Lewin era la Unión Soviética en los años 30, el giro estalinista).[8] Puede haber un «plan» y al mismo tiempo existir el imperio desnudo de la irracionalidad, tal cual ocurrió en la URSS, lo que fue una de las razones de su derrumbe (Mandel, desde sus posiciones ortodoxas, también denunciaba la irracionalidad burocrática). Esta «irracionalidad generalizada» es producto de que quien planifica es una burocracia irresponsable e insensible a las demandas verdaderas de la producción y del consumo, que sólo responde a las órdenes abstractas del aparato: “El XII Congreso [el último Congreso verdadero del partido] mostró de forma indignante los abusos cometidos por las estructuras del partido en la utilización de las decisiones en materia de industria y de intercambios. ¿En qué consisten? En que determinadas estructuras, encargadas de supervisar los servicios económicos y de incentivar su sentido de la precisión (…) su sentido de responsabilidad, no hacen otra cosa más que corromperlos con los medios más groseros y los llevan a engañar al Estado (…) se recurre a un dispositivo que obliga a decisiones insensatas que despilfarran (…) Lo más indignante es que los responsables económicos no se atreven a oponerse a este despilfarro desmoralizador (…)” (Trotsky, “Carta a los miembros del Comité Central y de la Comisión Central de Control del Partido Comunista ruso (b), 8 de octubre de 1923).
La planificación es un principio de racionalidad que debe hacerse valer en la transición de la mano de la dictadura proletaria; no es una «ley espontánea» que se imponga con la regularidad de un sistema independientemente de quien esté en el poder, como ocurre con la ley del valor bajo el capitalismo. En el capitalismo no importa quién esté al frente del poder; tiene flexibilidad en materia de regímenes políticos (El marxismo y la transición socialista, tomo 1).
Decididamente, el plan no se impone en sentido emancipatorio por sí solo: ¡esa es la enseñanza que dejó todo el siglo pasado! Y tampoco se trata de que las fallas en la URSS se debieron a problemas de mero “cálculo económico”. No es así, esa es una versión reduccionista de los desarrollos: el problema básico fue que la clase obrera perdió el poder.
Por otra parte, en el contexto de una dictadura proletaria auténtica, la planificación debe combatir conscientemente determinaciones que, libradas al imperio de la «ley económica natural», esto es, la ley del valor, conducirán a la ruptura del monopolio del comercio exterior y hacia una racionalidad económica según los precios del mercado: en última instancia, el retorno al capitalismo, previo paso por la degeneración multiplicada del Estado burocrático.
Así las cosas, la cuestión de quién y cómo planifica es decisiva. Precisamente debido a que no hay “ley objetiva” que la haga marchar sola, la racionalidad de la planificación como intervención consciente, política, en la economía, está supeditada a la “calidad” de las decisiones; es decir, atento a las proporcionalidades en las ramas económicas, al coste real comparado de la producción puesta en marcha, etc., lo opuesto a cualquier criterio de arbitrariedad subjetivista. Es radicalmente distinta una planificación dirigida por una burocracia corrupta y chauvinista que actúa, según la definición de Trotsky, “con los faroles apagados en medio de una noche oscura”, que otra orientada por una clase obrera consciente atenta a las determinaciones económicas reales.
Como afirmaba Pierre Naville, la racionalidad de la planificación, su superioridad respecto de la anarquía del mercado, no se imponen de manera automática: depende de sus fines. Y esos fines dependen, a su vez, de al servicio de qué clases y fracciones de clase está la planificación, es decir, del verdadero carácter del Estado, de la dictadura proletaria, ya que: “si el plan debe devenir el instrumento de una determinación de objetivos, de una finalización, es una obligación que tenga en cuenta los intereses [sociales] directamente implicados, y no solamente los objetivos fijados por la dirección política (el partido)” (Le Nouveau Léviathan, 1970: 228).
Al mismo tiempo, el plan está condicionado por las realidades objetivas en el seno de las cuales actúa la planificación. Porque tanto la adaptación pasiva al mercado (Bujarin) como el subjetivismo burocrático que suponía que “no tenemos ningún límite «natural» para actuar” de planificadores estalinistas como Strumlin, fueron condenados como dramáticos fracasos burocráticos en el siglo pasado.
Por otra parte, también la anarquía del mercado capitalista tiene su racionalidad. Como señalaba Lenin en una notas críticas a un texto del Bujarin izquierdista (Teoría económica del período de transición, donde se hacía una oda al «comunismo de guerra»), sin algún tipo de racionalidad los sistemas sociales se vendrían abajo. Pero la «racionalidad» que se impone vía la ley del valor (y ésta sí de manera espontánea, en la medida en que expresa un orden social dominante), está, lógicamente, al servicio de la acumulación capitalista.
El desarrollo de las fuerzas productivas en la transición socialista, la acumulación socialista, para que sirva realmente a la clase trabajadora, debe estar bajo la conducción del proletariado, como lo demuestra toda la experiencia del siglo veinte; debe consistir en un Estado proletario porque en la transición es indefectible el carácter social del Estado que está al frente de la economía, aun si esto se hace –debe hacerse– de manera concomitante con formas autogestionarias desde abajo (este aspecto lo desarrollaremos en nuestro tomo 2).
En suma: suponer que la planificación podría tener una racionalidad per se o, a fortiori, la capacidad de imponerse como ley “objetiva”, podía ser comprensible en las primeras décadas del siglo pasado, luego de la Revolución Rusa. Pero a la luz de la experiencia de conjunto, es necedad teórica o rancio objetivismo creer que una burocracia, capa social ajena a la clase obrera, desarrollará en ausencia de ésta una acumulación «socialista», en vez de buscar resolver su propia cuestión social (la acumulación socialista es muy distinta a la que ocurrió en la URSS, que fue una acumulación de Estado, ya lo veremos). Esto es, consolidar unas relaciones sociales que le confirieran un status dominante por encima de la clase obrera, aunque lo hiciera en nombre del «socialismo».
3- ¿«Propiedad social» o abolición de toda propiedad?
La planificación estatal se vincula con la democracia proletaria, con el carácter del poder. Si el Estado obrero encarna la organización del proletariado como clase dominante, las cosas están claras. Si la planificación no tiene una racionalidad objetiva per se, si «todo» depende de quién y cómo planifica dadas determinadas condiciones materiales, ya salimos del mero nivel económico: vamos a las definiciones políticas –económico-políticas– y de estrategia político-económica. Cuando los medios de producción han sido estatizados, es fundamental quién decide en el Estado, porque este sujeto –la clase obrera organizada en clase dominante– será quien maneje el plusproducto, la plusvalía estatizada.
Ahora bien, este criterio destruye la igualación mecánica habitual en la posguerra entre propiedad estatal y «propiedad de la clase obrera» o socialización.
Como hemos señalado en nuestro tomo 1, la propiedad solamente es «absoluta» en el caso de la propiedad privada capitalista. Cuando se proclama la «propiedad del pueblo entero», como ocurre con la propiedad estatal, y dado que en ese «pueblo entero» existen diversas clases y fracciones de clase, no se está diciendo algo muy concreto.
En los diversos regímenes sociales a lo largo de la historia, la propiedad siempre enmascaró distintos grados de apropiación real de las cosas (de los medios de producción y objetos de la producción). Tal era el caso, por ejemplo, del colonato en el feudalismo, una forma indecisa de propiedad (Bensaïd) que significaba diferentes formas de acceso a la tierra por parte de los campesinos.
Por lo tanto, hay que trascender el concepto de propiedad hacia el de apropiación efectiva. Si se declara que la clase obrera es «propietaria» de un bien –hablamos de los medios de producción y la tierra– pero ese bien no está realmente en sus manos… es dudoso que sienta esa propiedad como suya. Un viejo dicho de los países del Este europeo era ilustrativo al respecto: “La propiedad que se declara de todos no es de nadie y se la apropia el más vivo”.
En la definición de la propiedad como «social» hay una contradicción señalada agudamente por Pierre Naville: siempre que se declara una propiedad es en relación con los no propietarios. En efecto: la propiedad estatizada al principio se afirma contra los capitalistas expropiados. Pero con el devenir de la transición, la propiedad se debe reabsorber en la socialización efectiva de la producción –esto es, en la gestión colectiva de los medios de producción por parte de la clase obrera autoorganizada–, so pena de que la propiedad se termine afirmando, como ocurrió en los países “socialistas”, contra la masa de los trabajadores.
Por esto, es común escuchar sobre la propiedad ideas proudhonistas que pasan como marxistas: “La clave institucional de este proyecto liberador es la propiedad social –entendida como propiedad del conjunto de la sociedad– sobre los medios de producción, pues sólo sobre la base de una producción ampliamente socializada es posible dominar el mecanismo económico de asignación [del excedente] «en vez de ser dominados por él como por un poder ciego»” (Cockshott y Nieto, 2017: 21). Lo que está mal de esta afirmación, son dos cosas: a) la «propiedad social» bajo la dictadura proletaria no es del conjunto de la sociedad, sino de la clase obrera (en realidad, tampoco es la propiedad social sino todavía la propiedad estatizada); b) cuando pasa a ser una «propiedad social del conjunto de la sociedad» lo que efectivamente es la socialización de la producción, se acaba con la propiedad como tal y se pasa a otro plano de las relaciones sociales que tampoco es la reducción técnica de las mismas como cree Nieto.
En todo caso, la «propiedad colectiva» debe tender a desaparecer como propiedad tal; no puede quedarse en el mero plano jurídico por el peligro de que enmascare relaciones de desigualdad reales que siguen subsistiendo detrás de ella, como en el clásico ejemplo de Trotsky del navío declarado «propiedad pública» pero donde los dignatarios viajan en primera clase y los trabajadores en los camarotes de tercera clase… Trotsky agrega agudamente que para el dignatario la propiedad estatal, naturalmente, lo es todo, pero que para el trabajador o la trabajadora el cambio jurídico de esa propiedad no significa nada, y se entiende: porque su control y acceso real a la propiedad estatizada es puramente formal, nulo. El gran revolucionario ruso tiene otro concepto que siempre nos viene a la mente cuando habla de diferenciar la propiedad estatal «técnicamente del proletariado», es decir formalmente de él, al de una propiedad realmente en manos de la clase trabajadora; ¡Trotsky estaba kilómetros a la izquierda de la inmensa mayoría de los trotskistas, su sensibilidad era sideral!
La propiedad estatizada debe remitir a la apropiación efectiva de los medios de producción por parte de los trabajadores, lo que significa, por lo demás, tender a la superación de la división entre trabajo vivo y trabajo muerto de manera efectiva, es decir, a la liquidación del dominio del segundo sobre el primero y a la disolución de toda la propiedad por la vía de la socialización de la producción. (Cuando ya no hay que oponer la propiedad contra nadie, no hay más propiedad: es el estadio del comunismo.)
La superación comunista de las oposiciones es entre el trabajo vivo y el trabajo muerto; entre el trabajo manual y el trabajo intelectual; entre la ciencia en general y la educación técnica en particular; entre la práctica y la teoría, etcétera; y entre una gestión exclusivamente «desde arriba» de la economía y una gestión económica, política y social ampliamente difundida a lo largo y ancho de toda la sociedad.
Bibliografía
Antoine Artous, “Trotsky y el análisis de la URSS”, izquierda web.
Nikolai Bujarin, “Notes of an economist (the beginning of the new economic year)”, Pravda, 30/09/28, Economy and society, 28/07/2006.
Tony Cliff, Trotsky, Booksmark, Londres, 1993.
Paul Cockshott y Maxi Nieto, Ciber-Comunismo. Planificación económica, computadoras y democracia, Editorial Trotta, Madrid, 2017.
Paul Cockshott y Allin Cottrell, Towards a New Socialism, Spokesman, Great Britain, 1993.
Antonio Gramsci, Escritos sobre la Revolución Rusa, Ediciones Luxemburg, Argentina, 2017.
Le Corbusier, Hacia una nueva arquitectura, Ediciones Infinito, Argentina, 2016.
- F. Hegel, Lecciones sobre la historia de la filosofía, 1, Fondo de Cultura Económica, México, 2008.
Rosa Luxemburgo, La Revolución Rusa, Google.
Pierre Naville, Le Nouveau Leviathan, 2. La salaire socialista, premier volumen, éditions anthropos paris, Paris, 1970.
Roberto Sáenz, Engels antropólogo, izquierda web.
[1] Recordemos que los mismos autores ven en Althusser una inspiración teórica de su obra. Y todo el mundo sabe que Althusser estaba enamorado de Stalin, y sobre todo del Stalin de los años 30. El enamoramiento no era un problema psicológico, sino la apreciación vulgar del giro de los años 30 como un “giro socialista” (¡revuelve el estómago tener que discutir estas cuestiones elementales que, para colmo, enamoran a tantos “trotskistas” todavía en el siglo XXI!): “Autores como Evgeny Morozov, Daniel Saros, Paul Cockshott, Maxi Nieto, entre otros, han expuesto diferentes ángulos de la problemática de la planificación ligada a las nuevas tecnologías, no necesariamente desde una perspectiva socialista revolucionaria pero con formulaciones sugerentes (…) [sic]” (las itálicas son nuestras, “Para pensar la planificación socialista en el siglo XXI”, Matias Maiello, 17/08/25).
[2] Las consideradas peores en relación al capitalismo imperialista democrático burgués eran, evidentemente, los servicios de trabajos forzados (Gulag), la colectivización con «tracción a sangre», las grandes y pequeñas purgas y cosas así. También podríamos ubicar aquí el show de la Constitución estalinista de 1936, supuestamente “la más democrática del mundo”, redactada por Bujarin en el periodo inmediatamente anterior a su asesinato: ¡qué hermoso es el «socialismo» de Cockshott, Cottrel y sus amigos trotskistas vernáculos!
[3] Nos referimos al concepto de degeneración aplicado a la involución burocrática de la ex URSS en nuestro tomo 1.
[4] El capítulo clásico de Hegel sobre el ser, la nada y el devenir, que el mismo Hegel señala que está inspirado en Heráclito, es, de modo muy evidente, el genial capítulo 1 de su Ciencia de la lógica, habitualmente comparado con el capítulo 1 de El capital.
Por lo demás, podemos agregar que este punto D) “La filosofía de Heráclito”, de sus Lecciones sobre historia de la filosofía, es uno de los puntos más hermosos de estas lecciones hegelianas, de mucho más fácil acceso a su obra y que estudiarlo permite entenderla mejor.
[5] Nuestros “amigos” Cockshott y Cottrell ven al trabajo afirmándose como “directamente social” al otro día de la revolución, lo cual es un despropósito fetichizante de las relaciones reales: la subsistencia de relaciones de explotación o autoexplotación.
[6] Suscribimos plenamente la afirmación de Artous en este artículo, de que si en el pasado la discusión sobre el carácter de la URSS podía parecer «académica» en la medida en que no pusiera en juego desacuerdos sobre las tareas, hoy la situación se ha invertido. “Si, en lo que concierne al análisis de la URSS, somos deudores en algo, es en dar cuenta de los problemas teóricos [y teórico-estratégicos, agregamos nosotros] con los que se ha tropezado la tradición marxista en este análisis. Y en primer lugar, por la parte que nos toca, la que hacía referencia a Trotsky” (ídem).
[7] En su obra Trotsky, Cliff es agudo cuando señala que a partir de 1928 Trotsky la erró en sus pronósticos respecto del curso estalinista porque no se dio cuenta de que Stalin, el ex centro político, había pasado a la derecha de todas las tendencias de lo que quedaba del partido bolchevique: atacando simultáneamente al campesinado y a la clase obrera, es evidente que el campesinismo bujarinista y la vocación proletaria de la Oposición de Izquierda quedaron a la izquierda del giro estalinista. Por lo demás, en los errores de pronóstico de Trotsky, evidentemente, no había solo errores de análisis político sino sobre la naturaleza social de los procesos: la colectivización forzosa y la industrialización acelerada dieron paso al Estado burocrático con restos de la revolución y no a la consolidación del Estado obrero degenerado burocráticamente, como fue la definición oficial de Trotsky hasta su asesinato.
Por lo demás, la propia burocracia estalinista se transformó: dejó de ser una mera excrecencia parasitaria para transformase en una «clase política» al frente del Estado burocrático (como la hemos definido en nuestro tomo 1).
[8] Moshe Lewin, en cierto modo, estuvo influenciado por el «clima de época» de la posguerra durante la cual escribió su obra. Se trató del ascenso de las «alas reformistas» de mercado de la burocracia, lo que influyó, en cierta forma, en su pensamiento. Así y todo, es de una agudeza poco común, y se transformó, como opina Daniel Bensaïd, en el más importante historiador social de la URSS en el siglo XX, lo que le da una aportación universal a sus preocupaciones y abordaje. Se afirma que estuvo más influenciado, por las razones antedichas, por el pensamiento de Bujarin que por el de Trotsky, pero, ante todo, la figura bolchevique que más impactó en su obra fue Lenin.