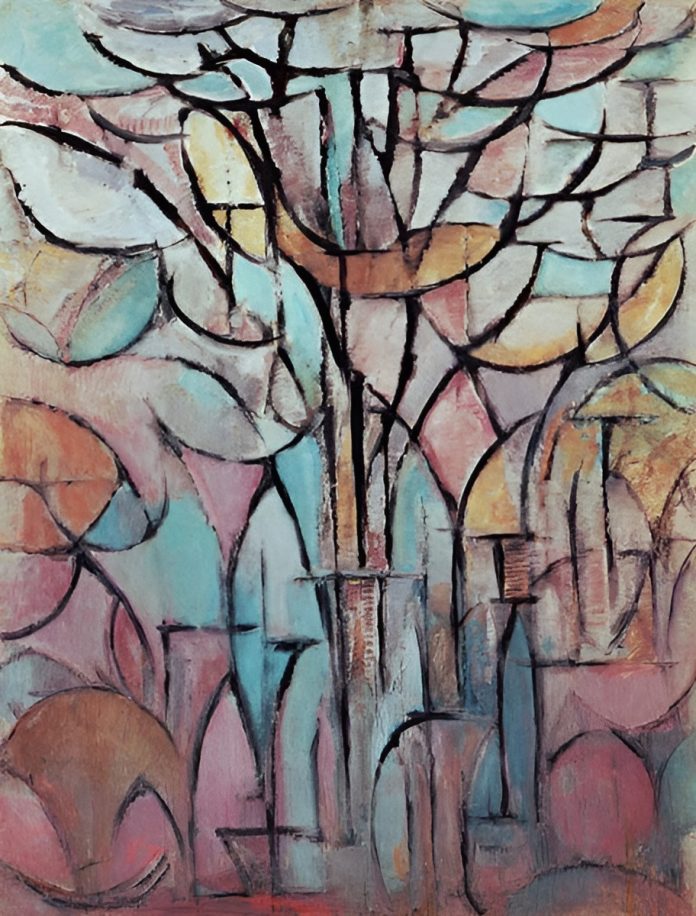“(…) la diferencia, señala justamente Jaspers, está en la coherencia, que en los productos espirituales de un loco (…) dura poco, mientras que en los grandes pensadores, medularmente sanos, dura más que en el hombre medio. Claro está que esta incomparable diferencia no gira solamente en torno a factores de orden formal, como la coherencia. Mas decisiva es la coherencia en cuanto a las cosas mismas de que se trata. Un hombre [ser humano] como es debido lleva adelante la causa por la que comenzó a laborar y, en este sentido, debemos incluir a Hegel entre los mejores”
Ernst Bloch, El pensamiento de Hegel: 20
Luego del desarrollo que realizamos a propósito de la primera parte del primer párrafo que elegimos comentar del Prólogo a la Fenomenología del espíritu, punto [a] (“Ejercicios dialécticos”, parte 1), continuamos[1] en este artículo nuestro comentario-recorrido de la segunda parte de dicho párrafo y del resto del Prólogo. La densidad del pensamiento hegeliano obliga a que nuestra reflexión (autorreflexión: intento de apropiación dada la riqueza del pensamiento hegeliano) se traduzca en textos largos que buscan establecer conexiones. Un trabajo de citas, una “excavación” en el pensamiento de Hegel (el concepto es de Lenin y se refería a Marx), que busca (re) unir distintas fuentes: hacer inteligible el pensamiento hegeliano amén de hacer más consciente su, la, dialéctica, de ahí la función de estos ejercicios.
1- Digresión sobre la degeneración de la URSS[2]
Recordemos primero la cita que venimos trabajando desde la parte 1 de este “ejercicio”: “(…) [a] por existir la filosofía, esencialmente, en el elemento de lo universal, que lleva dentro de sí lo particular, [b] suscita más que otra ciencia cualquiera la apariencia de que en el fin o en los resultados últimos se expresa la cosa misma, e incluso se expresa en su esencia perfecta, frente a lo cual el desarrollo parece representar, propiamente, lo no esencial. Por el contrario, en la noción general de anatomía, por ejemplo, considerada algo así como el conocimiento de las partes del cuerpo en su existencia inerte, se tiene el convencimiento de no hallarse aún en posesión de la cosa misma, del contenido de esta ciencia y de que es necesario esforzarse todavía por llegar a lo particular” (Fenomenología del espíritu: 7).
Vayamos entonces al punto [b] sobre la dialéctica entre la cosa y su desarrollo, un ángulo que, nos anticipamos a señalar, rompe con la apreciación empírica-superficial-formal de las cosas: el mero “fotografiar”, tomar una “instantánea” de la realidad en el sentido muerto de la cosa (Kosic en su crítica de la pseudoconcreticidad).
Por ejemplo: un supuesto “Estado obrero” que languidece durante décadas “igual a sí mismo” en su carácter “instantáneo”, una mera lógica formal donde A = A congelado en el tiempo, es decir, que nunca deviene B, C o D escapando, así, a la dialéctica materialista que siempre deviene, que tiene automovimiento, que afirma que todo lo que existe está condenado a desaparecer, que lo que no avanza retrocede, que supone momentos de identidad que luego son desbordados en momentos de no identidad: un Estado obrero que en el proceso de su evolución –o involución– avanza por el camino de la transición socialista o se transforma en otra cosa (degenera, se transforma en un Estado burocrático con restos de la revolución, por ejemplo).
Es interesante que en los debates de los años 40 respecto de la URSS se hablara del par “degeneración-regeneración” de la URSS en la amarga discusión entre defensistas y anti-defensistas, que, de todas maneras, dejó señalamientos metodológicos de importancia en las palabras de Natalia Sedova (estalinofilia y estalinofobia, ambos ángulos tuvieron elementos unilaterales; la realidad fue más compleja): “El ‘socialismo’ desapareció; el régimen permaneció. Un «Estado ‘obrero’» degenerado presupone que se mueve a lo largo de un camino (path) de degeneración, aunque preservando su principio básico, la propiedad nacionalizada. Pero así como es imposible construir el socialismo en un solo país, es imposible preservar de manera inviolable este principio básico, si uno presupone el camino reaccionario, destruyendo todas las demás conquistas de 1917 (…) Ustedes aparentemente tienen en mente el sector todavía nacionalizado de la propiedad y la planificación económica (…) La nacionalización que fue llevada adelante en la época de la revolución tenía su objetivo en la igualdad y el crecimiento del nivel de vida de las masas. En las condiciones del avance de la reacción y en las manos de la burocracia bonapartista todavía se preserva, pero se ha movido lejos (away) de su propósito inicial (…) La regeneración es posible vía una revolución que tire abajo a la burocracia y lleve al socialismo” (Natalia Sedova, cartas del 16/09/1944, 23/09/44, 6/11/44).
Recordamos acá definiciones esquemáticas del movimiento trotskista en la segunda posguerra del tipo “la realidad es más trotskista de lo que pensaba Trotsky” porque se “expande la expropiación de los capitalistas por todo el globo aun si el sujeto revolucionario no es la clase obrera”… Lógicamente que esta afirmación era objetivista. Perdía de vista lo que subrayara el trotskista chino Peng Shuzhi (un “teórico político” genial según las palabras de Nahuel Moreno), que la teoría de la revolución permanente tiene dos caras: a) que las tareas pendientes de la revolución burguesa no pueden resolverse de manera consecuente sin la revolución socialista, b) pero también desmiente que se llamara como “socialista” a toda revolución que expropia. Es decir, estaba en contra de considerar automáticamente a toda revolución que expropiara a la burguesía como “socialista”. En las palabras de Peng: “se olvida habitualmente que la otra trampa del mal uso de la revolución permanente es considerar toda revolución, lisa y llanamente, como ‘socialista’”…
Una evaluación “ampliada” de la teoría de la revolución permanente en este siglo XXI no puede llevarse a cabo sin tener en cuenta la afirmación de Peng a propósito de la Revolución China, es decir, sin dar cuenta de la distinción entre revolución socialista y revolución anticapitalista (sin la comprensión de que no toda expropiación a los capitalistas es una revolución socialista: El marxismo y la transición socialista. Estado, poder y burocracia).[3]
Porque fue precisamente este hiato lo que impidió dar los pasos subsiguientes planteados en la propia teoría de la revolución permanente de Trotsky, la problemática sobre “lo que ocurre al otro día de la revolución”: a) la continuidad de la revolución en el plano internacional, b) la transformación socialista en el país de la revolución. Según parece, ¡los trotskistas no entendieron ni entienden la palabra permanente en la teoría de Trotsky! “El problema de hoy que requiere de inmediata solución sigue siendo: ¿Qué sucede el día después [de la revolución]? ¿Cómo podemos continuar con el desencadenamiento de la dialéctica (…) con los principios que él [Marx] bosquejara en su Crítica del Programa de Gotha? El problema de «qué sucede después» adquiere crucial importancia, ya que apunta al autodesarrollo y al autoflorecimiento de la «revolución permanente». Nadie conoce qué es esto, ni lo puede palpar antes de que aparezca. Ésta no es una tarea que pueda ser llevada a cabo sólo por una generación (Raya Dunayevskaya, 2010: 54).
Frente a los anacronismos “trotskistas” de posguerra, objetivistas y subjetivistas, se necesita una mejor combinación de ambos términos para actualizar nuestra teoría de la revolución de cara a los dramáticos desafíos que nos coloca este nuevo siglo.
Y en esto nos pasa algo paradójico: recurrentemente volvemos sobre los artículos de Valerio Arcary, marxista brasileño, porque algunas de nuestras temáticas se cruzan. Arcary sufre, lamentablemente, de falta de dialéctica, razón por la cual sus textos quedan eclécticos (debería hacer sus propios “ejercicios dialécticos”).[4] En todo caso, un artículo reciente de su autoría, “A excepcionalidad chinesa”, llega a la conclusión paradójica de que hoy China sería un “Estado burocrático” (sic). Lo valioso de la cosa es que abre su cabeza; lo contradictorio es su eclecticismo: “Que haya un híbrido de relaciones sociales capitalistas y pos-capitalistas [atención: en sí misma la planificación estatal no es ninguna “relación poscapitalista” sino algo propio del capitalismo de Estado] no autoriza la conclusión de que el Estado chino ya sea capitalista (…) Si quien controla el Estado hace casi medio siglo, es una casta burocrática consolidada en torno a un proyecto de restauración capitalista, entonces, tal vez, la mejor caracterización es que el Estado [chino] es burocrático”.
El problema acá es que no se entiende la “lógica histórica” de la cosa. Para Arcary la Revolución China de 1949 fue una auténtica revolución socialista que dio lugar a un Estado obrero bajo la lógica del “sustitucionismo social” (el campesinado realizando las tareas de la clase obrera), para devenir luego en el Estado burocrático actual. Su secuencia sería Estado burgués bajo el Kuomintang, Estado obrero bajo Mao, Estado burocrático más o menos desde Deng. Pero aun admitiendo los dos primeros términos de su secuencia, la cosa no tiene lógica desde el punto de vista marxista. Porque lo que tenemos en China hoy, de manera muy evidente y según una masa de analistas, es un Estado burocrático-capitalista dirigido por una burocracia-burguesa apoyado en relaciones de producción capitalistas: el trabajo asalariado más puro y más duro y la creación de mercancías más puras y más duras, independientemente de cuanta intervención del Estado exista. Existe, efectivamente, una hibridación de las categorías (un concepto que adelantamos en nuestra obra El marxismo y la transición socialista; ¿será que Arcary estará leyendo nuestra obra?), pero quedarse en el mero nivel del Estado sin tener en cuenta las relaciones sociales subyacentes, es un ejercicio idealista.
2- La dialéctica como ejercicio de límites y cauces
Volviendo a Hegel luego del largo excursus que acabamos de realizar, éste se pregunta: “¿Dónde se expresa la cosa misma?”, y se responde: “en su devenir” (en su desarrollo). Denuncia que el abordaje “anatómico” de las cosas es una apreciación inerte, sin vida. Porque, está claro, de eso se trata la tarea del médico anatomista: el estudio de los cuerpos muertos (que ya no tienen evolución posible). El abordaje de los fenómenos en su “fluir”, en su desarrollo, “constituyen otros tantos momentos de una unidad orgánica”, unidad orgánica apreciada como el desarrollo de la cosa: “El capullo desaparece al abrirse la flor, y podría decirse que aquél es refutado por ésta, del mismo modo que el fruto hace aparecer la flor como un falso ser allí de la planta, mostrándose como la verdad de ésta en vez de aquélla. Estas formas no sólo se distinguen entre sí, sino que se eliminan las unas a las otras como incompatibles. Pero, en su fluir, constituyen al mismo tiempo otros tantos momentos de una unidad orgánica, en la que lejos de contradecirse, son todos igualmente necesarios, y esta igual necesidad es cabalmente la que constituye la vida del todo” (Hegel, 2012: 8). Hegel agrega inmediatamente que en la polémica se pierden muchas veces los momentos mutuamente necesarios de este todo. Y efectivamente es así, porque en el necesario “inclinar la vara” para alcanzar las definiciones, las determinaciones de la cosa que excluyen otra (Hegel señala que los límites de una cosa se definen por exclusión de la otra: determinatio est negatio afirmaba Spinoza).[5] En la polémica puede perderse de vista “algo” del todo que, sin embargo, queda radicalmente atrapado en su esencialidad bajo dicha forma polémica (Kosic señala lo propio en Dialéctica de lo concreto). Volveremos sobre esto.
Esos “momentos” constituyen la “vida del todo”. Vale decir: el todo, la totalidad, la resultante, constituye una totalización siempre parcial, nunca definitiva, la formación de cauces y cristalizaciones que luego se rompen. Acá valen tanto la lógica formal como la dialéctica: a) sin “el momento de la lógica formal” –la determinación como negación– no podríamos identificar ningún momento específico de la cosa (la crítica marxista kantiana de Lucio Colletti a la contradicción hegeliana, a la que supuestamente siempre se le “escaparían las cosas”, según él. Colletti critica la contradicción hegeliana en mohr de la “contradicción real”, el inevitable momento de la identidad de las cosas consigo mismas).
Y, sin embargo, esto sólo atrapa un momento del desarrollo de lo real: las cristalizaciones de las que hablara Trotsky (Escritos sobre Lenin, dialéctica y evolucionismo, 1933-35). Pero en este caso: b) ¿dónde quedarían los cauces, el dinamismo del movimiento, el momento de lo negativo y la contradicción? Porque de quedarnos solamente en el terreno de la mera lógica formal, de no superarlo dialécticamente, sin el aufheben (el superar-conservando hegeliano), tendríamos sólo “esqueletos anatómicos”, una “realidad sin realidad”, sin carne, sin sangre, sin vida, como denunciaba Lenin; sin el costado revolucionario de la dialéctica que reivindicó Marx desde su extrema juventud en su análisis crítico de la Fenomenología en sus Manuscritos de París: “El prefacio a la segunda edición [de la Ciencia de la lógica] está nuevamente lleno de «la actividad inmanente» y el «desarrollo necesario» que lleva a Lenin a decir (…): «Lo que se necesita no son leblose Knochen (huesos sin vida), sino vida viva»” (Dunayevskaya citando a Lenin, 2010: 113/4). Un ángulo metodológico leninista que ya vimos en nuestra nota anterior (“Ejercicios dialécticos, parte 1”) y que Lenin tenía presente desde su primeros y agudos escritos contra los populistas (“¿Quiénes son los «amigos del pueblo» y cómo luchan contra los socialdemócratas?”).[6]
Hegel toma como “protoforma de la dialéctica” a la polémica (la palabra “protoforma” es nuestra, se traduce como forma primera u original, “molde inicial”, pero nosotros le damos una torción en el sentido de “forma universal”), lo que es ilustrativo sobre cómo funciona la polémica misma: los sofistas de la Antigüedad eran grandes dialécticos, aunque hay que evitar el relativismo (es decir, una suerte de “dialéctica vacía” de contenido vivo).
Señala que “en la figura de lo polémico lo que se tienen son los momentos mutuamente necesarios de la misma” e insiste en que la crítica en la polémica debe tomar el elemento negativo pero también las afirmaciones positivas que se encuentran en quien criticamos; que la crítica debe ser interna a lo criticado y no externa a ello (la crítica debe ser inmanente para ser válida, no puede ser externa al objeto de lo criticado). Por su parte, Gramsci afirmaba lo mismo, algo que ya señalamos en nuestra nota anterior: a diferencia de la guerra, donde el frente enemigo se rompe por el eslabón más débil, en la polémica teórica hay que tomar la principal casamata del adversario.
Y es lógico: sin los términos de la polémica, no hay polémica (términos en el sentido de “actores” de la polémica): “La distinción entre subjetivismo (escepticismo, sofística, etc.) y dialéctica, de paso, consiste en que en la dialéctica (objetiva) la diferencia entre lo relativo y lo absoluto es ella misma relativa. Para la dialéctica objetiva hay un absoluto dentro de lo relativo [si no existiera un absoluto dentro de lo relativo ninguna afirmación podría ser válida]. Para el subjetivismo y la sofística, lo relativo es sólo relativo y excluye lo absoluto [no hay conocimiento de la verdad, sólo queda relativismo]” (Lenin, 1974: 328).[7]
En síntesis: no existe análisis de lo real natural y social sin la unidad de contrarios que significa la dialéctica, los principios de identidad y de no identidad: “fijismo” y movimiento de lo real.
3- El remontarse hacia lo universal
Hegel vuelve a la carga introduciendo el concepto de “fin”. El fin como objetivo, como “primer motor” en Aristóteles, tiene su importancia y su lugar en la filosofía y el marxismo: “En efecto, la cosa no se reduce a su fin, sino que se halla en su desarrollo, ni el resultado es el todo real, sino que lo es en unión con su devenir; el fin para sí es lo universal carente de vida, del mismo modo que la tendencia es el simple impulso privado todavía de realidad, y el resultado escueto simplemente el cadáver que la tendencia deja tras sí. Asimismo, la diversidad es más bien el límite de la cosa; aparece allí donde la cosa termina o es lo que ésta no es” (ídem: 8).[8]
El ángulo de mira es el de la totalidad. Cada momento del desarrollo apreciado de manera separada queda como formal, sin vida: a) la cosa sólo se halla en su desarrollo; b) el resultado sólo puede apreciarse en unión con su devenir (resultado y desarrollo-desarrollo y resultado); c) la tendencia todavía es una suerte de “latencia”; d) el resultado “escueto” queda como cadáver, como fotografía, como una resultante sin vida, algo estático. Finalmente, e) la diversidad muestra el límite de cada cosa: aparece allí donde la cosa termina o es lo que ésta no es, porque, lógicamente, es ya otra cosa (ídem: 8).
Hegel insiste agudamente en que el resultado no es el todo real, sino que lo es en unión con su devenir. Esto puede abordarse en el sentido de que el resultado no puede entenderse del todo sin apreciar el desarrollo que lo hace ser tal. Por ejemplo, un “Estado obrero” no puede ser nunca una determinación abstracta sino que siempre debe ser calificado (determinado, adjetivado): Estado obrero con una “deformación burocrática” definiría Lenin al Estado Soviético a comienzos de los años 20, por ejemplo.
Viceversa: Hegel insiste en que la tendencia es todavía el simple impulso privado de su realidad, y agrega, dialécticamente, que el resultado escueto simple es el “cadáver” que la tendencia deja tras de sí, una forma aguda y polémica, y hasta poética, de dar a entender que la resultante tiene vida: no es una mera costa puesta absolutamente sino el subproducto de todo un desarrollo sometido a “exigencias” que están por delante, que seguramente la redefinirán de una u otra forma: tiene vida.
Hegel agrega que la diversidad (que sería como la ley) es el límite de la cosa discreta: el mundo está lleno de cosas limitadas por otras cosas. Y la suma dialéctica de todas ellas sería la totalidad. Una totalidad que en filosofía es lo universal y que en política es como un elevarse por encima del exclusivismo; ver la rica variedad que constituye el universal humanidad.
Bloch señala que la obra con la que Hegel inicia su carrera literaria es la más oscura de todas ellas y también la más profunda en sentido. Concebida como una obra especialmente “fácil”, Hegel no consiguió lo que se proponía: se lo impidió la plenitud de visión que esta obra encierra. Es una obra pletórica sin igual, llena de riqueza desbordante y de fuego, absolutamente poética y absolutamente científica, dada la dialéctica que encierra, agregamos nosotros: una incomparable “fermentación matinal”, agrega Bloch (1949: 44).
El filósofo marxista alemán agrega que partiendo de las sensaciones inmediatas de los sentidos, Hegel se remonta, de un modo cada vez más mediato, hasta el conocimiento, hasta la plétora de determinaciones: el universal. Se trata de una autoeducación del espíritu en el mundo, en el despliegue del mundo. Y agrega que ya en esto se revela la semejanza del plan de esta obra con el del Fausto de Goethe. Esta “escalera” está formada por los escalones de la cosa, las determinaciones de la cosa, el ser, la nada y el devenir del primer capítulo de la Ciencia de la lógica o el primer capítulo de El capital, la mercancía como valor de uso y valor que se expresa en el valor de cambio (existe una evidente homología entre los primeros dos capítulos de estas dos obras magnas de la filosofía universal y el marxismo. Ruy Fasto, O Capital e a Lógica de Hegel). Partiendo de la simple certidumbre sensible de un aquí y un ahora, va desarrollándose hacia formas del universo cada vez más ricas. Este camino pedagógico, al presentarse como un camino de la conciencia, aparenta ser un camino psicológico, pero no es eso solo ni mucho menos (Bloch, 45). Y acá el filósofo marxista alemán (que Mandel consideraba el principal del siglo XX) introduce la torción materialista al señalar que el camino de Hegel en la Fenomenología es, “al mismo tiempo, un camino histórico y hasta natural”, todo ello entrelazado: una “galería de las formas” que en realidad es, agregamos nosotros, una galería de la “sustancia material” del mundo expresada en dichas formas (en Hegel forma y contenido aparecen invertidos idealistamente: las formas parecen ser el contenido del contenido y no la expresión necesaria del contenido mismo).[9]
Como digresión, lo anterior, es decir, la “lógica de los fines”, podría reenviarnos a una discusión clásica en la filosofía política respecto de la relación inmanente entre fines y medios en el sentido de la unidad dialéctica indisoluble entre ambos. En una dialéctica materialista, el fin, los fines, no pueden “desengancharse” de los medios. Esto es así porque el fin mismo está puesto en los medios, medios que a la vez, dialéctica y contradictoriamente, se hallan condicionados por la materialidad del terreno en el cual se desarrolla la acción (la complejidad de las cosas hace que no siempre podamos elegir “libremente” nuestros medios). Así las cosas, la relación de medios y fines es un “campo de tensión” entre tres términos y no solo dos: los fines, los medios y el terreno material en los cuales se desarrolla la relación medios-fines.
Si la relación-tensión de puros fines cae en el “utopismo”, la relación de puros medios (“en el movimiento socialista los medios lo son todo, los fines nada”, Bernstein), cae en el pragmatismo: estamos así ante una tensión nada fácil de resolver y que solo puede ser apreciada de manera concreta, materialista, desde la totalidad de la acción histórica que se lleva adelante (Su moral y la nuestra).
Es decir, la relaciones medios y fines está marcada por el inmanentismo y no por un vínculo externo. Lo que Hegel aportaba, señalará Bloch, con su Fenomenología, era la necesidad de sacar de la razón, no leyes matemáticas abstractas que flotan sobre un montón de hechos fortuitos, sino una conexión inmanente de contenidos concretos. Y el medio adecuado para ello no podía ser otro que la historia, o sea la exposición de la marcha concreta y del devenir concreto de las cosas, de donde van surgiendo, por turno, las especificaciones del universo: “(…) la dialéctica hegeliana (…) es teoría del movimiento. Pero no de un movimiento que conserva su carácter puramente mecánico, como en Galileo y en Newton, sino de un movimiento cualitativo-productivo, de un movimiento de historia real, en el que brota, de un modo necesario y mediado, algo nuevo” (1949: 51).
4- “Un perfecto materialista”
Volviendo al Prólogo, todavía en este denso en definiciones punto 1, “La verdad como sistema científico”, Hegel nos señala que “El comienzo de la formación y del remontarse desde la inmediatez de la vida sustancial tiene que proceder siempre mediante la adquisición de conocimientos de principios y puntos de vista universales, en elevarse trabajosamente hasta el pensamiento de la cosa en general, apoyándola o refutándola por medio de fundamentos, aprehendiendo la rica y concreta plenitud con arreglo a sus determinabilidades, sabiendo bien a qué atenerse y formándose un juicio serio acerca de ella. Pero este inicio de la formación tendrá que dejar paso, en seguida, a la seriedad de la vida pletórica, la cual se adentra en la experiencia de la cosa misma; y cuando a lo anterior se añada el hecho de que la seriedad del concepto penetre en la profundidad de la cosa, tendremos que este tipo de conocimiento y de juicio ocupará en la conversación el lugar que le corresponde (Hegel, 2012: 9).
En este párrafo hay cosas que ya hemos comentado, pero lo que llama la atención es que, en sí mismo, es perfectamente materialista. En definitiva, el remontarse desde la inmediatez de la sustancia (la “vida sustancial”), de lo que aparece a primera vista, utilizando conocimientos de principios y puntos de vistas universales, podríamos decir, nuestras categorías y leyes referidas a tal objeto, aprehendiendo su rica y concreta plenitud atento a sus determinaciones, significa adentrarnos en la experiencia de la cosa misma, penetrar en la profundidad de la cosa, en definitiva, conocerla (y quizás transformarla), lo que, como afirmación, no tiene nada de idealista (¡la reversibilidad idealista-materialista de los abordajes de Hegel es una de las cosas fundamentales para entender su pensamiento!).[10]
Hegel remata este punto afirmando que la verdadera figura de la verdad no puede ser otra que el sistema científico: “contribuir a que la filosofía se aproxime a la forma de la ciencia para llegar a ser saber real”. El saber real alude a apreciar la “necesidad interna” de la cosa. Es decir, el conocimiento inmanente de la misma, el motor interno que la mueve superando todo dualismo en la apreciación de la realidad: “La división de un todo único y el conocimiento de sus partes contradictorias (…) es la esencia (…) de la dialéctica (…) Este aspecto de la dialéctica (por ejemplo, en Plejanov), recibe habitualmente una atención inadecuada: la identidad de los contrarios es entendida como la suma de ejemplos (…) y no como una ley del conocimiento (…) como una ley del mundo objetivo”, afirma Lenin (“Sobre el problema de la dialéctica”, 1915). Así que, a la vista de la unidad de los contrarios como ley de la dialéctica, se ve que ésta supera y contiene a la vez la mera lógica formal, contra los marxistas que afirman que la dialéctica “no sería una herramienta del conocimiento”: “la dialéctica es la teoría del conocimiento de Hegel y el marxismo”, afirmará Lenin (estamos parafraseándolo).
“La identidad de los contrarios (…) su «unidad» (…) es el reconocimiento (descubrimiento) de las tendencias contradictorias, mutuamente excluyentes, opuestas, de todos los fenómenos y procesos de la naturaleza (inclusive el espíritu y la sociedad). La condición para el conocimiento de todos los procesos del mundo es su «automovimiento», en su desarrollo espontáneo, en su vida real (…) el automovimento, su fuerza impulsora” (Lenin, ídem).
Afirma Dunayevskaya: “(…) las cuatro páginas y media denominadas «Sobre el problema de la dialéctica» (…) fueron colocadas de modo antidialéctico por los estalinistas como si ellas y Materialismo y empiriocriticismo [1908] (…) fueran el mismo Lenin, cuando en verdad este último es bastante mecánico (…)”. Y agrega: “La prueba exacta de lo que Lenin tenía en mente cuando escribiera al final de los Cuadernos filosóficos [era que] ningún marxista (en plural, es decir, incluyéndose a sí mismo) (…) había comprendido El capital de Marx en la última mitad del siglo” (“Comentarios sobre la Ciencia de la lógica”, en El poder de la negatividad: 112).
En síntesis: el conocimiento científico es aprehender la ley dialéctica que en cada caso concreto rige el movimiento de la naturaleza y la sociedad, movimiento que debe ser apreciado según un análisis materialista concreto de la realidad concreta en cada caso.
En Hegel están solapados idealistamente los problemas ontológicos y los problemas epistemológicos (lo gnoseológico parece ser ontológico y no a la inversa, como es el camino real de la cosa, es decir, que los problemas sobre el “ente” preceden a los problemas sobre el conocimiento del ente tal).
Como señalamos en nuestra nota anterior, Bloch arranca su obra El pensamiento de Hegel recordándonos que, a manera de crítica y superación de Kant (el dualismo kantiano entre apariencia y esencia, entre lo cognoscible y lo incognoscible), en Hegel no existe ninguna cosa que no podamos conocer, no existe un problema propiamente epistemológico-gnoseológico en él. Su imagen del conocimiento es que “a la realidad hay que devorársela”. Y lo que nos parece a nosotros es que al dar cuenta Hegel del movimiento del pensamiento, que en realidad es el movimiento de lo real bien comprendido, es decir, de manera materialista, Hegel aborda los problemas “ontológicos” y “epistemológicos” de una vez, sin separarlos (como ya señalamos, la forma aparece como el contenido del contenido y no a la “inversa”: como la forma necesaria del contenido mismo).
Conocer el mundo es apropiarse de él. Y apropiarse del mundo es aprehender su funcionamiento íntimo. En un solo movimiento son resueltos ambos problemas y “fácilmente” puede revertirse el ángulo idealista sobre si lo que Hegel piensa que es el movimiento de la realidad es el movimiento del pensamiento o lo contrario: que el movimiento del pensamiento expresa el movimiento real.
Es por esto que Marx podía señalar, repetimos, que la tarea es “poner a Hegel sobre sus pies”, porque en sus fundamentos, en la “mecánica” de su pensamiento, es muy materialista: atrapa lo real.
Hegel plantea una batalla ardorosa y casi fanática por “arrancar al hombre de su hundimiento en lo sensible, en lo vulgar, en lo singular (…) para hacer que su mirada se eleve a las estrellas” (ídem: 10), lo cual es un planteo extraordinario, iluminista, propio de la Ilustración: hay que salir de la estrechez de miras y elevarse a las cuestiones más profundas de la experiencia humana. Kant señalará algo parecido en su conocido texto “¿Qué es la Ilustración?”: “La Ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. La incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. ¡Sapere aude! [¡Atrévete a saber!].
Más allá de que no se trate de “culpabilidad” alguna, el llamado de la Ilustración que recepcionan Kant y Hegel tiene mucho que ver dialécticamente con el complejo desafío, históricamente determinado, de elevación de la clase obrera a clase histórica: tomar en sus manos la tarea que la revolución burguesa no pudo resolver y emancipar a la humanidad de sus cadenas sociales, acabar con todas las relaciones de explotación y opresión que hacen de los seres humanos seres deshumanos.
Así las cosas, y como se ve, la conexión de Hegel con el marxismo es descomunal. Marx nos permite abordar a Hegel como materialistas. Pero, asimismo, la problemática de Hegel es la que está materialistamente en Marx y el marxismo (la contemporaneidad de sus problemáticas es gigantesca).
Bibliografía
Paolo Becchi, “Hegel y las imágenes de la Revolución Francesa”, Revista de Estudios Políticos (nueva época), nº 73, julio/septiembre 1991.
Ernst Bloch, El pensamiento de Hegel, Fondo de Cultura Económica, México, 1949.
- La philosophie de la Reinaissance, PAYOT, París, 2007.
Raya Dunayevskaya, El poder de la negatividad. Escritos sobre la dialéctica en Hegel y Marx, Editorial Biblos, Buenos Aires, 2010.
- W. F. Hegel, Fenomenología del espíritu, Fondo de Cultura Económica, Argentina, 2012.
–Lecciones sobre la historia de la filosofía, I, Fondo de Cultura Económica, México, 2008.
Emmanuel Kant, “¿Qué es la Ilustración?”, Google.
- I. Lenin, Cuadernos filosóficos, Ediciones Estudio, Argentina, 1974.
Natalia Sedova, cartas varias en The fate of the Russian Revolution volume 2. The two trotskyisms confront Stalinism, Worker’s Liberty, 2015.
[1] En la nota anterior, “Ejercicios dialécticos, parte 1”, introdujimos el subtitulado original de Hegel según la traducción revisada por Gustavo Leyva a la original de Roces y Guerra. Sin embargo, no habíamos introducido el subtitulado creado por estos últimos, que es el que estamos siguiendo en estas fichas debido a su carácter pedagógico. De paso, señalemos que estas fichas trabajan sobre el texto traducido por los segundos y no la revisión incorporada por el primero.
Así las cosas, presentamos el índice creado por Roces y Guerra a modo pedagógico para esas fichas, es decir, para el instructivo ejercicio de comparar ambos índices: I. La tareas científicas del presente. 1. La verdad como sistema científico. 2. La formación del presente. 3. Lo verdadero como principio y su despliegue. II. El desarrollo de la conciencia hacia la ciencia. 1. El concepto de lo absoluto como el concepto del sujeto. 2. El devenir del saber. 3. La formación del individuo. III. El conocimiento filosófico. 1. Lo verdadero y lo falso. El conocimiento histórico y el matemático. 3. El conocimiento conceptual. IV. Lo que se requiere para el estudio filosófico. 1. El pensamiento especulativo. 2. Genialidad y sano sentido común. 3. El autor y el público.
[2] Este punto corresponde a: I. Las tareas científicas del presente. 1. La verdad como sistema científico, de los títulos y subtítulos de la edición de Roces y Guerra.
[3] Juan Dal Maso, en un artículo titulado “En busca de la forma actual de la revolución permanente”, no sólo no parece buscar nada (repite algunas afirmaciones obvias respecto del recuperado peso de las tareas democráticas incluso en los países del centro imperialista debido a las tendencias a la bonapartización de sus regímenes), sino que, para colmo, desecha de plano cualquier enseñanza de las revoluciones del siglo XX para la teoría de la revolución: “Me refiero a su teoría [la teoría de Trotsky] sobre la burocratización de la URSS (…) Está más o menos aceptado en la tradición trotskista que es una elaboración, si no parte, al menos complementaria con la TRP, por lo que no la abordaremos en mayores detalles” (sic; se trata esta de una afirmación estúpida y necia que se niega a abordar las enseñanzas de la burocratización de la revolución. Por lo demás, debería hablar de la “tradición trotskista” en plural porque no hay una sino varias). La “sequedad” y el formalismo de esta corriente, la FT, crecen a ojos vista con cada día que pasa.
[4] A Arcary lo vemos como el ejemplo de un marxista de la Segunda Internacional en el siglo XXI. Historiador, por alguna razón se niega redondamente a la necesaria reflexión filosófica a la que obliga el pensamiento marxista. En ausencia de dialéctica, lo que queda es eclecticismo (entendido como una ligazón externa de los conceptos): “(…) en toda idea filosófica se da este tránsito de una cualidad a la otra, se pone de relieve esta íntima conexión existente en el concepto mismo y según la cual no puede existir independientemente nada sin lo otro, sino que la vida de la naturaleza consiste, precisamente, en que lo uno tenga un comportamiento necesario con respecto a lo otro” (brillante, como siempre, Hegel, 2008: 68).
[5] Aparentemente, esta definición que es usualmente atribuida a Spinoza se halla ya en Giordano Bruno, un pensador más importante y complejo de lo que se piensa usualmente. Bloch desarrolla un hermoso capítulo en su recapitulación de los pensadores del Renacimiento, señalando que Bruno estaba seducido por la idea del infinito tal como ocurrió con Anaximandro, el segundo filósofo presocrático (Hegel). Bloch nos dice que el mundo de la Antigüedad es el mundo de la forma, de la plasticidad, de la estructura, del límite, de la noción, de la forma, de términos limitativos. Que solamente Anaximandro se expresa en un sentido diferente, pero que el pensamiento de los filósofos griegos se orienta hacia la estructura: cierto, lo no-estructurado puede existir, pero en tanto que caos” (2007: 43).
Por cierto que Castoriadis justamente va en el sentido opuesto: reivindica la idea de caos esencial, inicial, de lo infinito y lo indeterminado de Anaximandro un poco como base filosófica de su reflexión. Una reflexión con elementos autoemancipatorios, que le da enorme peso al sujeto pero en un sentido casi anarquista, indeterminado, en cierto modo opuesto al materialismo. Lo que hace a Grecia, 1. De Homero a Heráclito. Seminarios 1982-83. La creación humana II).
[6] En la obra de Dunayevskaya que estamos citando, sus editores en castellano agregan: “En la traducción de la Ciencia de la lógica del alemán al español esta frase se traduce del siguiente modo: ‘Los huesos sin vida de un esqueleto, arrojados en desorden’” (N. del T.) (ídem: 114).
[7] La definición en Lenin del conocimiento como lo absoluto dentro de lo relativo, la verdad espiralizada que se va conquistando en el desarrollo de la ciencia, dialécticamente, es extremadamente aguda.
[8] Hegel cita a Aristóteles al respecto: “Evidentemente, lo que tratamos de adquirir es la ciencia de las causas primeras: decimos que conocemos una cosa cuando pensamos haber descubierto su primera causa. Pues bien, el término de causa se entiende en cuatro sentidos. Llamamos causa, primero, a la esencia o lo que hace que algo sea lo que es: el porqué de las cosas lleva a su concepto extremo y el porqué primero es una causa y un principio. Llamamos causa, segundo, a la materia o el sustrato. Tercero, a aquello de donde recibe su principio el movimiento. Y cuarto, a la causa opuesta de toda generación y de todo movimiento” (2008: 160), así que, como se aprecia, causa y fin se solapan, lo que, efectivamente, luce como muy dialéctico (recordamos acá la afirmación de Rakovsky de que causa y consecuencia cambian permanentemente de lugar en el proceso histórico, ¡un abordaje dialéctico de la propia historia si los hay!).
[9] “La Fenomenología descansa, desde el principio hasta el fin, sobre un principio, que es el pensar mediado con el ser, el Yo con el No-Yo” (Bloch, 1949: 45), definición que podríamos invertir de forma materialista para afirmar que se trata del ser mediado por el pensar, aunque la dialéctica del Yo y el No-Yo puede mantenerse tal cual en la lógica del sujeto y objeto mientras tengamos presente que en esta dialéctica siempre el objeto, la naturaleza cósmica, será más grande que nosotros, la humanidad misma, que (re) actúa sobre la naturaleza y la sociedad.
[10] Althusser se queja de la afirmación de Marx de que hay que poner a Hegel sobre sus pies, señalando que esto sería separar método de contenido y que es el contenido mismo en Hegel lo que estaría “fallado”, por así decirlo. Pero esta es una reverenda estupidez, y lo es por dos razones: a) porque la riqueza del pensamiento hegeliano, el contenido de determinaciones sobre la cosa misma que tiene, de ninguna manera está “fallado” (Hegel “resume” el pensamiento anterior a él de una manera descomunal), b) a Althusser parece escapársele que, le guste o no, es un hecho real que invirtiendo muchas veces las definiciones de Hegel se obtienen definiciones perfectamente materialistas.