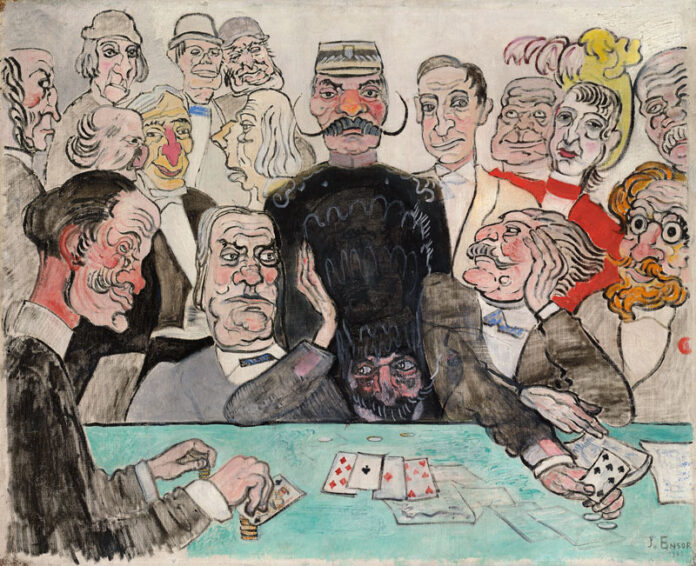“A pesar de que la vanguardia de la clase trabajadora conocía en teoría que el poder es el padre del derecho, su pensamiento político fue completamente ganado por el espíritu de oportunismo y de adaptación al legalismo burgués. Ahora ellos aprenden de la lección de los hechos a despreciar este legalismo y anularle. Ahora las fuerzas dinámicas están reemplazando las fuerzas estáticas en su psicología. Los grandes cañones están martillando en su cabeza la idea de que si es imposible alcanzar en derredor un objetivo, es posible destrozarlo, así toda la población adulta está pasando por esta escuela de guerra tan terrible en su realismo, una escuela que está formando un nuevo tipo humano. Una necesidad de hierro sacude ahora con su puño a todos los gobernantes de la sociedad burguesa, a sus leyes, a su moralidad, a su religión. «La necesidad no conoce leyes», decia el canciller alemán el 4 de agosto [de 1914, cuando el II Reich alemán lanzó la Primera Guerra Mundial]”
(Trotsky, 1973, 103/4. En inglés, la frase es «Might is right»: el poder hace el derecho)
Nosotros, revolucionarios marxistas, no tenemos razón para desesperar. La época en la cual estamos ahora entrando, será nuestra época. El marxismo no está derrotado. Al contrario, el estampido del cañón en cada parte de Europa proclama la victoria teórica del marxismo. ¿Qué queda ahora de las esperanzas de un desarrollo «pacífico» por medio de la mitigación de los contrastes de la clase capitalista, por un aumento regular sistemático dentro del socialismo?
(Trotsky, ídem)
Presentamos a continuación [1] el informe editado sobre la situación internacional de la Conferencia de mitad de año de la Corriente Internacional Socialismo o Barbarie, con la participación por zoom de delegaciones de varios países, y justo sobre el regreso de la delegación de nuestra corriente que viajó a Los Ángeles para encaminar los preparativos para el II Congreso Mundial de Gig Workers, a realizarse en dicha ciudad en abril del 2026.
Una constante en el último periodo, que se ha agravado con la segunda presidencia de Trump, mucho más disruptiva que la primera, es que la coyuntura internacional está sobredeterminada por la geopolítica, por las relaciones entre Estados.
1- Cuando manda la geopolítica
El análisis marxista de la coyuntura mundial combina tres aspectos. Uno es el análisis material de los desarrollos, la economía y la ecología (el análisis de las relaciones metabólicas con la naturaleza se ha incorporado como esencial en el último periodo); otro son las relaciones entre Estados, la geopolítica; y el otro aspecto es la relación entre las clases sociales, la lucha de clases. Esto es lo clásico en Trotsky (y en Lenin), los elementos que deben combinarse para el análisis de la coyuntura internacional.[2]
Cada coyuntura tiene una combinación distinta entre estos elementos. A veces lo determinante es la economía, como en la crisis del 2008. En otro momento puede ser la lucha de clases, cuando hay revoluciones u oleadas de rebeliones populares. En otros casos, como viene ocurriendo hace rato, el factor desestabilizador es la geopolítica.
Es bastante evidente que en estos momentos el factor más desestabilizador es la modificación, la crisis, el desarme del status quo internacional que regía desde la Segunda Guerra Mundial, no solo desde los años ochenta. Durante casi 80 años EEUU venía siendo la primera potencia mundial, y hoy eso está en crisis a pesar de las constantes bravuconadas de Trump. Las relaciones de fuerzas entre Estados consagradas a sangre y fuego con dos guerras mundiales, con millones de muertos, en el campo de las relaciones físicas entre los Estados –y, aunque de manera subordinada, también entre las clases–, tienden a disolverse, y entramos en un mundo donde las relaciones de fuerzas entre Estados están en plena modificación, el «mundo de la policrisis», dicho descriptivamente.
El hecho de que las relaciones entre Estados se hayan desestabilizado y que estemos en un momento no de hegemonía, no de estabilidad, sino de polarización y relaciones de fuerzas desnudas, de «violencia discrecional» (Tooze), marca los rasgos del gobierno de Trump y de otros elementos de la coyuntura. La economía está sobredeterminada por la política de los Estados, y la situación mundial está dominada por la geopolítica. En este instante, no manda la economía ni la lucha de clases, mandan las relaciones entre Estados.
Esto es lo que permite entender que Trump sea el primer elemento de análisis de la coyuntura internacional; y también el primer elemento de desestabilización (ver nuestro texto “Seis meses de Trump. Un caos sin orden a la vista”, izquierda web). Desde el punto de vista marxista, no se trata tanto de los atributos que Trump le da a la dinámica de la coyuntura, sino de los que la coyuntura mundial y la etapa le dan a Trump. Trump expresa, en su personalidad egocéntrica y características autoritarias, el paso de un orden consensual hegemónico a una “disputa de matones” por el reparto del mundo. (Un mundo de «esferas de influencia» geopolíticas por oposición al orden globalizador; la globalizacion es «sin fronteras», es “internacionalista”; el mundo de las esferas de influencia marca el retorno de la lógica de un Estado contra el otro: «mi Estado primero».)
En estos últimos días, la novedad se corrió de Palestina, que es un evento contrarrevolucionario de la lucha de clases mundial, a los encuentros alrededor de la situación en Ucrania, como expresión de algo que va más allá de esas “cumbres”: el hecho de que el orden mundial está en flujo, está en crisis, y se tiende a rediseñar un nuevo orden mundial que todavía no tiene forma y que no se sabe si podrá tenerla sin un previo paso por un choque de fuerzas materiales. Dicho concretamente: guerras de mayor intensidad. Es en este último sentido que predomina un «caos sin orden a la vista», donde el orden anterior está en completa crisis y no se sabe qué nuevo orden viene. (Es significativo que el «orden hitleriano» se llamara «Nuevo Orden»; no lo mencionamos porque creamos que estamos ingresando en un “hitlerismo”, afirmación que sería completamente unilateral, sino que la palabra «orden mundial», súperestructural, remite sin embargo a un orden nuevo material de relaciones económico-políticas y sociales; en definitiva, determinadas relaciones de fuerzas.)
¿Cómo va a ser este nuevo orden internacional, que aunque aparece, y lo es, como una categoría superestructural, como una «mera» relación entre Estados, no deja de ser una expresión indirecta de la economía y de la lucha de clases? Se trata de una cuestión abierta que, como hemos señalado muchas veces, difícilmente se resuelva sin sangre. En un mundo capitalista, en el cual sigue habiendo Estados y fronteras nacionales que la globalización no ha superado (ni podía superar, porque el capitalismo no solo significa empresas en competencia sino también Estados en competencia, como decía Lenin), hay una jerarquía de Estados dominantes y dominados, por decirlo llanamente; ¿y cuál es la jerarquía de Estados en el siglo XXI?
Hay que tener presente que el capitalismo es sinónimo de la llegada a la historia de los Estados nacionales, la forma Estado-nación, superando la fragmentación que en Europa había dejado el feudalismo. Es falsa la afirmación de que los capitalistas no tienen ningún arraigo nacional, más allá del carácter multinacional y globalizado de las empresas capitalistas dominantes. De ahí que la contradicción entre fronteras nacionales y mercado mundial no pueda ser superada de manera consecuente bajo el capitalismo, y que el «sístole» y «diástole» entre la globalización y el retorno de lo nacional sea un rasgo característico de la dinámica histórica del capitalismo.
Al mismo tiempo, la jerarquía de naciones incluye a las imperialistas, sub-imperialistas regionales, dependientes, semicoloniales, las naciones independientes que logran emanciparse realmente del dominio imperialista, etc., combinando rasgos económicos y políticos en proporciones diversas en cada caso. Se trata de una estructura jerárquica de naciones dentro del sistema mundial de Estados y del mercado mundial, y que tiene escasa flexibilidad: aunque con el tiempo vaya variando, esas variaciones suelen ocurrir con algún grado de sangre.
Mientras el capitalismo no pueda superar las fronteras nacionales desde el punto de vista de la formación de Estados-nación (y no lo puede superar porque el capitalismo no puede, simplemente, «archivar» el Estado-nación, tanto una conquista como un límite intraspasable de la revolución burguesa), esta jerarquía se dirime por las buenas o por las malas.[3]
Lo que se escenificó en el encuentro de Alaska entre Trump y Putin y en los subsiguientes –más allá de la guerra de Ucrania y con un gran ausente que juega de callado que es China– es cuál será la jerarquía de Estados imperialistas en el siglo XXI: la reapertura del “Gran Juego” (así se llamó al reparto del mundo entre potencias luego de las guerras mundiales).
El factor más grande de desestabilización del equilibrio mundial es hoy la geopolítica, y conquistar un nuevo equilibrio va a costar sangre, sudor y lágrimas. El equilibrio mundial es un concepto que utiliza Trotsky en su análisis, y es un concepto dialéctico e inestable. Cierto «equilibrio» de fuerzas se arma, sólo para desarmarse después. El aspecto revolucionario del concepto es, evidentemente, el de desequilibrio, donde las cosas quedan como «fuera de lugar» y esto abre las puertas a los conflictos, las crisis, las guerras, las revoluciones o las contrarrevoluciones. Lo concreto es que hoy, a nivel mundial, nada está en su lugar. Lo que se vive es, precisamente, un momento de desequilibrio, de rupturas y disrupción, de «violencia discrecional», porque lo que funda una «nueva legalidad» es del orden de lo extralegal: “El hecho es que ya en el derecho de resistencia, ya en el Estado de excepción, lo que está en cuestión, en suma, es el problema del significado jurídico de una esfera de la acción en sí misma extrajurídica” (Agamben, 2014: 41).
Geopolíticamente, y también a nivel económico, de la lucha de clases y de la relación de la humanidad con la naturaleza, las cosas están crecientemente fuera de lugar (la dinámica es al desorden, no al orden). Y esas relaciones materiales que están fuera de lugar, son las que se expresan en lo formal, en lo superestructural, como “desorden mundial”, como “policrisis”, donde nada está donde debería. Y donde la sangre comienza a llegar al río, como en Gaza, como en Ucrania, listado que podría incrementarse próximamente.
Gaza, además, es otra cosa, no es sólo geopolítica, y ni siquiera «propiamente geopolítica»: es una guerra civil contrarrevolucionaria como hace décadas no se veía. No es una guerra a secas, porque hay una gran desigualdad entre los bandos enfrentados, es una guerra civil contrarrevolucionaria en el sentido de un movimiento contrarrevolucionario contra un movimiento de emancipacion nacional, que es el movimiento-pueblo palestino (independientemente de su dirección).
Como digresión, podemos afirmar que lo de Palestina es el retorno de la lucha por la emancipación nacional en su expresión más extrema. Nos trae el recuerdo de la guerra por la independencia de Argelia (finales de los años 50), o la guerra de Vietnam (años 60), aunque acá la palabra “guerra” es reduccionista: en realidad, estamos ante una lucha nacional emancipatoria frente a la cual el Estado sionista ha dado una respuesta abiertamente contrarrevolucionaria, lisa y llanamente genocida, de exterminio.[4]
Siguiendo con la coyuntura: el gobierno de Trump es un producto de la desestabilización del viejo equilibrio internacional. Por eso todo el debate sobre su racionalidad o irracionalidad. En el fondo, tiene su «voluntarista racionalidad» como ya hemos dicho, que puede ser acertada o errada para la estrategia de EEUU de reafirmar su hegemonía, pero se asienta en las debilitadas condiciones en las que EEUU está en cuanto al sistema jerarquizado de Estados, que es el capitalismo imperialista que domina el mundo, aun con las evidentes modificaciones de los últimos años, la ascensión de China, y en cierto modo de Rusia, a nuevas potencias imperialistas.[5]
Primero, hay una racionalidad en la modificación del tipo de imperialismo: al imperialismo de la globalización se le impuso otro tipo de imperialismo, que es el de la territorialización. Al capitalismo del plusvalor relativo se le impuso otra lógica, por decirlo redondamente, la del plusvalor absoluto. Al capitalismo de la acumulación específicamente capitalista (es decir, sin elementos extraeconómicos) se le impone, o se le agrega, la «acumulación primitiva» (la acumulacion por medios violentos, por ejemplo, por la apropiación de territorios, como diría Marx en su teoría de la renta agraria y minera, de porciones de la atmósfera e incluso del cosmos). Al capitalismo de la explotación se le agrega el de la expoliación, de los recursos naturales y de los seres humanos. (El geógrafo marxista David Harvey conceptualizó la idea de «acumulación por desposesión», concepto que en esta nueva etapa mundial de desestabilizacion geopolítica y crisis de la globalizacion adquiere enorme entidad.)
En realidad, los métodos de acumulación específicamente capitalista y los extraeconómicos conviven en toda la historia real del capitalismo, solo que en este específico momento los segundos cobran una mayor relevancia relativa que en las décadas de oro de la globalización: “Yo prefiero identificar dos tipos de capitalismo. Hay un capitalismo que es compatible con el liberalismo (…) Es la época que hemos vivido muchos de nosotros, desde los treintañeros hasta los setenteros. Y luego está el capitalismo a veces llamado «mercantilista», que yo llamo capitalismo «finito». Se refiere a un mundo en el que las élites creen que el pastel no puede crecer más. A partir de ahí, la única forma de preservar o mejorar su posición, en ausencia de un sistema alternativo, pasa a ser la depredación. Esta es la era en la que creo que estamos entrando” (entrevista a Arnaud Orain: “Es evidente que el «capitalismo de la finitud» no necesita de democracia”).
Estos son rasgos importantes para entender el cambio desde un imperialismo desterritorializado, donde la economía mandaba sobre la política, a uno territorializado donde la política vuelve sobre sus fueros e incorpora elementos extraeconómicos a la economía. El reparto de Ucrania, la ocupación de Gaza, el Canal de Panamá, Groenlandia, Canadá, todo eso son formas extraeconómicas de acaparar recursos económicos, que remiten a otras etapas del imperialismo de las que no teníamos recuerdo en nuestras generaciones y que implican, además, regímenes políticos distintos.
Sólo hace falta remitirse al capítulo XXIV de El capital, “La llamada «acumulación originaria»” para tener ejemplos claros de lo que estamos afirmando, con el agregado de que la acumulación primitiva y la específicamente capitalista conviven, repetimos, en todo modo de producción capitalista-imperialista concreto, sólo que en proporciones variables según las etapas: “La expoliación de los bienes eclesiásticos, la enajenación fraudulenta de las tierras fiscales, el robo de la propiedad comunal, la transformación usurpatoria, practicada con el terrorismo más despiadado, de la propiedad feudal y clánica en propiedad privada moderna, fueron otros tantos métodos idílicos de la acumulación originaria” (Marx, El capital, tomo III: 1981: 217/8).
Y en el mismo sentido con Trotsky respecto de la época imperialista «tradicional»: “El desarrollo futuro de la economía mundial sobre la base capitalista significa una lucha sin tregua por nuevos campos de explotación capitalista, los cuales deben ser obtenidos de una misma fuente: la tierra. La rivalidad económica, bajo la bandera del militarismo, es acompañada por el robo y la destrucción, los cuales violan los principios más elementales de la economía humana. La producción mundial se subleva no solamente contra la confusión producida por divisiones nacionales y de Estado, sino también contra la organización económica capitalista, convertida hoy en un gran caos de desorganización” (Trotsky, 1973: 6).
2- El nuevo-viejo imperialismo
El otro elemento importante es que la base material de esta modificación es el estancamiento relativo de la economía mundial en las últimas décadas, incluso desde antes de la crisis del 2008, que no crece a un ritmo que permita que las relaciones entre Estados y entre economías sean complementarias y no competitivas.[6] Siempre el capitalismo es competitivo, pero, para decirlo de manera vulgar, «la torta quedó chica» y hay demasiados candidatos para repartírsela.
El imperialismo “desnudo”, o el retorno de formas de acumulación capitalista primitivas, expresa la búsqueda por la vía militar-política de ganancias que no se pueden obtener por la vía específicamente económica.[7]
Tradicionalmente, cuando se pensaba en los imperios, se los pensaba precisamente en este sentido: la más cruda rapiña militar.
Hannah Arendt desarrolla en sus obras este viejo-nuevo concepto de imperialismo, el de la rapiña territorial-colonial: “«La expansión lo es todo», decía Cecil Rhodes, y se sumía en la desesperación, porque cada noche veía sobre su cabeza «estas estrellas…, estos vastos mundos a los que nunca podremos llegar. Si pudiera me anexionaría los planetas». Había descubierto el principio motor de la nueva era imperialista” (Arendt, 2014: 212).[8]
Arendt agrega que en menos de dos décadas a finales del siglo XIX las posesiones coloniales británicas aumentaron en 4,5 millones de millas cuadradas y en 66 millones de habitantes; la nación francesa ganó 3,5 millones de millas cuadradas y 26 millones de personas; los alemanes consiguieron un nuevo imperio de un millón de millas cuadradas y 13 millones de nativos, y los belgas, a través del rey, adquirieron 900.000 millas cuadradas con una población de 8,5 millones de habitantes. Y Arendt no señala acá que, para la misma época, McKinsey, el ídolo de Trump, se apropiaba de los últimos despojos del imperio español: sometía a Cuba, se apropiaba de Filipinas, etc.
Esta es la lógica que está en la cabeza trumpista, la misma que en la de Putin, y, de forma más mediada aunque no menos resuelta porque tiende a transformarse en la principal potencia economía mundial, de Xi Jin Ping… si echamos una mirada a Taiwán.[9]
Este elemento, el del «capitalismo de la finitud», en nuestras palabras es el de la crisis del «momento Rosa Luxemburgo», que tuvo su apogeo en los años 90 con la expansión de la explotacion directa del plusvalor al tercio del globo donde el capitalismo había sido expropiado.[10] Se puede fechar, eventualmente, a partir del 2008, o a partir de la pérdida de las ganancias obtenidas con la valorización del capital que significó la restauración capitalista en China y en Rusia y con el retiro de conquistas obreras, en salario directo e indirecto, obtenidas en la segunda posguerra, inaugurando nuevas formas de explotación del trabajo como el trabajo por aplicación, la uberización, la IA en la producción, etc. Formas que apelan, contradictoriamente, no esencialmente a un incremento del plusvalor relativo (al menos no por ahora), sino al puro y duro incremento del plusvalor absoluto. (Por ahora, más que ganancias en productividad, lo que estamos viendo es un aumento absoluto en la súper explotacion del trabajo mundial, crecientemente precarizado.)
Es importante saber combinar la relación entre Estados y sus crisis con el elemento material que funda el orden, que es la economía: los mecanismos de expoliación con los de explotación, porque, obviamente, seguimos en el capitalismo: la explotación capitalista, las cadenas de aprovisionamiento que tienen disrupciones y relocalizaciones pero se mantienen, etc., son la base de un sistema de relaciones de explotación a las cuales ahora se les adosan las renovadas relaciones de expoliación, que en definitiva son lo específicamente nuevo en la reterritorialización del imperialismo.
Conceptualmente hay que entender que como el concepto mismo de imperialismo unifica en sí mismo ambas dimensiones, la de la explotación capitalista y la de la expoliación de los pueblos y naciones, no se debe perder de vista que la base material de todas las relaciones bajo el capitalismo no está en la violencia desnuda sino en la explotación del trabajo asalariado. Es la crítica de Marx a la definición de Proudhom sobre la propiedad capitalista, errónea porque expresaba una apreciación precapitalista: “la propiedad es un robo”, a lo cual Marx le rebatía el hecho de que para robar algo… primero tiene que haber sido creado (fabricado).
Lógicamente que muchas cosas ya están «fabricadas», como la geografía, la naturaleza, razón por la cual la lógica colonial es la apropiación de territorios. Pero un sistema económico-social, cualquiera sea, no se puede fundar en el mero robo. De ahí que haya que saber combinar las proporciones relativas en cada momento histórico determinado entre el concepto específicamente capitalista de la explotación y la propiedad (económico) y el concepto específicamente imperialista (extra-económico).[11]
El crecimiento de la extrema derecha, en lugar de ser inclusivo, es excluyente; se pasa de la inclusividad, de la universalidad, al «nativismo», la exclusión, fragmentación, estratificación, segmentación: explotación más opresión. Esto se expresa, política y geopolíticamente, en la ofensiva reaccionaria que vemos en el mundo, la larga coyuntura reaccionaria, a la que preferimos seguir llamando «coyuntura» y no etapa para no perder de vista los equilibrios, sus contratendencias, su reversibilidad, la polarización asimétrica de la que venimos hablando en la corriente: “(…) el factor más poderoso para la producción de riqueza y cultura es la división mundial del trabajo, que tiene sus raíces en las condiciones naturales e históricas del desarrollo de la humanidad. Ahora resulta que el intercambio mundial es la fuente de todas las desgracias y todos los peligros. ¡Volvamos a casa! ¡De vuelta al hogar nacional! (…) No se llegará a la solución de este problema [Trotsky se refiere acá a la problemática de la unificación europea] deificando la nación sino, por el contrario, liberando completamente a las fuerzas productivas de los frenos que les impone el Estado nacional. Pero las clases dominantes de Europa (…) encaran el problema al revés; intentan, por la fuerza, subordinar la economía al superado Estado nación. Se reproduce a gran escala la leyenda del lecho de Procusto. En lugar de dejarle mucho espacio libre a la expansión de la tecnología moderna, los gobernantes hacen pedazos el organismo vivo de la economía (…) salvar la economía inculcándole el virus extraído del cadáver del nacionalismo produce ese veneno sangriento que lleva el nombre de fascismo” (“El nacionalismo y la economía”, 1933).
Polarización y hegemonía son conceptos distintos. En la hegemonía todo el mundo entra. Si se toma como modelo de hegemonía la década de los 90, todo el mundo era capitalista neoliberal, Rusia y China iban a la restauración capitalista, en Occidente y más allá había neoliberalismo más democracia burguesa: con explotación y superexplotación, con retiro de conquistas, todo el mundo entraba en el orden hegemónico. Era un mundo de estabilidad: como decía Lenin, la democracia burguesa es la forma más estable de dominación capitalista.
El mundo en el que estamos hoy, ya no tiene, y tiende cada vez más a no tener nada que ver con eso. En la polarización, «maquinalmente», entran algunos y otros no. La polarización no es hegemónica, es excluyente. La propia polarización crea el bipolo, y ejemplo de ello es Los Ángeles, con las racias y la resistencia del pueblo latino a la ICE. La polarización es “te sometés o te mato” y, al mismo tiempo, “no me someto, resisto”. La hegemonía es más zanahoria que palo (el palo es la virtualidad del poder); la polarización, expresada en los regímenes de extrema derecha, es mucho más palo que zanahoria: el mundo del matonazgo.
La polarización no hegemónica tiene reversibilidad; el movimiento del péndulo de la lucha de clases tiene oscilaciones mucho mayores que lo acostumbrado fuera de la era de los extremos. Nos negamos a hablar de «regímenes fascistas» salvo para el Estado sionista, porque en los regímenes fascistas las relaciones de fuerzas ya están resueltas. (Y, paradójicamente, esto no excluye siquiera al Estado sionista, donde crece el repudio al gobierno de Netanyahu.)
Estamos, más bien, en una situación transitoria de «bonapartismo internacional»; como en la definición de Trotsky, el bonapartismo es un régimen de relaciones de fuerzas no resueltas. Trotsky decía que las situaciones transitorias pueden degenerar en situaciones contrarrevolucionarias, o generar revoluciones: “Si hemos insistido en distinguir entre bonapartismo y fascismo, no ha sido por pedantería teórica. Los términos sirven para diferenciar conceptos; a su vez, los conceptos sirven en política para distinguir las fuerzas reales. El aplastamiento del fascismo no dejaría resquicio alguno para el bonapartismo (…) Llevada a sus últimas consecuencias, la teoría de la «vía fría» no es mejor que la del social-fascismo, es, más precisamente, la otra cara de la misma moneda.
”En ambos casos se ignoran completamente las contradicciones entre los componentes del campo enemigo, se confunden las etapas sucesivas del proceso. El Partido Comunista queda eliminado [es decir, no entra en la ecuación el análisis de su acción u omisión, exclusión en la cual autores como Valerio Arcary de Brasil y Jacobinlat son maestros, en su caso respecto del PT de Brasil]” (Trotsky, 1974: 47).[12]
3- Coyuntura reaccionaria y relaciones de fuerzas
Acá viene además otro contrapeso que es la etapa: el interrogante sobre la resultante de la desestabilización internacional en curso. El siglo XXI abrió dos novedades. Una, por decirlo así, temática: trajo un conjunto de nuevas problemáticas, como el tema ecológico o la pandemia, o repropuso viejas problemáticas que estaban suspendidas, por ejemplo, el año que viene vence el último acuerdo nuclear y hay una carrera de rearme nuclear en el mundo. Y el siglo XXI también repropone, con Gaza, el tema del genocidio. Y repropuso la extrema derecha, que tampoco estaba en la agenda desde los 80.
Junto con los temas, está la cuestión de las relaciones de fuerzas, pero no de cara a la coyuntura sino a la etapa. Habíamos dicho, y parece confirmado, que se abrió una nueva etapa de crisis, guerras, barbarie y revoluciones. Las revoluciones no han llegado, pero están inscriptas en la lógica misma de los acontecimientos, en la lógica del movimiento pendular de la lucha de clases; en la brusquedad de sus oscilaciones. El carácter inestable de la etapa sirve para ubicar la coyuntura: “Una coyuntura es un periodo durante el cual las diferentes contradicciones sociales, políticas, económicas e ideológicas que actúan en la sociedad se unen para darle una forma específica y distintiva. Una coyuntura puede ser larga o corta: no está definida por el tiempo ni por cosas simples como un cambio de régimen (…). Tal como yo la veo, la historia no es un flujo evolutivo, sino que avanza de una coyuntura a otra. Y lo que la impulsa hacia adelante suele ser una crisis, cuando las contradicciones que siempre están en juego en cualquier momento histórico se condensan o, como decía Althusser, «se funden en una unidad rupturista». Las crisis son momentos de cambio potencial, pero la naturaleza de su resolución no está determinada [mecánicamente]. Gramsci, que luchó toda su vida contra el «economicismo», fue muy claro al respecto. Lo que dice es que ninguna crisis es sólo económica. Siempre está «sobredeterminada» desde diferentes direcciones” (Adam Tooze, “Trabajar en el terreno pedregoso y contradictorio de la coyuntura actual. Una conversación con Hall, Massey y Peck”). Y Tooze agrega algo agudo: “Todo análisis tiene una ubicación. Hall, a mediados de la decada de 1980, habló de «trabajar en el terreno contradictorio y pedregoso de la coyuntura actual». Pero más allá del «terreno pedregoso», el trabajo de análisis implica algún tipo de apuesta” (ídem), es decir, es interesado”.[13]
Y es así: la definicion de etapa es clave para ver la reversibilidad dialéctica de los desarrollos en curso; una radicalización a extrema derecha posibilita un brusco giro del péndulo hacia el otro lado, que es lo que preocupa a las formaciones centristas burguesas; si no fuera así, no serían centristas, y la extrema derecha no sería lo que es: una suerte de “apuesta extrema de la burguesía”, nunca su apuesta principal.[14]
Sin embargo, y más allá de la etapa, es importante la definición de que la coyuntura mundial actual es mala, adversa en términos generales. Hay mucha más radicalidad por la derecha que por la izquierda; por la izquierda todo sigue siendo demasiado “light” (¡las formaciones socialdemócratas o reformistas son insoportablemente institucionalistas!).[15] Que el Estado sionista se defina por exterminar al pueblo palestino es una definición extrema, y por algo toma esa decisión ahora: es un signo del reaccionarismo de la coyuntura mundial.
El contexto es de desequilibrio y de tendencia a resolver por la fuerza las cosas, las relaciones entre Estados, la economía vía los mecanismos de expoliación, y la lucha de clases. La revista The Economist parece, dicho de manera exagerada, el Manifiesto comunista. Una de sus últimas ediciones estuvo casi íntegramente dedicada a explicar que lo que está haciendo el Estado sionista en Gaza es un crimen contra la humanidad, ilegal respecto de la legalidad internacional que se forjó después de la Segunda Guerra Mundial: “Una vez más el mundo está entrando en una era de desorden; las instituciones multilaterales fundadas después de la Segunda Guerra Mundial, desde la ONU hasta las cortes internacionales ocupadas de atender los crímenes contra la humanidad, están perdiendo su autoridad. El destino final del orden pos-1945 no será conocido hasta dentro de determinado tiempo” (Agosto 9-15, 2025).
A un ritmo que no es el de la primera era de los extremos, la tendencia es al incremento de la inestabilidad. En ese aspecto, lo de Trump aparece como voluntarista; no se opone la racionalidad al voluntarismo, le puede dar la mano a Putin, etc., pero aparece voluntarista en el intento de estabilizar el mundo desde arriba; de recolocar a “Estados Unidos primero” en un mundo que está tan desequilibrado y que tiende a profundizar su inestabilidad por razones estructurales. Trump no tiene las bases materiales hoy para hacer de su proyecto MAGA un hecho estructural. Su presupuesto militar es el más grande del mundo, 1 billón de dólares, al cual le sigue China con la mitad. También es un hecho que el dólar sigue siendo la moneda de cambio y reserva mundial, y que Estados Unidos puede imprimirla «a voluntad», por decirlo exageradamente. Sin embargo, su PBI medido en dólares gira en torno a 26 billones, muy similar al de China. Sin embargo, China produce hoy cerca del 40% del PBI industrial del mundo, mientras que EEUU está en la mitad o menos de esa cifra (¡este dato es tremendo!). Además, EEUU ha quedado muy retrasado en inversión en infraestructura y la competencia tecnológica es cabeza a cabeza, nada que pueda resolverse con la guerra comercial que ha vuelto a desatar, que ha dejado a las tarifas de su país en los niveles más altos en cien años.[16]
Parte de los rasgos de la nueva etapa en la coyuntura es el genocidio en Gaza. La circunstancia configura una guerra civil contrarrevolucionaria. Barbarie y hambrunas, como entre los Tutsis y los Hutis en Ruanda (1994), con un millón de muertos, son endémicas todavia en África lamentablemente. Pero se trata de enfrentamientos “entre tribus” por así decirlo, no entre Estados reconocidos internacionalmente.
Lo de Gaza es otra cosa: es el levantamiento del Gueto de Varsovia en abril-mayo de 1943, la insurrección de la ciudad de Varsovia en agosto de 1944 (aplastada por los nazis con la complicidad de Stalin). Gaza es Verdún y Somme, las dos batallas más sangrientas de la Primera Guerra Mundial con un millón de muertos cada una (ambas en 1916); es Stalingrado; es Auschwitz. Tiene esa profundidad. ¿Qué expresa? Es evidente que no es algo normal en el mundo del que veníamos.
Tampoco es Vietnam: el Vietcong era una fuerza armada centralizada, que además dominaba medio Vietnam, con una capital, Hanoi (el Vietcong se hizo de la mitad del país cuando la derrota de los japoneses en 1945). La lucha del pueblo palestino es una lucha emancipatoria, una lucha por su autodeterminación nacional que lleva décadas, pero en el actual momento, esta lucha emancipatoria está siendo enfrentada por una «guerra civil contrarrevolucionaria» sólo comparable a los ejemplos que acabamos de dar de barbarie contrarrevolucionaria extrema del siglo pasado. El lado gazatí de la «ecuación» aparece en estos momentos más como víctima que como combatiente (¡aunque el pueblo palestino es combatiente y está volviendo a crecer el repudio y la movilización internacional contra este exterminio!).
La lucha del pueblo palestino recuerda el caso de la independencia de Argelia, donde hubo una guerra civil revolucionaria por la independencia y el FLN (Frente de Liberación Nacional) representaba a la mayoría del pueblo argelino. Aunque no está claro que Hamas represente en estos momentos de agudo retroceso a la mayoría del pueblo palestino, es, en cierta forma, una «organización beligerante» y así debería ser reconocida, no como una “organización terrotista”, como la definen el sionismo y el imperialismo yanqui.[17] O sea, en estos momentos no hay un choque entre una fuerza estatal beligerante y otra paraestatal también beligerante, sino un acto de genocidio con fuerzas demasiado desiguales (muchos sectores del propio ejército israelí reconocen esto; que Hamas ha perdido en enorme medida capacidad operativa militar).[18]
La guerra entre Hutis y Tutsis es barbarie fratricida; en Gaza hay una contrarrevolución contra un legítimo movimiento emancipatorio de liberación nacional, por eso la lucha palestina es revolucionaria, aunque totalmente desigual. Y el enormemente progresivo movimiento de solidaridad internacional está volviendo a crecer, pero no tiene todavía la radicalización que corresponde a un «movimiento revolucionario»; no llega a la radicalidad del movimiento contra la guerra en Vietnam, por ejemplo. Es un movimiento mundial con rasgos internacionalistas que pide a gritos radicalizarse para parar la masacre, aunque comienza a pasar factura dentro del Estado sionista.
Esto es importante para entender la circunstancia en Gaza como una lucha de clases y no solamente como una pura barbarie pasiva; para inscribirlo en las relaciones de fuerzas: si se pudiera revertir la hambruna y el genocidio en Gaza, sería un elemento cualitativo para cambiar radicalmente la coyuntura mundial, aunque esto es hoy dificilísimo.
En la actual coyuntura internacional, la polarización es muy asimétrica, pero se cobra factura. Por un lado, el pueblo gazatí está siendo destruido, aunque resiste; por otro lado, Israel perdió todo el crédito del Holocausto (¡se acabó el Holocausto como «religión laica de Occidente» según la aguda definicion de Traverso!). En Gaza se ve también que la política de Netanyahu es una acción, por definición, no hegemónica, es polarizadora. No busca la hegemonía, no busca que la gente siga llorando por Auschwitz, busca masacrar física, cultural y moralmente a los palestinos, y que la legitimación venga después por la vía de los hechos.
No estábamos acostumbrados en las últimas décadas a que las relaciones de fuerzas se diriman por la fuerza desnuda; la cosa venía más bien por elecciones, huelgas económicas, aunque sin descartar ni las plazas ni las rebeliones populares (la historia contemporánea de la Argentina, por ejemplo, no podría entenderse sin la caída de la dictadura militar y sin el Argentinazo del 2001).
Pero la legalidad, repetimos, es un orden derivado; la fuerza funda la legalidad, y no al revés: “Una opinión recurrente ubica en el fundamento del estado de excepción el concepto de necesidad. Un adagio latino tenazmente repetido (…) necessitas legem non haber, «la necesidad no tiene ley», suele ser entendido en sus dos sentidos opuestos: «la necesidad no reconoce ley alguna» y «la necesidad crea su propia ley» (nécessité fait loi)” (Agamben, 2014: 62), conceptos no tan “opuestos” a nuestro modo de ver. Es la fuerza la que funda la ley; la violencia extralegal la que funda el orden legal, como el propio Agamben señala con agudeza: no es la ley la que hace la fuerza, sino la fuerza la que hace la ley.
Vayamos ahora al problema de los regímenes políticos, otro aspecto de las relaciones de fuerzas. No estamos de acuerdo con la definición de Trump, tan repetida entre los marxistas, como «fascismo». Coincidimos en que es un gobierno de extrema derecha con poquísimos antecedentes contemporáneos en los EEUU; un gobierno en los márgenes de la legalidad y que avasalla la legalidad. No nos parece que los gobiernos reaccionarios de Richard Nixon o Ronald Reagan pasaran por arriba de la institucionalidad como lo hace Trump: “Tomo como comienzo la perspectiva de que el trumpismo es la variante norteamericana de un nuevo autoritarismo, que ha venido a cumplir un rol significativo en la política internacional (…) La militarización del Estado se profundizó con el Acta Patriótica y la creación del Departamento de Seguridad Nacional, subsiguiente al 11 de septiembre de 2001, la creación del ICE en 2003, la expansión masiva de la máquina de deportaciones en la era de Obama, y a pesar de la caída del índice de crímenes, la explosión de los presupuestos para la policía desde 10.500 millones de dólares nacionalmente en 1975, hasta los 233.000 millones de dólares en 2023 [¡casi un cuarto del presupuesto militar de los EEUU, una bestialidad!]” (Thomas Hummel, “The buffon, the empire, and the crisis”).
Y el autor agrega que el transfondo es la crisis económica de los EEUU, el salto brutal en el endeudamiento del Estado, desde 13,64 billones de dólares en 2007 a 35,64 billones en 2024 (un ciento y pico por ciento del PBI). Agrega que en el resto del mundo desarrollado la deuda estatal es la más alta que en cualquier otro momento (¡esto, de ser cierto, es otro delirio porque las guerras mundiales son máquinas de crear endeudamiento estatal!) desde las guerras napoleónicas. Señala, a la vez, un cierto desborde del régimen por derecha, Tea Party, como por izquierda, Occupy, Black Lives Matters, lo que está muy bien porque a la mayoría de los analistas de izquierda se les pierden… los desbordes por la izquierda (¡la polarización asimétrica!), y agrega que “la entrada de Trump, a ocho años de crisis sin resolución, de algo que no parece tener resolución (…) una situación en la cual el único interrogante es cómo manejar un sistema que de manera creciente está fuera de control” (Hummel, idem). El contrapeso, precisamente, es que en EEUU existe una abigarrada sociedad civil, y el régimen no cambió a pesar del bonapartismo del gobierno (hay que tener en cuenta que gobierno y régimen político son categorías distintas). Trump acaba de mandar la Guardia Nacional a Washington (legalmente lo puede hacer, aunque es una acción de provocación en una ciudad gobernada por los demócratas).
Pero la delegación de nuestra corriente, que acaba de volver de Los Ángeles, afirma que la primera batalla contra los migrantes la perdió Trump, aunque se vienen nuevas batallas, y hay rechazo entre los votantes de Trump hacia el método extremo con que se está atacando a los inmigrantes.
Acá talla la distinción, repetimos, entre gobierno y régimen. Cada régimen político expresa determinadas relaciones de fuerzas; el régimen es la expresión institucional de esas relaciones. Por ejemplo: ¿qué régimen político hay en Brasil? Se vive un tiempo signado por el fortalecimiento de la extrema derecha, pero el régimen “cambió y no cambió”. Cambió en el sentido de que no se está más frente a un «presidencialismo de coalición», como era el caso desde 1988. Aunque el juego institucional entre la presidencia, el STF (Supremo Tribunal Federal) y el parlamento está abierto, en realidad es el parlamento el que en estos momentos parece dominar el régimen político, parlamento dominado por el llamado Centrao, la coalición de representantes de centro derecha que lo controla por amplia mayoría, una suerte de «parlamentarismo reaccionario de coalición». Es significativo que el reaccionarismo de las instituciones varíe dependiendo de quién esté al frente del Ejecutivo. Por ejemplo, en la Argentina de Milei, en estos momentos, el parlamento está jugando a “izquierda”, mientras que en el Brasil de Lula-3 juega a derecha.
Sin embargo, en el sentido de ser una democracia burguesa, de las libertades democráticas, el régimen no cambió (aunque, nuevamente, es más duro que en la Argentina: Río de Janeiro hace años es una ciudad militarizada; nada similar ocurre en la Argentina). En todo caso, habrá que ver cómo evolucionan las cosas con la posible prisión de Bolsonaro y, sobre todo, con un pronóstico de segunda vuelta en las elecciones del año que viene donde las cosas podrían resolverse nuevamente por un margen muy estrecho, pero bajo la presidencia de Trump (hemos hablado ya del riesgo cierto de un golpe de Estado en Brasil el próximo año y de la ceguera de los sectores de la izquierda que no ven la consigna de prisión para Bolsonaro).[19]
En la democracia burguesa, que sigue imperando maltrechamente en Occidente a pesar de los bonapartismos, hay tres instituciones: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial: ¿quién manda entre las tres? Eso es variable en cada caso. Pero en todos los casos se han incorporado, en mayor o menor medida, elementos bonapartistas. ¿De qué dependen estos últimos? De las relaciones de fuerzas.
En EEUU, Trump tiene a favor la presidencia, la Corte Suprema, una mayoría mínima en ambas cámaras; tiene en contra que EEUU es un país muy federal, aunque intente –y lo está haciendo por omisión de los demócratas– avasallar desde arriba a los Estados, que tienen muchos atributos.
Esto de los regímenes es importante a la hora de la política, porque además de los problemas económico-sociales, están las tareas democráticas. Y en esto también juega la cuestión de hegemonía versus polarización. En los regímenes electorales, la polarización difícilmente crea mayorías claras como las que ocurren en las épocas de hegemonía; se crean mayorías artificiales con balotajes que son más débiles que las mayorías hegemónicas.
En todo caso, en estos países hay una dialéctica entre gobiernos de extrema derecha y regímenes democrático-burgueses que no está resuelta.
Por lo demás, hay varios actores de nuestro lado en la polarización asimétrica: el movimiento de mujeres y lgbt; el movimiento pro-Palestina; los hispanos en EEUU; y un elemento nuevo en el cual nuestra corriente está metida con sus cuatro patas, que es la emergencia de una nueva clase trabajadora.
Las acciones de esta nueva clase obrera surgida de la uberización del trabajo son de vanguardia, a veces incluso de vanguardia de masas, y en Brasil es un fenómeno objetivo. En la Argentina, el Sitrarepa es la expresión de «extrema izquierda» de esa experiencia. En Brasil hay un fenómeno que va más allá de la vanguardia. En EEUU, el dirigente del 721 tiene el plan de afiliar entre medio y un millón de trabajadores de Uber de California. Si lo logra, ¿qué significaría, además de ser la campaña de afiliación sindical más grande de la historia de EEUU? Además, el tema que está alrededor de todo el trabajo por aplicación es el de la inteligencia artificial.
Otro interrogante es: ¿qué significa el DSA en EEUU? Hicieron un Congreso con 1.500 delegados y declaran 90 mil militantes (aparentemente, serían unos 10.000 reales), y está el joven musulmán «demócrata socialista» ganador de la interna demócrata, que es híper reformista pero señaliza el crecimiento en los EEUU de un movimiento político y sindical a la izquierda de los demócratas.
Está la izquierda argentina, con peso electoral y orgánico, el componente hoy en día más fuerte del trotskismo internacional, y en Brasil y Francia hay un proceso de refundación de la izquierda revolucionaria que todavía es inicial (nos cuesta tener proporciones en el caso de Gran Bretaña; nuestros contactos con el trotskismo allí no nos han dado claridad sobre el tema).
Aunque no podemos escapar de la coyuntura internacional adversa (en el caso argentino, el signo parece ser el contrario, no de izquierda a derecha sino, en estos momentos al menos, de derecha a izquierda), está llena de contradicciones, está abierta; por arriba las cosas están difíciles, pero por abajo el espacio para la corriente es absolutamente inmenso.
Todavía los elementos de agresividad son más grandes que los de radicalidad; el reinicio de la experiencia histórica vive una etapa larga de acumulación. La situación mundial pide una revolución que todavía no llega. El levantamiento en Los Ángeles tuvo elementos de rebelión popular, una nueva generación que entró en la liza pero no llegó al nivel de una rebelión abierta; fue, más bien, un levantamiento de vanguardia (aún no tiene la magnitud de Black Lives Matters). Hubo mucho de provocación de la ICE con las razias en los lugares de trabajo, y también piedras y patrulleros incendiados.
Pero atención: estamos entrando en un mundo con elementos de guerra civil. La corriente tiene que ser disruptiva, sin irse a la ultraizquierda y midiendo las cosas, pero todo lo contrario al rutinarismo. Por ejemplo, desplegando banderas palestinas en las facultades, puentes, avenidas, o haciendo “escándalos” en los concejos deliberantes, como en Brasil por el tema de los repartidores; acciones que salgan de la institucionalidad pero sin aparecer delirantes o despegados de la experiencia real. Hay que tener en cuenta que el régimen democrático burgués está siendo cuestionado por derecha pero todavía no desbordado por la izquierda; al mismo tiempo, hay que evitar la presión de la rutina y la adaptación que se observa en las corrientes del trotskismo urbi et orbi.
El concepto de rebelión popular se queda corto, porque la agresión es muy grande; todo indica que vamos a escenarios más de «guerra civil», aunque con el problema de que las direcciones tradicionales, reformistas, burocráticas, estan ahí todavía para mediar todos los desarrollos, para evitar que las masas salgan a la calle. ¿Están preparadas las masas para eso? ¿Está preparada la izquierda revolucionaria y nuestra corriente para eso? Nos parece que todavía no. Pero la preparación práctica comienza por la preparación intelectual, por la conciencia, al menos entre las organizaciones militantes.
Las masas son concretas, si les «pinta» la lucha con elementos de guerra civil, los va a haber. En Argentina, las masas enojadas con Milei no dicen simplemente que es un tarado: lo odian, ¡afirman que hay que colgarlo en Plaza de Mayo!
Igualmente, los momentos de estabilidad electoral siguen ocurriendo en los países donde militamos, siguen pautando los desarrollos del calendario, de la gobernabilidad, y no hay que ser sectarios. Romper con el rutinarismo para abordar las tareas militantes, prácticas y teóricas, no quiere decir ni por un instante despegarnos de la experiencia real, que viene muy atrás, esa es la verdad.
4- «El hilo invisible»
En síntesis: cada momento expresa una combinación de temporalidades y determinaciones. En las categorías del análisis marxista de las relaciones de fuerzas, se combinan y se hacen contrapeso elementos que son distintos. Una cosa es la coyuntura, que tiene que ver con cómo se combinan las cosas en este momento determinado: podemos decir que estamos en la coyuntura Trump-Gaza-Ucrania, reaccionaria. Pero la etapa, no hay otra manera de definirla que por la «combustión»: ¡por la explosividad social que se acumula por la presión feroz de la extrema derecha!
Estamos en una coyuntura internacional muy adversa; pero sería antidialéctico, sería de leso marxismo perder de vista que a nivel más profundo se está generando una acumulación de odio social tremendo; en San Francisco, nuestra delegación vio pintadas que afirmaban “Hang Netanyahu”. En el medio están los reformistas que mediatizan, que juegan todo a lo institucional, que dicen que hay que “esperar a la próxima elección presidencial”, que hacen show solo en los parlamentos pero se niegan a mover un dedo en la calle, ¡que le hacen el juego de la gobernabilidad ni más ni menos que la extrema derecha!; mientras tanto, la extrema derecha es parlamentaria y extraparlamentaria, y se está envalentonando cada vez más (en la Argentina, repetimos, las cosas parecen ir en sentido contrario).
Hoy, la imagen en Gaza es la hambruna; pero la revolución y la contrarrevolución están unidas por un hilo invisible. Hasta hoy la hambruna en Gaza no ha dado lugar a «bombazos extra muros», pero la cacería humana es tan feroz y tan desnuda que los puede generar. Ese grado de provocación, aplicada sobre un cuerpo social vivo, tiene que generar reacción: “Hannah Arendt subrayó correctamente que la revolución «nos enfrenta directa e inevitablemente con el problema del comienzo» (…) la guerra revolucionó decisivamente la Revolución Francesa en 1792-1794 (…) La guerra civil es la otra habitual forma de violencia colectiva que enciende las Furias de la revolución, máxime si se acopla con una guerra externa cuasi religiosa. No hay mejor guía para el estudio de la letal fusión de las guerras externas y civil en tiempos de convulsión general, que el discurso de Tucídides sobre el salvajismo furioso y brutal que tuvo lugar en Corcyra (Corfú) durante la guerra del Peloponeso. Sea como fuere, la violencia aparejada a la revolución se mueve hacia los extremos (…) Es desde luego horrible que los vecinos de una comunidad «arrasen la propiedad del otro y manchen su hogar de sangre» (…) Revolución y contrarrevolución están amarradas la una a la otra «igual que la reacción está ligada a la acción», dando lugar a «un planteamiento histórico, que (…) es al tiempo dialéctico e impulsado por la necesidad” (Arno Mayer, 2014: 19/20/21/22).[20]
Hay un interjuego entre coyuntura reaccionaria y combustión sociopolítica, entendiendo la combustión como proceso por el cual “algo arde”.
En esto juegan también las consecuencias inintencionales, no queridas de la acción. En estas semanas hay una presión sobre Brasil con los aranceles de Trump para que no metan preso a Bolsonaro.
Lula se comporta como un “gatito mimoso” buscando no radicalizar las cosas.[21] Pero, ¿cuáles son las consecuencias no queridas de someter a Brasil a una presión imperialista tan directa? Que en Brasil surja un sentimiento que no está hace décadas, al menos desde el golpe del 64, el antiimperialismo, que nunca fue parte del perfil del PT.
Es la combinación de acciones controladas con consecuencias incontrolables lo que puede hacer «volar por el aire las cosas»; lo que abre la dialéctica a acción y reaccion o, en este caso, de reacción (preventiva) y acción: lo que llamamos la combustión; los «gases» de la ira popular que se acumulan por tanta provocación y pueden degradar hasta el hartazgo a la sociedad explotada y oprimida, o hacerla estallar con una rabia indómita.
La acción dentro de un orden establecido, es controlable; sin un orden establecido, no hay control de las consecuencias. La etapa juega, entonces, como contrapeso de una coyuntura adversa: la tendencia es a la desestabilización, a la crisis, a la combustión.
Estados y economía, es una de las contradicciones de la etapa. Paradójicamente, el capitalismo sí tiene «patria»; el que no tiene patria es el proletariado, incondicionalmente internacionalista aunque no lo sepa. Pero el capitalismo tiene una contradicción, tiene dos afincamientos: el de los capitales y el del Estado (está embebido en ambos «ecosistemas»). Una de las características de Trump es que la crisis que expresa, y a la que quiere dar respuesta, es la que surgió de la desterritorialización extrema de los capitales norteamericanos. Si desterritorializás tanto el capital y si no lo fundás nacionalmente, ¿qué hacés con el Estado? ¿qué hacés con las cuentas nacionales? “Las clases dominantes de Europa (…) encaran el problema al revés; intentan, por la fuerza, subordinar la economía al superado Estado nacional (…) La libre competencia es como una gallina que empolló, no un patito sino un cocodrilo [¡China!] ¡No hay que asombrarse de que no pueda manejar a su cría!” (¡brillante Trotsky como siempre!, “El nacionalismo y la economía”, 1933).
Burguesía y Estado-nación son, hasta cierto punto, sinónimos, simbióticos.
Si no, no se entenderían las crisis de hegemonía y las guerras, llegaríamos el punto de Imperium, del capitalismo totalmente desterritorializado, se acabaría el imperialismo… Esa contradicción es la que estalla con Trump: ¿qué hacés con los EEUU como Estado-nación? Hay una cierta fusión entre Estado y capital; EEUU no es, obviamente, un capitalismo de Estado, pero tampoco es un capitalismo sin Estado. El anarco-capitalismo es una expresión extrema desorganizadora, porque el Estado es la junta que administra los asuntos comunes de los capitalistas privados, y conserva funciones que lo hacen necesario a escala de toda la sociedad (Engels). Todo esto es parte del debate clásico sobre el imperialismo (Lenin, Bujarin, Rosa, Hilferding, etc.). Parecería que en el neoliberalismo no hay esa fusión, pero sí la hay, porque lo único desterritorializado, la superación de las fronteras nacionales, es el comunismo, la abolición del Estado.
El mercado mundial, aun globalizado, no supera del todo los Estados nacionales, y esa es una contradicción brutal que saltó ahora, el hecho de que los Estados no pueden ser superados mecánicamente en el marco del capitalismo, donde hay un determinado grado de fusión entre el Estado y los capitales. Esa tendencia es lo que lleva a la guerra, no se puede separar del todo el Estado-nación del capital, no se puede desterritorializar el capitalismo.
La burguesía llega al mundo con el Estado-nación; las fronteras nacionales llaman al orden. Y lo que está habiendo acá es una superposición de la competencia económica con la competencia entre Estados, y eso es lo que lleva a la guerra, los Estados vuelven por sus fueros (derechos).
El «caos» no viene de que Trump no tenga una determinada lógica, sino de los elementos de voluntarismo de Trump. Trump no puede establecer un «nuevo orden mundial» si no pasa por una prueba de fuerza; la virtualidad del poder económico y militar de EEUU no alcanza para establecerlo; tiene un elemento de bravuconada.
¿Estamos en camino a una confrontación internacional a mediano plazo? Puede ser, porque ¿cómo se funda un nuevo orden hegemónico sin una prueba de fuerzas? ¿Cómo se acomodan China y los EEUU? ¿Cómo se acomodan la UE y Rusia?
5- Nuestras tareas
Tenemos tres planos de leyes constructivas. Uno, obvio, es la juventud. Segundo, la nueva clase trabajadora. Tercero, hacernos valer en el terreno del marxismo. Cuarto, desembarcar como corriente en EEUU. Aunque algunos grupos de la corriente sean pequeños y hagan sobre todo propaganda, la corriente sabe hacer política. Organizar el segundo congreso de gig workers, que viene mucho más importante que el primero, no es una acción de propaganda, es organizar los cimientos de un nuevo movimiento obrero.
Lo mismo con el crecimiento de la juventud en Argentina y otros lugares. La corriente va ganando lentamente un nuevo terreno. No hay un salto cualitativo todavía, estamos en una etapa de acumulación larga, hay entusiasmo por abajo en la corriente y acumulación de cuadros jóvenes.
Además, la corriente tiene estabilidad, tiene un calendario; la regularidad, fraterna, ordenada, política, es clave. Trotsky decía en sus escritos militares que la reflexión teórica sobre el ejército empezaba por enseñar a los soldados a atarse bien los botines.
Bibliografía
Giorgio Agamben, Estado de excepción, Adriana Hidalgo Editora, Argentina, 2014.
Valerio Arcary, “¿Sigue siendo válida la teoría leninista del imperialismo?”, Jacobinlat, 19/08/25.
Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, Alianza editorial, España, 2014.
Orain, Escalona y Godin, “Es evidente que el «capitalismo de la finitud» no necesita la democracia”, Sin permiso, 17/05/25.
Thomas Hummel, “The buffon, the empire, and the crisis. Reflecting on trumpism at six month”, tempestmag.org, 20/07/25.
Karl Marx, El capital, Libro I, El proceso de producción del capital, volumen 3, Siglo Veintiuno Editores, México, 1981.
Arno J. Mayer, Las Furias. Violencia y terror en las revoluciones francesa y rusa, Prensas de la Universidad de Zaragoza, España, 2014.
Adam Tooze, “Trabajar en el terreno pedregoso y contradictorio de la coyuntura actual. Una conversación con Hall, Massey y Peck”, Sin permiso, 25/05/25.
León Trotsky, La guerra y la internacional, Ediciones del siglo, Argentina, 1973.
-“El nacionalismo y la economía”, 30 de noviembre de 1933, Marxist Internet Archive.
–La lucha contra el fascismo en Alemania, tomo II, ediciones pluma, Buenos Aires, 1971.
[1] Según el Chat-GPT la combustión es una reacción química de oxigenación rápida entre una sustancia (llamada combustible) y un carburante (generalmente oxígeno del aire), que libera energía en forma de calor y, a menudo, de luz. En términos simples: es el proceso por el cual algo arde.
[2] Uno de los textos clásicos de referencia para el análisis internacional es el informe dado por Trotsky al segundo o tercer Congreso de la III Internacional a comienzos de los años 20, titulado “Una escuela de estrategia revolucionaria”.
[3] “Las fuerzas productivas que el capitalismo desarrolló han desbordado los límites del Estado. El Estado nacional, la forma política actual, es demasiado estrecha para la explotación de esas fuerzas productivas. Y por eso, la tendencia natural de nuestro sistema económico busca romper los límites del Estado. El globo entero (…) se ha convertido en un gran taller económico, cuyas diversas partes están reunidas inseparablemente entre sí (…) Lo que la política imperialista ha demostrado, antes que nada, es que el viejo Estado nacional creado en las revoluciones y las guerras de 1785-1815, 1848-1859, 1864-1866 y 1870, ha sobrevivido y es hoy un obstáculo intolerable para el desenvolvimiento económico. La presente guerra es en el fondo una sublevación de las fuerzas productivas contra la forma política de la nación y el Estado. Y esto significa el derrumbe del Estado nacional como una unidad económica independiente” (Trotsky, 1973: 5).
[4] En una nota próxima haremos un análisis comparado de los genocidios contrarrevolucionarios al estilo del que está viviendo hoy el pueblo gazatí (y cisjordano).
[5] El debate sobre el carácter de China y de Rusia está en pleno apogeo entre las corrientes del socialismo revolucionario. Hemos hecho aportes a este debate en varios textos y ensayos en los últimos años respecto de ambos países. Resumidamente, consideramos que China es un capitalismo de Estado y un imperialismo en construcción, y Rusia otro capitalismo de Estado con rasgos de «imperio territorial» en (re) construcción. Por eso hablamos de imperialismos tradicionales (los países del G-7 en torno a la hegemonía estadounidense, la históricamente llamada Triada) y los nuevos imperialismos: China y Rusia. India, otra potencia en pleno ascenso, requiere de momento un análisis más matizado que acá no podemos realizar.
Por lo demás, en el análisis de ambas potencias es fácil caer en el campismo. Como durante gran parte del siglo pasado fueron países no capitalistas, los campistas buscan encontrarles “rasgos progresivos” como si fueran una alternativa emancipatoria a la dominación de los EEUU. Autores como el marxista brasileño Valerio Arcary, con el que solemos polemizar, se embelesan con China aunque se digan “anti-campistas”: “En China triunfó una de las mayores revoluciones sociales campesinas y antiimperialistas de la historia, la burguesía fue expropiada y huyó a Taiwán. Se inició una transición poscapitalista y, a pesar de una restauración capitalista controlada, que generó un híbrido histórico en el que se conjugan las relaciones de mercado con la planificación económica, ni la burguesía interna ni la burguesía china de la diáspora tienen en sus manos el control del Estado. El Estado está en manos del partido comunista [¿comunista?, sic] que ha sobrevivido a trágicas pugnas internas. En China, a diferencia de Rusia, el estrato social que asumió el poder con la revolución de 1949, una burocracia ideológicamente socialista [sic], no permitió que el fortalecimiento de la burguesía interna destruyera los logros de la revolución [doble sic]. El Estado chino es una potencia económica emergente y, cada vez más, militar y espacial, pero en su política prevalece una estrategia defensiva de acumulación de fuerzas y preservación de posiciones. La potencia que amenaza el mundo es Estados Unidos” (Arcary, “¿Sigue siendo válida la teoría leninista del imperialismo?”). Es significativo que en este mismo artículo Arcary defina a Rusia como un “imperialismo subalterno”, pero a China no le atribuya ningún rasgo imperialista.
Lo que se aprecia en las posiciones de Arcary es un símil del análisis de Giovanni Arrighi, Adam Smith en Pekín, que tiene definiciones similares en todo sentido, incluyendo la idea de que China sería una «potencia benigna» y que el único cuco serían los EEUU. Efectivamente, China tiene un abordaje más matizado de los asuntos internacionales porque funda su ascensión, de momento, en su poderío económico, para decirlo resumidamente. ¿Pero quién puede descartar que se lance militarmente sobre Taiwán, por ejemplo? Lo que Arcary nos ofrece, en definitiva, más allá de su intento de reflexión, es más de lo mismo: un análisis campista.
[6] El estancamiento en los países centrales viene prácticamente desde los años 70, y fue el que desencadenó la ofensiva neoliberal. Los desarrollos son desiguales entre los EEUU y las potencias europeas pero, básicamente, incluso Estados Unidos viene presionado por las altas tasas de crecimiento chinas, lo que es evidente.
Nuestro compañero Marcelo Yunes señala que la revista inglesa The Economist funda ahora sus esperanzas de crecimiento en la productividad del imperialismo tradicional en la inteligencia artificial, pero Trump no parece tener paciencia para ver qué resulta de eso: de ahí los métodos de rapiña anunciados y puestos en práctica, como el acuerdo por minerales con la sometida Ucrania (sometida al reparto entre EEUU, Rusia y la UE; ¡menos mal que en Ucrania no habría un problema de emancipación nacional como opinamos nosotros! Volveremos).
[7] En este sentido sí podemos coincidir con Arcary cuando señala que, actualmente, “la definición de Estados imperialistas basada en criterios casi exclusivamente económicos se antoja anacrónica”, aunque señala esto criticando a Lenin que, por ejemplo, definía a la Rusia de los zares durante la Primera Guerra Mundial precisamente de esa manera: como un «imperialismo militar-territorial»; si no lo hubiera considerado así, como un «imperialismo político», Lenin hubiera sido «defensista» de la Rusia de los zares en la IGM. La cosa es «simpática», porque al inicio de la agresión de Rusia a Ucrania en 2022, el PTS argentino vociferaba que Rusia «no es imperialista» «porque no tiene grandes multinacionales», una definición estrictamente economicista. En nuestros textos desde aquel momento, siempre definimos a Rusia como imperialista por los rasgos definidos cien años atrás por Lenin; ver “Sobre el carácter de la guerra en Ucrania” y “Sobre la dinámica de la guerra en Ucrania”, ambos en izquierda web. El problema nacional ucraniano, a pesar de todas sus contradicciones, es una cuestión de enorme actualidad cuando Trump y Putin quieren repartirse los despojos del país.
Por otra parte, en El imperialismo, etapa superior del capitalismo, texto clásico de Lenin, lo que se le perdía un poco de vista, a nuestro entender, no eran los elementos políticos o extraeconómicos del imperialismo capitalista, sino una cosa más de fondo: la conexión entre la «superestructura» imperialista como fusión o constructo económico-político y las formas de explotación específicamente capitalistas que no pueden dejar de estar, de una u otra manera, en la base material de todo imperialismo capitalista moderno. Por decirlo redondamente: las leyes de valorización del capital. Otra cosa «simpática» a este respecto es que Rolando Astarita, economista marxista argentino, le hace a Lenin precisamente la crítica
a la supuesta falta de «politicismo» en su definición: su criterio es economicista, dando prácticamente por abolido el imperialismo en la contemporaneidad. Para colmo, hace esto cuando el gobierno de Trump significa, precisamente, el retorno del imperialismo en sus formas más tradicionales (“La izquierda y Lenin, sobre imperialismo y explotación de países”, 04/07/2019).
[8] Probablemente sea “heterodoxo” citar a Arendt al respecto del imperialismo. Pero la realidad es que su abordaje es agudo respecto del carácter del imperialismo tradicional: sus rasgos de imperio territorial y colonial, rasgos del «viejo imperialismo» que hoy retornan y que también destaca en sus análisis del nazismo Enzo Traverso, un historiador, por lo demás, muy marcado por Arendt aunque le criticara, correctamente, su costado extremadamente liberal.
[9] En su benévolo análisis de China, Arcary se olvida no sólo del reciente sojuzgamiento de Hong Kong, sino de las continuas amenazas de China a la autodeterminación de Taiwán. Sus continuas maniobras militares en el Mar de la China Meridional y en el entorno de la isla, aparentemente no existirían para el marxista brasileño.
[10] Con el concepto del «momento Rosa Luxemburgo» nos referimos en otros textos de manera descriptiva a cómo Rosa conceptualizaba el imperialismo como forma de resolver la crisis de la acumulación capitalista: la apropiación por la violencia, por formas extraeconómicas, de nuevos lugares para instaurar la valorización del capital (“Marx, Trosky y Mandel. El debate sobre la dinámica histórica del capitalismo”, izquierda web).
[11] En puridad, en el mecanismo imperialista hay transferencia de riqueza en el mercado mundial sobre bases exclusivamente capitalistas vinculadas a las diferentes composiciones orgánicas del capital. Sin embargo, para inclinar la vara en el análisis de las actuales formas de imperialismo puestas en acción por Trump, acentuamos el elemento extraeconómico que es el más propiamente colonial.
[12] Esta cita de Trotsky es interesante porque reenvía a los análisis sobre los peligros que se ciernen en Brasil, donde en 2026 podría haber un golpe de Estado si Bolsonaro (o Tarsicio) son derrotados en un balotaje por Lula por escasísimo margen como en 2022, en este caso bajo la presidencia de Trump. Peligros que el autor y la revista mencionada abordan de manera objetivista, porque quitan de la ecuación el rol traidor y adaptado del PT a la institucionalidad.
Arcary nos ha hablado innumerables veces sobre el peligro de “derrota en frío” en Brasil. Pero siempre lo ha hecho dejando afuera de la ecuación el rol traidor del PT. Se ha teorizado ridículamente en contra del rol fundamental de las direcciones en la lucha de clases: son objetivistas de la derrota.
[13] Tooze es un autor centrista liberal que tiene su agudeza. No es marxista (aunque conoce al marxismo), razón por la cual los elementos de “determinismo” en el análisis suelen quedar “en el aire”. Su definición misma del concepto de coyuntura es aguda pero demasiado indeterminada. Por nuestra parte, hemos llevado adelante definiciones semejantes –aunque más determinadas– en nuestro Ciencia y arte de la política revolucionaria: “El marxismo opera con varias escalas de tiempo superpuestas. De entre las escalas de tiempo se puede pasar de las más inmediatas como la de coyuntura a la de época, con otras intermedias como situaciones, etapas o ciclos históricos (…) No es cuestión de una apreciación mecánica o formal de esas categorías, sino de entender cómo se combinan las dimensiones temporales y espaciales, como se construye una síntesis de ambas coordenadas, cómo se combinan las diferentes temporalidades o los distintos planos de las relaciones de fuerzas, desde las más históricas a las más coyunturales”, Sáenz, 2011: 23).
En 2020 el marxista inglés Perry Anderson le dedicó un largo artículo de crítica a sus principales obras, “¿Situacionismo a la inversa?”, donde señala correctamente que a Tooze se le pierden de vista muchas veces los elementos materiales del análisis, las determinaciones económico-sociales en última instancia; igualmente, no deja de ser algo “empalagoso” y pedante: «asesina» a Tooze desde un marxismo que no nos simpatiza, deutscheriano, esquemático y economicista, amén de demasiado “geopolítico”).
[14] Esto de no ser la apuesta principal de la burguesía ni su personal más directo se expresa en los diferentes grados de lumpenización que tienen estas experiencias. El caso de Trump es, directamente, el más orgánico, más allá de sus rasgos de playboy. La cuestión es distinta con Bolsonaro y sobre todo con Milei, que es un caso extremo de lumpaje al frente de un Estado como el de Argentina, que viene de una larga decadencia pero es un país con una importante tradicion propia en todos los órdenes.
[15] Respetan el calendario electoral y los mecanismos del régimen aunque la extrema derecha se los saltee todos los días. Le tienen más pánico a la movilización popular que a cualquier otra cosa. Son los architraidores del siglo XXI a pesar del taparrabos intelectual que les hacen día y noche escribas como los que criticamos habitualmente (Jacobin et al.).
[16] La pintura económica que damos de los Estados Unidos es aproximativa. No podemos en esta nota dedicarnos a establecer de manera sistemática los datos duros de su economía, pero el concepto creemos que está claro: los Estados Unidos hegemónicos que salieron de la 2GM producían la mitad del PBI mundial. Esa base material retrocedió y no hay concepto de Imperio a lo Tony Negri que lo salve de la imposible idea de la desterritorialización total del imperialismo: “un imperio sin centro” afirmaba el posmarxista italiano. Ocurre que las cuentas nacionales cuentan, y ahí es donde se acaban las palabras para la «desterritorialización» de los capitales y del propio Estado. El trumpismo se queja incluso de que no puede depender para su industria militar de las cadenas de aprovisionamiento globales, sobre todo las de China, y es verdad que en esto hay una cuestión de “seguridad nacional”, porque en caso de conflicto estaría en una situación de pérdida de soberanía militar. La crisis geopolítica no solo es grave, es de enormemente difícil solución.
[17] El programa de Hamas es islámico retrógrado y procapitalista, está claro. Tampoco coincidimos con los métodos de terrorismo contra la población civil, aunque en lo que hace a la «guerrilla de masas», la cuestión es táctica. La acción del 7 de octubre del 2023 combinó elementos de justa guerrilla contra la opresión con elementos de terrorismo, siendo estos últimos los que se volvieron en contra. Las acciones terroristas suelen volverse en contra del movimiento de masas, aunque podamos entenderlas en este caso por las circunstancias de sangre y lodo en las que vive el pueblo gazatí. Las entendemos, pero no las apoyamos.
[18] Hecho a destacar es que no ha perdido completamente el gobierno de la Franja. Esta es, aparentemente, la excusa de Netanyahu de aprestarse a masacrar ciudad de Gaza, supuestamente sede del gobierno de Hamas y la más importante cuidad de Palestina.
[19] El economicismo ciego del PSTU y del MRT brasileños es proverbial. Nuestra crítica a estos grupos está presente en todos los textos recientes de nuestra corriente en el país hermano de Brasil.
[20] La obra de Arno Mayer que estamos citando, Las Furias, es excepcional, una de las mejores sobre la guerra civil que se hayan escrito en las últimas décadas. Y seguramente su obra dedicada al Frente Oriental en la 2GM es excepcional también, aunque todavía no hemos podido estudiarla.
[21] Myriam Bregman en la Argentina le dio el mote de “gatito mimoso” a Milei en el debate de los candidatos presidenciales en 2023, pero su expresión fue desafortunada: desarmó frente a un gobierno de extrema derecha que era y es un peligro, más allá de que, al menos hasta ahora, carezca de los atributos para ir hasta el final en su ataque a la clase obrera, corriendo el peligro además de que las cosas se den vuelta y salga volando por los aires.