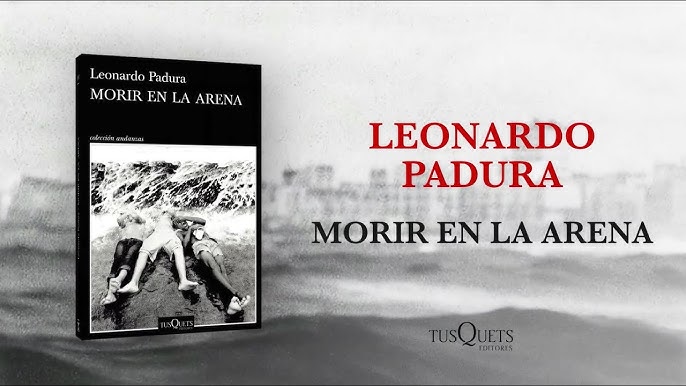Geni, olvídate de cómo fue este país. Ahora es otra cosa muy rara que ni Dios entiende, algo que se cae a pedazos, pero no termina de caerse y donde la mayoría de la gente…, pues sí, creo que vive de los milagros.
El escepticismo como un momento de la conciencia tan esencial e inevitable como el entendimiento y la razón[1]
Leonardo Padura adquirió notoriedad en la Argentina allá por 2009 cuando se dio a conocer aquí El hombre que amaba los perros, especie de historia novelada en donde León Trotsky y su asesino Ramón Mercader eran los protagonistas principales de la misma. El segundo, que terminará muriendo en la URSS, recala en la Cuba castrista y es lo que motiva al narrador omnisciente a indagar sobre ese señor taciturno que paseaba cerca de donde aquel vivía y que no era otro que Mercader. Recuerdo que un amigo me decía: “luego de leer este libro, no sé si sé mucho más de Trotsky, pero sí puedo afirmar que sé mucho más de la Cuba pos revolucionaria”. Y realmente había mucho de sugerente verdad en aquella aseveración.
Esa “pintura” de la Cuba que tanto conoce Padura, había comenzado casi veinte años atrás con las primeras novelas del policía detective Mario Conde, alter ego del escritor y que se continuaría con más historias de este personaje a lo largo del siglo XXI (que tiene una participación aleatoria en Morir en la arena) y que de alguna manera se continúa con Raymundo Fumero, el escritor de novelas policiales y eróticas de esta última obra.
Padura nació en la isla caribeña en 1955, no conoció el período de Batista, lo que le ha permitido a la generación anterior comparar ese nefasto período con la Cuba revolucionaria, sino que su vida ha transcurrido en medio de los diversos avatares de la revolución anticapitalista y anti imperialista de 1959, hasta la actualidad en que sigue viviendo en su casa de Mantilla (distante a escasos 6 km de La Habana), cumplidos en estos días sus 70 años. Todos sus grandes protagonistas de ficción están atravesados por un gran escepticismo en el que han caído luego de las múltiples experiencias vividas, ya sea como estudiantes en los setenta, algunos trabajando en dependencias estatales, otros en microemprendimientos casi marginales, algunos de ellos luchando en el exterior y hasta volviendo con alguna discapacidad en su regreso, otrxs escondiendo y reprimiendo su homosexualidad para no ser encarcelados, y la lista podría seguir.
El escepticismo ambiente que recorre su obra, no lleva a Padura a ensayar explicaciones que encierran lugares comunes como “toda revolución está condenada a fracasar”, “el hombre es ambicioso por naturaleza y de esencia inmodificable” y otras por el estilo; pero al ver esfumados sus ideales de una sociedad más humana, el futuro no presenta signo alentador alguno y muchas de sus criaturas, sexagenarias ya, sólo esperan una muerte que los libere de las penurias cotidianas. Se sienten derrotados y es casi comprensible que así lo crean. Quizás como sugiere la cita del título, dicho escepticismo sea un momento que de paso a la razón… y a la acción. A la recuperación de los sueños perdidos.
Hegel y Marx señalaban que lo universal sólo se muestra a través del particular. Creo que era el primer Lukács quien afirmaba que aún en la novela más minimalista, lo social se hallaba presente (“la sociedad siempre está detrás como premisa” se afirma en los Grundrisse); luego claro está, entran a tallar los valores intrínsecos de la escritura: hay buena y mala prosa, buenos y malos escritores. Opinamos que Padura se encuentra entre los primeros. Su prosa limpia, por momentos extensa pero no ripiosa y con diálogos sugerentes y creíbles lo ponen en dicho lugar. Sería redundante señalar que toda su producción está enmarcada en la vida y los avatares políticos y económicos de la isla, pero no por ello faltan aquellos aspectos que, con cierta prudencia, podríamos denominar transhistóricos: el amor y la amistad, la libertad, la angustia ante el paso del tiempo, la solidaridad humana.
Morir en la arena es el segundo de sus trabajos que está basado en “hechos reales” (el primero fue sobre un poeta romántico cubano de principios del siglo XIX: José María Heredia), por lo que llevamos dicho, se entenderá el sentido de las comillas. Es la historia de cuatro generaciones de la familia Bermúdez, en donde no faltan (como en las sagas faulkerianas) los amores cruzados, algún incesto, el bucolismo de un pasado que ya no es y hasta un parricidio que cometerá y pagará con treinta años de cárcel Eugenio (Geni) tercera generación de dicho árbol genealógico, que recobrará su libertad hacia 2023 ya casi setenton y con un cáncer terminal que lo llevará a la tumba en semanas.
Su hermano Rodolfo y su esposa Nora (posterior amante del primero), sus padres y abuelos: Lucía, Fermín, Quintin y su descendencia, Aitana y Violeta, conforman un mosaico coral de personajes que por diversas aristas y vicisitudes no nos resultan indiferentes. Sin ánimo de “spoilear”: el clima de la Cuba de la gran zafra de comienzos de los setenta cuando los hermanos y compañeros de éstos (como el ya mencionado escritor Fumero o Pablo el Salvaje) cursaban la “Escuela de Historia” de la Facultad de Humanidades, meses después del rimbombante “Congreso de Educación y Cultura “ con sus innumerables prohibiciones y apellidos que no se podían mencionar… ni leer o escuchar. Ese clima está descripto de manera natural y “realista”.[2] También las experiencias de los hermanos, uno combatiendo (a su pesar) en Angola y el otro viviendo en la República Democrática Alemana y estando presente en la caída del Muro de Berlín. La cotidianeidad de hombres y mujeres anónimos que se sienten “presentes pero ausentes” (parafraseando uno de los aforismos del viejo Heráclito) y los más jóvenes que deciden irse al exterior y brindan ayuda material a los que no se deciden o nunca querrán abandonar La Habana.
Hacia el final de la novela, Raymundo Fumero (Mario Conde, el veterinario Iván, narrador de El hombre…, Padura, en definitiva), confiesa sin remilgos: … es que de quienes pretendo y por fin voy a escribir es de gente como ella y como Rodolfo: de los derrotados o vencidos que nunca pelearon, los golpeado, los comunes y corrientes, esos seres que se deslizan hacia un final de vida lamentable. Y no por haber cometido crímenes deleznables o tenido grandes equivocaciones o arrastrado muchas dudas, sino solo por haberles tocado existir en su tiempo y espacio y haber tomado (o no haber tomado) determinadas decisiones… y haber sido víctimas del miedo.
Parece decirnos que luego de casi treinta y cinco años de narrarnos y mostrarnos la Cuba que tanto conoce, Morir en la arena debería cerrar el círculo, aunque deja una puerta abierta:
(esos seres) se esfumarán en el más compacto olvido, con toda su miserable carga de unas angustias y frustraciones tan volátiles que será como si jamás esas criaturas hubieran existido. A menos que alguien se decida a eternizarlas, no para que sigan vivas, sino para que no mueran del todo, después de tanto nadar, tirados ahí, en la arena calcinada, sepultadas por el cieno hambriento de nuestra época. A menos que yo me decida a vencer todos mis miedos y me atreva a escribir la crónica de una derrota.
Como se puede ver no entran aún en su mirada, el despertar de jóvenes que comienzan a revalorizar el marxismo y ponen en la picota al “marxismo leninismo oficial”[3] y se interrogan por aquellas figuras que no se podían mencionar, salvo para estigmatizarlas, jóvenes que vencen aquel miedo y se atreven a la protesta exponiéndose a la prisión y por qué no, al uso oportunista que secuaces del imperialismo puedan hacer de ellos. Quizás en tiempos no tan lejanos, esos movimientos aún capilares, puedan cobrar más vida cuando las combustiones sociales afloren con más fuerza en la región y en el mundo todo. Seguramente allí, el sueño de una sociedad realmente humana cobre de nuevo entidad y al calor de ella, otra literatura surgirá de sus entrañas. Las criaturas de Padura y el valor artístico que conllevan, nunca morirán del todo y de alguna manera, serán también las progenitoras de esa otra que comenzará a nacer.
[1] Hegel, GWF: Fenomenología del Espiritu.
[2] Recuerda Fumaro: El terror social y psicológico que aquel Congreso sembró en el mundo cultural de la isla y que de forma invasiva irradió hacia los recintos universitarios se había convertido en un magna sólido, caído desde las cumbres, una masa pesada que no se podía cortar no con una sierra eléctrica y que había cubierto todos los espacios. La verdad es que todos tenían miedo y todos se vigilaban entre sí , todos y cada uno: profesores, estudiantes, bibliotecarios y hasta bedeles tenían miedo (…) Y, demás está decirlo, ni delirando con fiebre de cuarenta y dos grados, permitir que de tu boca saliera el nombre de Gramsci o el de por esa época ya repudiado Sartre, y muchísimo menos el de un tal León Trotsky, si no era para calificarlo de traidor a la clase obrera, de falso profeta, y, muy enfáticamente, de revisionista, que era el peor estado de degradación al cual un ser pensante podía descender (…) Y en ese tórrido panorama redacté mis primeros cuentos, entre otras motivaciones pare crecer ante los ojos de Zoilita. Mis personajes de entonces fueron heroicos milicianos, obreros también devenidos héroes e incluso mártires – mejor si ya vestidos de milicianos – o jóvenes capaces de dejar cualquier comodidad pequeñoburguesa, como cagar en un inodoro, para alistarse en los cortes de caña (en los que yo también estuve y cagué en matorrales) o además hacerse milicianos como los otros héroes y obreros. No exagero ni simplifico, coño, que así mismo fue.
[3] Existen algunas excepciones, producto de contradicciones que la vida misma les presenta, como las que experimenta Geni mientras vive en la opaca RDA, o las que había vislumbrado el abuelo Quintin al ver el hiato entre los ampulosos discursos oficiales y las penurias materiales o mejor aún, las que esbozaba Rodolfo al señalar: Aunque contando que, como pérdidas colaterales, con ese paso hacia una fe religiosa habrían destripado al materialismo histórico y al dialéctico y hasta al 18 Brumario de Luis Bonaparte.