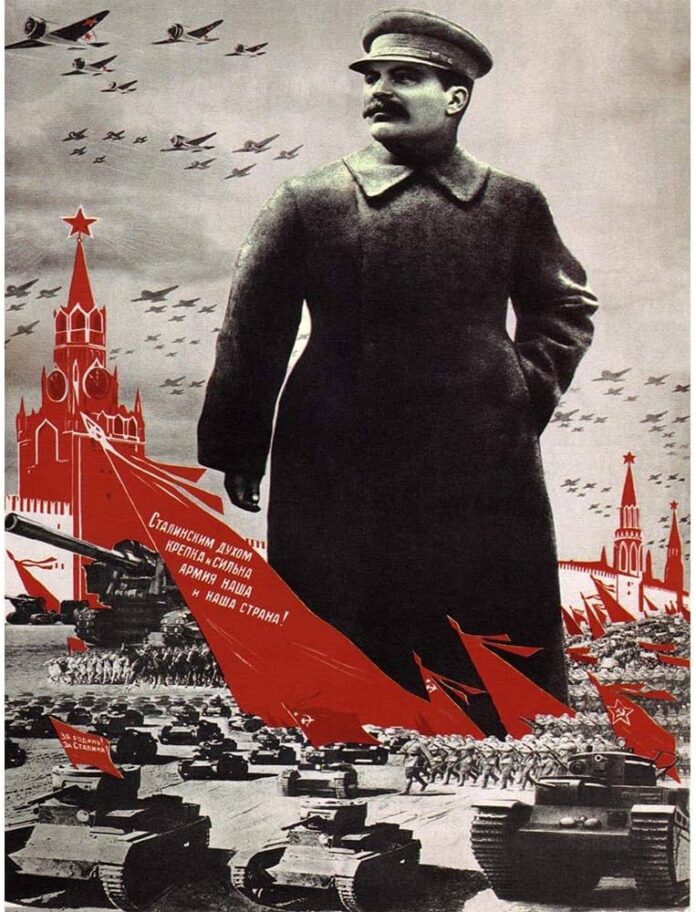Tomado de Naville, Pierre. Le Nouveau Léviathan 3. Le salaire socialiste II: Sur l’histoire moderne des theories de la valeur et de la plus-value. Éditions Antrophos, París, 1974. Traducción especial para Socialismo o Barbarie e Izquierda Web: Renata Padín.
Sobre la historia moderna de las teorías del valor y de la plusvalía
Capítulo III. La plusvalía en los economistas bolcheviques
B) Bujarin como teórico
1- Fuerzas productivas y relaciones de producción
En su Teoría del materialismo histórico, Bujarin escribe: “Por relaciones de producción entiendo la coordinación de los hombres (considerados “máquinas vivientes”) por el trabajo en el espacio y en el tiempo. El sistema de esas relaciones es tan poco «psíquico» como un sistema planetario con su sol. La determinación del lugar en cada punto cronológico es lo que constituye un sistema”. Se le ha reprochado a Bujarin, por fórmulas de ese estilo, una falta de “dialéctica”. Habría debido decir que las relaciones de producción, como sistema determinado, conllevan a la vez oposiciones y coordinaciones.
No tengo intenciones de reabrir aquí un debate a propósito de la dialéctica y de sus formas. Me contento con subrayar, desde el punto de vista metodológico, dos reglas, dejando para los historiadores y los pedantes el recuerdo de las fórmulas ne varietur [sin variación] de Hegel y de Marx. La primera: un sistema social o físico no puede constituirse por una sola oposición o contradicción, que sería el principio. En consecuencia, no se puede considerar la contradicción como una característica fundamental de un sistema. Se me objetará que el sistema capitalista, es su análisis formal, está justamente constituido por una contradicción radical, la que opone a los trabajadores asalariados a los propietarios capitalistas. A lo que respondo, como ha sido necesario hacerlo tantas veces, 1) que esta contradicción (cuya naturaleza lógica sigue sin ser determinada con precisión, lo que no se ha hecho jamás, carencia que oscurece todas las discusiones relativas a las contradicciones en el socialismo de Estado) implica una serie de otras contradicciones que la determinan y que son determinadas por ella; 2) que esas contradicciones solo pueden manifestarse porque están en sí mismas en contradicción con el principio de coordinación que constituye el sistema. La coordinación entre grupos humanos y la naturaleza no humana, y entre grupos humanos entre sí, aparece como la forma en la que se manifiestan las oposiciones. Hay entonces una relación entre esas oposiciones y el equilibrio que ellas suponen. La coordinación aparece como un modo de relación indispensable tanto para la existencia del sistema cuanto para las contradicciones del sistema (dejo de lado la cuestión de saber si el término “contradicción” es el que conviene, o si es mejor el de “incompatibilidad”, pues no fue elaborada todavía una verdadera lógica científica de la contradicción).[1]
Admitiendo la definición de Bujarin, se ve que las relaciones de producción constituyen el sistema social en el que los grupos humanos coordinan (comprendida la oposición) su actividad entre ellos, por el trabajo productivo. El trabajo productivo es entonces la raíz de todo sistema social, y eso es lo que nos importa aquí. Bujarin tiene razón, desde ese punto de vista, en descartar todas las definiciones que basan el sistema social en una sola relación entre superestructuras e infraestructuras, o simplemente en un sistema de opiniones y de cultura. Las delicias culturales más embriagadoras, y muy a menudo embrutecedoras, no cambian nada en esta experiencia esencial. Bujarin deduce de eso que las relaciones de producción están determinadas por las relaciones entre las tres masas de fuerzas de producción: las que provee directamente la naturaleza exterior a los organismos humanos, las que los grupos de hombres acumulan como herramientas (o medios de producción) y como formas de producción, y las que representa la energía y la capacidad de actuar de los organismos humanos, es decir, las fuerzas de trabajo vivas.
El pasaje de la combinación de fuerzas de producción a las relaciones de producción se opera sobre la línea general siguiente: “El proceso de intercambio de materias entre la sociedad y la naturaleza es un proceso de reproducción social. La sociedad pierde ahí su energía humana de trabajo y recibe ahí a cambio una cantidad determinada de energía natural que asimila (los “objetos naturales” según la expresión de Marx). Es evidente que es el balance de esta operación lo que tiene una importancia decisiva para la evolución de la sociedad. ¿Lo que recibe sobrepasa lo que pierde? Y si lo sobrepasa, ¿en cuánto?”.
Este proceso comienza a interesarnos mucho desde que la cuestión planteada es la de definir qué tipo de sistema social permite asegurar en un equilibrio perturbado la apropiación de ese balance positivo de intercambios y su reparto. Aquí interviene un segundo modo de intercambio: el que se opera entre complejos de grupos humanos. Se pasa de las fuerzas de producción a las relaciones de producción. Es necesario entonces considerar una relación de fuerzas. Los dos tiempos del análisis no se dejan separar fácilmente, y cada vez menos en nuestra época. En efecto, el sistema social (capitalista y socialista) es cada vez menos separable de su relación con los sistemas naturales de los cuales surge. El progreso de las ciencias de explotación de la naturaleza, ligado al desarrollo de las ciencias físicas, químicas, biológicas y matemáticas conduce cada vez más a las sociedades industriales a explotar dominios antes inaccesibles y desconocidos. El hombre productivo penetra la materia bajo formas más complejas, profundas y extensas que en el pasado. No se limita a rozar la corteza terrestre, a recoger de su superficie el viento y el agua, a imitar en sus herramientas los mecanismos naturales más simples y accesibles, a sacar las materias primas de la superficie del suelo. Ahora liberó las energías hundidas a kilómetros de la superficie del suelo (gas, petróleo), multiplicó las fecundaciones biológicas (abonos químicos, selecciones genéticas), creó materias primas nuevas (plásticos), incursionó en el fondo de los mares, capturó los electrones e hizo explotar los núcleos atómicos. Todas esas empresas expandieron simultáneamente el campo natural explotable y la industria que lo explota, haciendo pasar todo lo vegetal, animal y mineral bajo la naturaleza físico-química de la industria. Dicho de otra manera, el crecimiento de las fuerzas de producción altera mucho más directamente que antes las relaciones de producción gracias a las cuales se ponen en práctica. Se puede agregar que la expansión demográfica, vertiginosa en todo el mundo desde hace un siglo, transformó esta relación nueva en el dominio de las dimensiones y movimientos de la población.
Esto no significa que las relaciones de producción pierden su primacía en el análisis social. Muy por el contrario. Esto significa que el sistema social, considerado como relaciones de producción, depende más que nunca de las relaciones de los grupos sociales con la naturaleza. Bujarin tiene el mérito de haber hecho hincapié en esta dependencia, y de haber buscado ahí el secreto de las formas socialistas de economía. Los tecnócratas de todas las escuelas, por el contrario, esquivan el problema al prometer una edad de oro industrial que no hace ninguna mella en las relaciones de producción capitalistas actuales. De hecho, es la evolución hacia el capitalismo de Estado y hacia el socialismo de Estado lo que representa hoy esta relación nueva entre fuerzas y relaciones de producción.
2- El beneficio en el Estado socialista
Bujarin por primera vez la cuestión del beneficio en el Estado socialista en su polémica contra la escuela marginalista austríaca y Böhm-Bawerk.[2] Para éste, el capital no es más que el conjunto de los “productos intermedios” creados por largos caminos, los procesos en el curso de los cuales se efectúa la producción: “el capital no es más que el conjunto de los productos intermedios que se forman en las diferentes etapas de un largo rodeo”. Esta definición permite afirmar que toda producción es capital, sea cual fuere el modo de apropiación de los productos y de los productores. La distinción de sistemas como comunismo primitivo, capitalismo, socialismo, no se refiere más que a la forma; su naturaleza es idéntica: es la de un capital constituido por los productos intermedios, aquellos gracias a los cuales los hombres hacen actuar las fuerzas naturales y las máquinas para obtener un resultado. En cuanto al beneficio, es, al fin de cuentas, sea cual fuere el régimen, una diferencia entre el valor de los diferentes productos intermedios. Así, capital, beneficio y valor de mercado son categorías eternas y formales inherentes a todo desarrollo productivo.
Bujarin examina luego lo que serían el capital y el beneficio en un Estado socialista (siguiendo a Böhm-Bawerk, que estudia la cuestión en el capítulo de su libro titulado “Los intereses en el Estado socialista”). Supongamos, dice, “aunque tal suposición no tenga ningún sentido, que el beneficio existe también en el ‘Estado socialista’; en ese caso el ‘beneficio’ caería en las manos de toda la sociedad, mientras que en la sociedad moderna recae en una sola clase. Esa es una diferencia más que esencial”. Sin embargo, habría entonces según Böhm-Bawerk una “explotación socialista”, que explica de la siguiente manera: si se paga por día a dos obreros la misma suma x, mientras que el producto de uno es consumido inmediatamente en este valor y el producto del otro será consumido mucho más tarde a un valor varias veces superior, uno es explotado más que el otro. El acrecentamiento del valor representa una plusvalía “que la sociedad guarda retirándola en consecuencia de los obreros que la produjeron, de manera que son otros los que disfrutan del fruto de su trabajo. A través del reparto, (los intereses) le tocan en suerte a una categoría de personas absolutamente distintas que aquellos gracias al trabajo de los cuales fueron ganados…, otras personas, igual que hoy, no en función del trabajo sino en función de la propiedad o de la copropiedad” (el subrayado es mío).[3]
Bujarin objeta a esto que ni siquiera en los regímenes socialistas el suelo produce valor (mercantil). Que el gasto de trabajo sea afectado a una u otra categoría de bienes (de producción o de consumo, de uso cercano o lejano), no tiene la menor importancia, porque las asignaciones de trabajo se hacen según un plan y todos los tipos de trabajo están considerados parte de un trabajo social común. Además, que los productos sean utilizables en un plazo más o menos cercano no impide que sean consumidos de manera ininterrumpida y simultánea. Solo la cantidad de trabajo provisto, es decir, el tiempo de trabajo activo, interviene para determinar la parte que vuelve a cada uno.
La respuesta es perfectamente justa si se consideran las condiciones teóricas de la medida y de la retribución del trabajo en las relaciones socialistas acabadas. Pero la cuestión plantea el análisis erróneo de Böhm-Bawerk debe sin embargo ser examinada a menos a la luz de la experiencia soviética, que no es la de esas relaciones. El trabajo es una magnitud social en esas relaciones. Pero lo es también en el sistema capitalista. En los dos casos, esta magnitud social no es un todo indiferenciado. Es una masa aditiva y diferenciada. Debe ser considerada como magnitud social o global desde un punto de vista formal. Pero en la práctica, es un agregado. Es por eso que si el reparto de las remuneraciones del trabajo (se les llame salario o no) es desigual, y medido por el tiempo y la calidad provistos, es que se trata todavía de relaciones características de una sociedad de transición de la que la propiedad capitalista de los medios de producción es desterrada en beneficio del Estado. La explicación de Böhm-Bawerk es absolutamente falsa porque imagina que la plusvalía (o beneficio) proviene de la duración y de la serie de operaciones que finalmente harán el producto y le conferirán un valor acrecentado. Pero presenta, a pesar de su error, un problema real al destacar que incluso en el caso en el que existe una copropiedad (en un Estado socialista) la desigualdad de las retribuciones persistirá por razones análogas a las que le dan existencia en el sistema capitalista: porque el valor seguirá regulando los intercambios. Es en ese sentido que puede decirse, al menos para esta sociedad de transición, que hay una suerte de “explotación mutua”, como la que había ya en las grandes clases antagónicas de la sociedad capitalista.
Bujarin no resuelve el problema porque considera una situación (encarada por Marx) que no prevé las condiciones concretas del intercambio en un socialismo de Estado. Böhm-Bawerk se equivoca en la analogía formal de todas las formas de explotación pasadas, existentes o futuras, que asimila a las del capitalismo. Y las bases utilitarias y marginalistas de su teoría le impedían percibir dónde estaría algún día le verdadero problema. Pero ese día llegó y el problema debe ser resuelto.
Bujarin insiste en el hecho de que todos los trabajos son solidarios, o mejor dicho, interdependientes (por lo tanto, forman una masa social única). Pero esto es verdadero incluso en el capitalismo, y es lo que los trabajadores asociados reciben como herencia. Pero tanto en el socialismo de Estado primitivo cuanto en el capitalismo, esta magnitud global, que no es una simple adición sino una integración, solo puede existir porque disocia los individuos (y el trabajo), concretos, del tiempo de trabajo, abstracto. Los individuos (y grupos de individuos) concretos siguen gastando su capacidad de trabajo personal. El conjunto de sus trabajos puede ser considerado una masa de trabajo abstracto, pero como la retribución en equivalentes monetarios es desigual y regulada por el valor de cambio, se sigue que incluso si no hay propietarios privados se produce una explotación mutua que solo puede desaparecer con la aniquilación de toda forma de mercado. Subsiste en el socialismo de Estado un complejo contradictorio entre la forma social del trabajo, la apropiación estatal y privada de los productos, y la forma social y privada de las remuneraciones. Esas contradicciones se expresan por desigualdades de las que ningún capitalista privado es responsable, pero que no por eso existen menos como manifestaciones de una explotación.
Esto nos obliga a preguntarnos qué diferencia hay entre una desigualdad en el reparto de las ganancias salariales y un beneficio diferenciado (una explotación) de unos sobre otro de los que reciben ese beneficio, o “excedente”, si se quiere usar otro término. La diferencia tiene que ver con el modo de apropiación (es decir, también de propiedad). Pero lo que persiste en común es que la fuente de desigualdad proviene del modo de formación del beneficio: el que recibe una remuneración superior a la de otro, por estar esta diferencia ligada a los distintos tiempos y calidades de trabajos diferentes, va a atribuirse en el reparto una fracción superior del beneficio social. Que se trate en principio de un beneficio social y no privado modifica el modo de apropiación y de reparto, pero no el hecho de que se trata de un beneficio cuya desigualdad en el reparto, según la ley del valor, implica una variedad nueva de “explotación mutua”, verdad ya en germen en el sistema capitalista de Estado más moderno.
Bujarin se pregunta luego: “Supongamos que en el curso de un circuito de producción dado la sociedad socialista percibe un cierto excedente de “valor” (aquí poco importa por qué y en función de cuál “teoría del valor” se hace la estimación del producto). Böhm-Bawerk está de acuerdo en que esta “plusvalía” “contribuye a aumentar la alícuota general de los salarios de la población obrera”. No hay entonces ninguna razón para darle al excedente así obtenido el sentido de un beneficio. A lo que Böhm-Bawerk objeta lo siguiente: “El beneficio no deja de ser tal por el hecho de que se lo ponga en relación con los fines que debe perseguir; ¿quién osaría afirmar que el capitalista y su beneficio dejan de ser capitalista y beneficio si un empresario cualquiera, habiendo amasado millones, usa esos millones en proyectos de utilidad pública?”.
Una vez más, el argumento de Böhm-Bawerk carece de valor y no permite responder a la cuestión. Pero la cuestión subsiste. Bujarin responde justamente que los fines filantrópicos eventuales de los capitalistas aislados no destierran el estatuto fundamental de la clase capitalista. En efecto, las donaciones de la Fundación Ford, por ejemplo, no cambian nada al carácter capitalista de la sociedad Ford, que acumula un beneficio con la fabricación de autos y camiones. Agrega que si los capitalistas, como clase explotadora, afectan la totalidad de su beneficio en proyectos de utilidad pública, dejarían –lo que es prácticamente imposible sin una revolución– de ser una clase capitalista: “la categoría beneficio desaparecería y la estructura económica de la sociedad tomaría un aspecto diferente del que presenta la sociedad capitalista. Desde el punto de vista del empresario privado la monopolización de los medios de producción perdería incluso toda razón de ser y los capitalistas dejarían de existir en tanto que tales. Lo que nos lleva de nuevo al carácter de clase del capitalismo y a su categoría, el beneficio”.
Aceptemos esto. Pero al oponer a Böhm-Bawerk las relaciones sociales en las que existiría sólo un excedente social y no un beneficio de explotación, Bujarin pasa al lado de la cuestión que debe plantearse la economía de la URSS y los otros países de la misma estructura. En la práctica, la clase capitalista cedió lugar al Estado y no a la sociedad por entero. La cuestión es entonces saber si el Estado nacional (con sus modificaciones locales), al apropiarse de la plusvalía producida en el curso de un intercambio trabajo/salario que se perpetúa, no regula en nombre de la colectividad nacional una explotación de un nuevo tipo. No alcanza con que la clase capitalista desaparezca para que desaparezca toda explotación. Es necesario también que se desvanezca el Estado, que manifiesta la permanencia del juego de la ley del valor; porque el reparto del excedente social en la fracción acumulada y reinvertida, en la fracción salarios y en la fracción redistribuida por el Estado –sea cual fuere la proporción entre estas tres fracciones– expresa el hecho de que una autoridad administrativa es aún necesaria para arbitrar las desigualdades de la explotación. Lo que es absolutamente falso en la teoría de Böhm-Bawerk es que plantea como hipótesis que el beneficio de forma capitalista es el modelo formal de toda producción de excedente. Pero la cuestión que plantea obliga a una respuesta: la sociedad de la URSS no corresponde ni a la deducción forma de Böhm-Bawerk ni a la respuesta abstracta de Bujarin.
3- El caso del capitalismo de Estado
Bujarin indica al responderle a Böhm-Bawerk que si la plusvalía en el Estado socialista “contribuye a aumentar la alícuota general de los salarios de la población obrera” no hay razón para dar a esta plusvalía el sentido de un beneficio de explotación. Pero esta indicación va mucho más lejos. Porque si el Estado puede esforzarse, de una manera completamente distinta de la de los capitalistas, en acrecentar el capital variable bajando la relación v/pl, hay una tendencia al mismo tiempo de elevar esa relación para acelerar la acumulación. Se encuentra en un caso parecido en la situación del Estado de un “capitalismo de Estado”, del cual dio un análisis interesante en un libro redactado también antes de la Revolución de Octubre[4], que corrobora ciertos análisis del Finanzkapital de Hilferding.[5] A Böhm-Bawerk le objeta que si un “capital unificado”, el Estado, usa prioritariamente el beneficio para acrecentar los salarios, es que se convirtió en un “socialismo de Estado”; en ese caso el excedente que tendrá para repartir no sería ya un beneficio capitalista. Notemos además que en ese razonamiento el reparto de un beneficio supone siempre que hay un salario, elemento de un intercambio de valor, que fue atribuido a un trabajador. Justamente, Kautsky defendió una teoría análoga, pero de manera más práctica. Según él, al luchar por un aumento de salarios reales (directamente o por disminución de la duración del trabajo) la clase obrera asalariada podía hacer fracasar las relaciones capitalistas y sustituirlas progresivamente por el socialismo.
Es cierto que todo valor y puede descomponerse en dos partes, v + pl, y la relación de esas dos partes depende de la relación de fuerzas sociales (y de las instituciones y las leyes). Los salarios, v, pueden acrecentarse en detrimento de pl. ¿Pero podemos concluir que en última instancia, v se extenderá al punto de reducir la ganancia de los capitalistas también a un simple salario, transformando a estos últimos en simples empleados, incluso en pensionados sociales? Para que esta posibilidad, que Kautsky da por segura, se realice, sería necesario que la clase capitalista, cuyos miembros se convertirían en simples asalariados, sea sustituida por un Estado-capitalista, que centralizara el beneficio social. Es cierto que justamente durante la guerra de 1914-1918 el Estado burgués fue obligado a intervenir cada vez más activamente en el dominio económico, acentuando las tendencias a la concentración oligopólica del capital. Pero esta tendencia al “capitalismo de Estado” no llega jamás –y parece que no puede hacerlo– a anular totalmente el rol del capital privado. Los monopolios nacionales no suprimen tampoco la competencia internacional (incluso cuando están dominados por algunos trusts internacionales). El capitalismo de Estado, cuyo movimiento de constitución extiende el salario a toda la población trabajadora, no puede ser más que le preludio de un “socialismo de Estado”, a despecho del socialismo a secas, en el cual el mercado de trabajo, dominado por el poder del Estado, se convierte en la arena de una lucha por la modificación de la relación v/pl y por el reparto de v. No alcanza entonces, contrariamente a las esperanzas de Kautsky, de acrecentar poco a poco v a costa de pl para llegar al socialismo. Aunque eso llegue a tener éxito, no se habrá hecho más que disminuir la tasa de explotación del asalariado, sin suprimir la explotación. Pero Bujarin, en esa época, no llevaba su análisis hasta ahí.
4- El producto en el comunismo de transición
Después de la Revolución de Octubre, Bujarin retoma las categorías económicas del socialismo en un opúsculo titulado La economía del período de transición (1ª parte, Teoría general del proceso de transformación) que trata mejor que el ABC del comunismo un problema nuevo: las categorías económicas fundamentales analizadas por Marx como características del capitalismo de mercado, ¿pueden ser usadas por la economía del período de transición, que en ese momento es el del comunismo de guerra? La respuesta es no. Ni la mercancía, ni el valor de intercambio, ni el salario, ni el precio pueden servir para elaborar un equilibrio económico en una economía racionalmente organizada. Hace falta sustituirlas por medidas en los dos sentidos de la palabra: métodos de evaluación cuantitativa y cualitativa de las necesidades, medios y objetivos; y obligaciones decididas conscientemente por organismos calificados del poder obrero.
Sólo examinaré aquí algunos puntos de esa obra; se podrán tratar otros aspectos en otra parte.
Bujarin escribía: “En la medida en que desaparece la irracionalidad del proceso de producción, es decir en la medida en que en el lugar de la espontaneidad se erige un regulador social consciente, la mercancía se transforma en producto y pierde su carácter mercantil”. Lenin escribió al margen: “Inexacto: no se transforma en «producto» sino que se convierte en un producto diferente, etwa [aproximadamente equivalente a] producto entrante en el consumo social por medios distintos que el mercado”.[6]
Esta anotación no es del todo clara. La indicación de Lenin (anterior a la NEP) parece querer decir: la mercancía toma ciertamente el carácter de un “producto”, y entra en el consumo social sin pasar por un mercado (intercambios y comercio privados); sin embargo, sigue teniendo un precio. La mercancía capitalista era también un producto, que entraba también en el consumo social, ambas entran ahí de manera “diferente”, no por el mercado libre sino por un reparto controlado, que supone igualmente un precio.
En cuanto a Bujarin, es consecuente, porque agrega: “en el sistema de la dictadura del proletariado, los obreros reciben su parte del producto social y no un salario”. Dicho de otra manera, la capacidad de trabajo no es más tampoco una mercancía; no hay más mercado de trabajo. Y esta vez Lenin escribe en el margen: “Exacto. Muy bien dicho y sin ambigüedad”. Sin embargo, esta concepción del salario que Lenin estima exacta, es la conclusión lógica de la simple metamorfosis de todas las mercancías en “productos”, que antes encontró “inexacta”. En efecto, en las relaciones socialistas acabadas, sólo hay “productos”, y entre ellos está el más fundamental de todos, la fuerza de trabajo. Si todas las mercancías desaparecen, la fuerza de trabajo desaparece también como mercancía, y en consecuencia desaparece el valor en general, no como medida sino como regulador de intercambios. Como producto, la fuerza de trabajo entra también en el producto social, pero no es más el objeto de un intercambio mercantil. Es decir, hay una disociación entre la capacidad de trabajo gastada y los medios de consumo disponibles. Efectivamente, esto no es ambiguo, y es esta teoría la que es incansablemente repetida por los autores estalinistas desde hace cuarenta años, a pesar de que la economía soviética restauró desde 1921 el salario en su función de intercambio. Sin embargo, bajo esta forma general, no es más que la reproducción de una afirmación teórica clásica de los socialistas, aun cuando no tenga relación con las condiciones reales de la vida rusa. De todas maneras, esas condiciones obligan a revisar más de cerca la teoría clásica.
Para que la fuerza de trabajo sea un “producto”, y no una mercancía, no alcanza con afirmar que ese producto –o mejor, su equivalente, el salario– es una parte del producto social. Los obreros reciben su parte, escribe Bujarin. ¡Por supuesto! En las relaciones capitalistas también los obreros reciben su parte del producto social. Reducido a esta definición general, el salario no es correctamente descripto ni en el capitalismo ni en el socialismo de Estado, y menos todavía en el socialismo de Estado de la URSS.
La función del salario no depende del hecho de que es una parte del producto social que vuelve al productor: esta verdad es general para cualquier sistema económico en el que la fuerza de trabajo es remunerada, es decir, en la que su empleo participa de una ecuación con su equivalente, el poder de compra. Medido en moneda, en especie o en servicios, el salario es una relación entre el producto social y una parte de ese producto. Es a la vez esa relación y esa parte: es una parte del producto social puesta en relación con las otras partes, de las cuales la principal es el producto neto, el beneficio a repartir. Esto no habla en absoluto de la magnitud relativa del salario, es decir, de la medida de la relación en cuestión, de la parte de los salarios en la ganancia nacional, ni de las magnitudes relativas de las diferentes categorías de salarios (grupos de salarios) entre ellos.
“Su” parte, la de los asalariados (y no solo de los obreros), está entonces determinada. ¿Y cómo se determina? No en función de las necesidades, que sería el caso en las relaciones socialistas –y rompería la proporcionalidad determinada entre gasto de fuerza de trabajo y salario– sino según la proporción jerarquizada de gasto de trabajo medido a partir de un mínimo flexible. Así, el salario resulta aun de un intercambio, y no de un reparto. Determina la necesidad solvente, y no la satisfacción de la necesidad (a menos que se asimile por definición necesidad y necesidad solvente: en ese caso, la necesidad satisfecha es la porción congruente). Como efecto de un intercambio, el salario es entonces el equivalente de una mercancía, con la diferencia de que esta mercancía no circula por un mercado análogo al capitalista. Así, las dos afirmaciones de Bujarin son exactas, o son las dos falsas. Son a la vez las dos cosas según se trate de una afirmación teórica, de una deducción pura, o se trate de la expresión de un régimen existente. Lenin, al igual que Bujarin, debía estar de acuerdo desde la instauración de la NEP. Al restablecer el régimen de los contratos colectivos, se admitía al mismo tiempo que el salario podía ser objeto de un intercambio mercantil, al menos en principio. Sin embargo, ese intercambio mercantil tiene lugar en el marco de una apropiación colectivo-estatal de la fuerza de trabajo.
5- El salario y la acumulación
Bujarin vuelve sobre estas cuestiones fundamentales un poco más tarde, en una discusión de las tesis de Rosa Luxemburgo sobre la acumulación del capital.[7]Es a propósito de la teoría de las crisis y del mercado que da precisiones sobre las funciones del intercambio en tres tipos de economía: el capitalismo de Estado (“en el que la clase capitalista está unida en un trusts único y donde, en consecuencia, tenemos una economía organizada pero, al mismo tiempo, antagónica desde el punto de vista de las clases”); la sociedad capitalista clásica y la sociedad socialista.
En cuanto al capitalismo de Estado, Bujarin admite que no habrá crisis, porque la demanda de cada rama hacia las otras, igual que la demanda del consumo de la parte de los capitalistas y de los obreros está dada de antemano: “no hay anarquía de la producción sino un plan racional desde el punto de vista del capital”. ¿Cómo se alcanza este equilibrio a despecho de un persistente antagonismo de clases? En caso de desproporciones en los medios de producción, el excedente es acumulado, y la rectificación correspondiente se hace en el curso del período de producción siguiente. En caso de malos cálculos en los medios de consumo de los obreros, se les “da” ese suplemento por medio de una distribución, o bien se destruye lo que sobra. En caso de malos cálculos en la producción de objetos de lujo, la salida es igualmente clara. “En consecuencia no puede haber crisis de superproducción… El estimulante de la producción y del plan de producción es el consumo de los capitalistas: por eso, no hay aquí desarrollo particularmente rápido de la producción, por tener en cuenta el escaso número de los capitalistas”.
En suma, los “errores en las cuentas” se deben a los malos cálculos, y el equilibrio general emana del dominio de los flujos económicos por un plan racional. Lo que Bujarin no dice acá es que ese capitalismo colectivo ideal puede funcionar sin crisis mayores, u orgánicas, sólo porque suprimió la competencia (incluso monopólica) respetando la ley del valor y su primera manifestación: el intercambio tiempo de trabajo/salario. En ese caso, ese capitalismo colectivo (en su aspecto formal, que excluye su relación con otro capitalismo colectivo nacional) se parece extrañamente al socialismo de Estado, con la diferencia de que el estímulo es el consumo capitalista y no la acumulación social. El capitalismo “organizado” de nuestros días muestra que le consumo de los asalariados (v) es también en él un estímulo, y que el nuevo conflicto que se instaura opone dos tipos de consumo: el que los capitalistas oligopólicos imponen a los asalariados y el que los asalariados querrían ver desarrollado bajo la forma social (servicios “gratuitos”). Pero esas dos tendencias tienen un mismo resultado, ligado a los progresos técnicos y científicos: acrecentar considerablemente la producción y la productividad. La clase capitalista unificada, restringida en número, se ve entonces relevada e gran parte por la administración, pagada por vía presupuestaria directa o indirecta (es el aparato burocrático).
En la forma pura de la sociedad socialista, no puede haber crisis, y la parte de los medios de producción crecerá más rápido que en las relaciones capitalistas “porque se introducirán máquinas incluso en aquellas situaciones que carecen de importancia bajo el régimen capitalista”. Bujarin estima que el error de Rosa Luxemburgo es aquí el de haber afirmado que en el capitalismo de Estado (considerado tipo “ideal”, formal, de la estructura social), debe haber crisis de subconsumo de las masas por imposibilidad de concretar la plusvalía privada o colectiva. Y la misma conclusión emana de las condiciones de la proporcionalidad en una sociedad socialista organizada.
En efecto, escribe R. Luxemburgo[8], en una sociedad socialista, organizada, en la que la división del trabajo social tomaría le lugar del intercambio, “habría igualmente una división del trabajo en producción de medios de producción y producción de medios de consumo”. Admitiendo que 2/3 del trabajo social sean consumidos en el sector I y 1/3 en el sector II, sean 1.000 y 500 las unidades de trabajo, a las que se agregan 3.000 unidades provenientes del período anterior de producción (año): “esta cantidad de trabajo no alcanza sin embargo para la sociedad, porque el mantenimiento de todos los miembros no trabajadores (en el sentido material, productivo) de la sociedad –chicos, viejos, enfermos, funcionarios, artistas e investigadores- exige un suplemento considerable de trabajo”, sin contar los fondos de seguros. Como no hay (se supone) producción de mercancías, ni intercambios, sino solo división del trabajo social, los productos del sector I son atribuidos en la cantidad necesaria a los trabajadores y no trabajadores, en las dos secciones, igual que en los fondos de seguros, no porque haya intercambio de equivalentes “sino porque la organización social dirige metódicamente todo el proceso, porque las necesidades existentes deben ser cubiertas, porque la producción no sabe precisamente de otro objetivo que la satisfacción de las necesidades sociales”.
A pesar de esta diferencia, las relaciones de magnitud (proporcionalidad) conservan todo su significado. El producto de la sección I = Ic + IIa. El producto de la sección II = I (v + pl) + II (v + pl). “Esto significa que la sociedad debe fabricar anualmente tantos bienes de consumo como hagan falta para cubrir las necesidades de todos sus miembros… Las relaciones del esquema aparecen entonces tan absolutamente naturales y necesarias en una economía organizada como en una economía capitalista fundada sobre el intercambio de mercancías y la anarquía”. Así, el esquema tiene una validez social objetiva en caso de reproducción simple; y también en caso –real– de reproducción extendida. Efectivamente, “un crecimiento de la producción sólo es posible en cualquier sociedad, incluso en una socialista, si: 1) la sociedad dispone de una cantidad creciente de fuerza de trabajo, 2) el mantenimiento inmediato de la sociedad en cada período de trabajo no requiere todo su tiempo de trabajo, de manera que una parte de ese tiempo pueda ser consagrada a la previsión de las necesidades futuras y sus crecientes exigencias, 3) de año en año se fabrica una cantidad suficientemente creciente de medios de producción, sin la cual un crecimiento de la producción es imposible”.
Dejando de lado la cuestión de saber cuál es la mecánica objetiva de la acumulación, es decir, de la reproducción extendida, a través de la mediación de la concreción de la plusvalía (la transformación en dinero), se ve que lo que importa constatar en esta discusión son dos afirmaciones concordantes en Bujarin y Rosa Luxemburgo: a) un capitalismo totalmente organizado (trust único) puede funcionar sin crisis de superproducción; b) ese capitalismo nacionalizado puede ser considerado de dos maneras, en cuanto a las relaciones de producción: a) o bien es un modelo casi idéntico al modelo socialista de Estado actual, b) o bien ese modelo implica una oposición de clase que subsiste. En el caso a) hay que admitir que no hay más intercambio de capacidad de trabajo, ni de valor-trabajo como regulador de todos los intercambios; en el caso b), el intercambio de productos subsiste, pero las fuerzas de trabajo están coaccionadas, no son intercambiadas, por una burocracia capitalista de Estado.[9]
Lo que muestra esta discusión es la imposibilidad de concebir, en esa época, un sistema en el que el conjunto o una parte del producto siga siendo mercantil, mientras que la capacidad de trabajo no lo es. Es sin embargo lo que ciertos teóricos “socialistas” de hoy afirman que es posible, e incluso que se realizó.
[1] Como se verá en la última parte de esta obra.
[2] En 1914. La economía política del rentista. La teoría del valor y del beneficio en la escuela austríaca apareció en Moscú en 1919. Cf. la edición francesa, París, Estudios y Documentación Internacionales, 1967. Recientemente, J. Bernard retomó lo esencial de las críticas de Bujarin en La concepción marxista de El capital, 1952.
[3] El ejemplo preciso es el siguiente: admitamos que hay dos ramas de la producción, la panadería y la silvicultura. La jornada de trabajo del panadero da como producto pan por un valor de dos florines. La jornada del silvicultor consiste en plantar cien jóvenes robles que se transforman, sin intervención externa, en grandes robles al cabo de cien años, lo que le daría al producto del trabajo del forestador un valor de mil florines. En esta diferencia entre los dos tiempos de producción se funda el beneficio. Si se le pagara al forestador sólo dos florines por día, igual que al panadero, se lo explotaría tanto como los capitalistas.
[4] La economía mundial y el imperialismo. Traducción francesa, 1928.
[5] Hablaré en otro lugar de las ideas de Hilferding. En Das Finanzkapital, estudia las formaciones monopólicas que unen el capital bancario y el capital industrial restringiendo el funcionamiento “libre” del mercado. Estima que “la producción capitalista de conjunto podría muy bien ser regulada por una autoridad única… sería todavía una sociedad antagónica, pero se trataría de antagonismos de distribución. La producción sería conscientemente regulada”.
[6] Lenin hizo en su ejemplar un cierto número de anotaciones que fueron publicadas más tarde. Como siempre, son reflexiones plenas de sentido.
[7] El imperialismo y la acumulación del capital, Moscú, 1925.
[8] La acumulación del capital, I, París, 1935, p. 137.
[9] Es lo que sostiene con bastante verosimilitud L. Laurat (La acumulación del capital según Rosa. Luxemburgo, 1930, p. 188). A fuerza de abstracciones, dice, Bujarin “nos presenta una sociedad a la que no le queda de capitalista más que el nombre… Al haber sido suprimido el intercambio, los productos dejan de ser mercancías. ¡Un bello capitalismo éste en el que la producción de mercancías ha desaparecido! De esa manera, también la fuerza de trabajo deja de ser una mercancía… El capitalismo de Estado, el explotador (de los obreros), les asigna simplemente sus medios de subsistencia, y Bujarin lo subraya diciendo que en caso de que un cálculo defectuoso hubiera llevado a la producción de un excedente de medios de consumo para los asalariados, ese excedente sería «distribuido» entre ellos… es una sociedad feudal y esclavista, en la que el móvil de la producción es el consumo de los explotadores”.