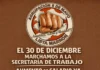La crisis ecológica no es un fenómeno meramente ambiental, es ante todo una una consecuencia del modo de producción capitalista y de su metabolismo social expansivo, basado en el extractivismo, la mercantilización de la naturaleza y la explotación creciente del trabajo humano. En este contexto, la “transición energética”, tal como se plantea actualmente, desplaza el foco del capitalismo fósil hacia un “capitalismo verde” igualmente desigual y devastador. Mientras se proclama que la crisis climática llegará a su fin mediante soluciones tecnológicas, electrificación a gran escala y expansión de las energías renovables, se intensifican las fronteras extractivas, se multiplican los conflictos sociales y se profundiza la precarización laboral.
Este texto propone un análisis de esa contradicción que es, al mismo tiempo, la base sobre la que se sustentan las negociaciones de la COP. Por ello, de esta reunión no se pueden esperar más que parches que evidentemente resultan insuficientes para detener (y ni que decir revertir) la crisis climática. Esto se debe a que el “capitalismo verde” configura la relación entre energía, trabajo y territorio, al tiempo que produce nuevas geografías de despojo y se apropia de las nuevas formas de organización laboral. Asimismo, se vincula esta dinámica con la expansión del modo de vida imperial, las narrativas tecnocráticas del progreso verde y las diferentes formas contemporáneas de negacionismo climático.
Frente a este panorama, sostenemos que el desafío de la izquierda anticapitalista en el siglo XXI consiste en redefinir el progreso a partir de una racionalidad ecosocialista, que coloque la reproducción de la vida y la relación ecológica en el centro de la organización económica. Esta tarea implica recuperar la ciencia como herramienta emancipadora, reconstruir la acción colectiva frente a la fragmentación neoliberal, disputar la transición energética a las corporaciones y construir alternativas emancipadoras.
Parte I: Crisis ecológica y límites del capitalismo
La COP en el marco de la crisis ecológica
La Conferencia de las Partes (COP) es el principal órgano de decisión de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), creada en 1992 durante la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. Su función es reunir anualmente a los Estados signatarios para evaluar los avances en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y coordinar políticas globales frente al calentamiento del planeta. En teoría, constituye el espacio multilateral donde se intenta enfrentar la crisis climática, aunque en realidad es otro escenario de la ONU con muchos reflectores y pocos resultados.
En 2015, durante la COP21 en Francia, se firmó el Acuerdo de París, considerado el mayor hito diplomático del sistema climático internacional. En este acuerdo, los países se comprometieron a limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 °C respecto a los niveles preindustriales, y a realizar esfuerzos para mantenerlo por debajo de 1,5 °C. Además, cada país presentó sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), es decir, metas propias de reducción de emisiones, revisables cada cinco años.
Sin embargo, tras una década, los indicadores de cumplimiento muestran un panorama desalentador. Según los informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), las NDC actuales nos conducen a un aumento de temperatura de entre 2,7 °C y 3,0 °C para finales de siglo, muy por encima de los límites comprometidos. Además, la brecha entre el discurso de “neutralidad de carbono” y las acciones efectivas es cada vez más evidente; las emisiones globales siguen aumentando, y los compromisos dependen en gran medida de mecanismos de compensación o captura de carbono que no alteran la base productiva fósil del sistema capitalista.
La COP30 de este año, que se celebra en Belém do Pará (Brasil), aparece como un evento cargado de simbolismo. Se desarrollará en el corazón de la Amazonía, uno de los ecosistemas más amenazados del planeta y, al mismo tiempo, un espacio clave de disputa geopolítica por recursos naturales, agua y biodiversidad. El lema de la “transición justa” y la “economía verde” vuelve a ocupar el centro del debate, pero con un trasfondo de contradicciones no resueltas, mientras se discuten compromisos ambientales, la expansión de las fronteras extractivas, el agronegocio y la minería avanza a ritmos acelerados, impulsada por la misma lógica de acumulación que la COP dice querer transformar.
Esta reunión no es un simple foro ambiental, es un espacio de negociación entre Estados y corporaciones que buscan acomodar el capitalismo a las nuevas condiciones ecológicas del planeta. Ese es justamente su límite insalvable, lejos de cuestionar el modelo de crecimiento ilimitado, las sucesivas conferencias han consolidado una agenda de “capitalismo verde” que aboga por mantener la acumulación bajo una nueva apariencia sostenible, trasladando los costos ecológicos a los países periféricos y presentando la crisis climática como una oportunidad de negocios para diferentes sectores capitalistas.
Está COP está marcada por advertencias cada vez más contundentes y por la búsqueda de mecanismos de financiamiento. En la apertura, el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que la humanidad está “al borde del abismo” y que la inacción climática constituye hoy una “negligencia mortal” (EFE, 2025). Señaló que, aunque los nuevos planes climáticos nacionales representan avances, continúan muy por debajo de lo necesario para mantener el calentamiento por debajo de 1,5 °C. Insistió en que la prioridad debe ser abandonar los combustibles fósiles, aumentar las inversiones en adaptación y atender la crisis de pérdidas y daños que golpea, sobre todo, a los países pobres. Además, recordó que demasiados gobiernos siguen atrapados por los intereses de la industria fósil.
Está ruta “loable”, tiene el límite insalvable de inscribirse en el marco del capitalismo. Algo que expresa el mismo Guterres, quien denuncia la crisis ecológica, pero es un funcionario y defensor del orden imperialista que la propició.
En este contexto, Brasil presentó el lanzamiento del Fondo Internacional para Bosques Tropicales (TFFF), con el objetivo de movilizar 125 mil millones de dólares destinados a proteger más de mil millones de hectáreas de selvas tropicales en 73 países. El mecanismo combina aportes públicos y capital privado, con la promesa de generar rendimientos que se distribuirán entre los Estados participantes. Otra propuesta relevante es la llamada “Hoja de Ruta de Bakú a Belém”, que plantea nuevas fuentes de financiamiento mediante impuestos a sectores vinculados al consumo de lujo y a industrias altamente contaminantes. Entre ellas destacan un impuesto a bienes relacionados a la moda y la tecnología, un gravamen a productos militares y una tasa sobre el transporte aéreo y marítimo. La estimación es que, combinadas, podrían contribuir a movilizar 1,3 billones de dólares al año hacia 2035.
Paralelamente, la Unión Europea llegó a la COP30 con un nuevo objetivo climático: reducir sus emisiones un 90% para el año 2040 respecto a 1990. Sin embargo, el acuerdo aprobado incluye flexibilidades para permitir que hasta un 5% de la reducción se logre mediante créditos de carbono internacionales. Esto ha generado críticas porque permite que las reducciones “importadas” reemplacen transformaciones reales al interior de los Estados miembros. Además, persisten disputas internas por el impacto de estas metas en sectores industriales, un desafío que refleja la tensión política dentro del bloque.
Las propuestas presentadas son insuficientes frente a la magnitud del problema. La crisis climática no deja de ser una cuestión estructural derivada del modo de producción, y mientras este no se cuestione las propuestas serán simplemente parches. Por ejemplo, el Fondo de Bosques Tropicales y los nuevos impuestos intentan generar recursos, pero siguen insertos en un sistema donde prima la lógica del mercado y la acumulación privada. Si bien gravar bienes de lujo, militares y emisiones del transporte es un paso progresivo, difícilmente podrá transformar un modelo económico basado en la expansión productiva, el consumo ilimitado y el militarismo, que son componentes centrales de la crisis climática.
La cumbre también expone el fenómeno del “imperialismo climático”. Mientras la UE fija metas ambiciosas, mantiene mecanismos como los créditos de carbono que pueden desplazar la carga de la descarbonización hacia terceros países. El riesgo es que estos se conviertan en proveedores de “reducciones baratas, en vez de recibir financiamiento justo y orientado al bienestar de sus poblaciones. Del mismo modo, la omnipresente influencia del capital privado en el financiamiento climático expone la presión entre la necesidad urgente de recursos y el “tiro al pie” que significa que la agenda climática se subordine a intereses corporativos globales.
La fetichización de la naturaleza
La iniciativa del TFFF se presenta como un modelo innovador (aunque no lo es) de financiamiento para la conservación de bosques tropicales, busca monetizar los “servicios ecosistémicos” de los bosques (como la captura de carbono, la regulación del ciclo hídrico y la biodiversidad) asignándoles un valor económico que pueda traducirse en flujos financieros. Esto es una clara política para insertar la conservación en la lógica global de capitales y mercados. Esto no es ni más ni menos que la fetichización de la naturaleza, es decir, la idea de que la relación humanidad-naturaleza es una de cosas y no de sujetos. Es ese rasgo, que se pretende ventajoso, el que requiere de una crítica rigurosa: ¿qué implicaciones tiene que la protección de los bosques dependa de que estos sean “rentables” para inversionistas privados?
La vinculación con la lógica de mercado implica que la naturaleza deja de ser vista como un bien público o un derecho colectivo, para pasar a convertirse en un “activo ambiental” susceptible de valoración, inversión y apalancamiento financiero. El TFFF señala expresamente que “no se trata de una donación, sino de una iniciativa que opera con lógica de mercado, aprovechando los recursos privados a partir de inversiones públicas” (COP30 Brasil). Esta transición conceptual plantea el riesgo que el bosque en pie sólo cuente en la medida en que genere ingresos, y que las decisiones sobre protección, uso del suelo o restauración queden supeditadas a criterios de rentabilidad, eficiencia financiera o retorno del capital.
La lógica de mercado lleva asociada una jerarquía en la que las empresas, los inversionistas privados, los países “inversores” y los intermediarios financieros adquieren un rol central. En el modelo del TFFF, los países tropicales aportan bosques y derechos de conservación, los países “inversores” aportan capital inicial, y el sector privado es apalancado para generar muchos dólares por cada dólar público. Esto reproduce la forma de dependencia clásica, donde unos países poseen los recursos naturales (biomas tropicales), pero deben integrarse al sistema global de capital, aceptando reglas diseñadas por otra parte y permitiendo que fluyan beneficios al capital privado.
La lógica financiera es completamente aberrante. Solo basta señalar el hecho de que el pago propuesto por hectárea conservada es de solo 4 dólares (COP30 Brasil), cifra ridícula si (siguiendo la lógica mercantil) la intención es compensarle a las personas que poseen los bosques el “costo de oportunidad” de no talarlos. Y es aún más absurdo si se considera que ese monto debería ser el “valor” de lo que la misma propuesta señala como biomas “fundamentales para el mantenimiento de la vida tal como la conocemos hoy” (COP30 Brasil).
La lógica mercantil del TFFF, propuesta por el gobierno liberal-social de Lula, no cuestiona el sistema capitalista extractivista que generó la crisis climática y ecológica. No cambia la forma de financiamiento (solo propone una nueva iniciativa dentro del mismo modelo) ni las condiciones de acumulación, consumo y explotación de los recursos naturales. Su base sigue siendo la rentabilidad, el capital privado y las métricas de mercado.
Historia metabólica del capital
Para adentrarse en esa crítica es necesario entender el desarrollo del capitalismo en el tiempo. En esta historia puede leerse también una historia de transiciones metabólicas, es decir, de transformaciones profundas en la relación entre las sociedades y la naturaleza, determinada por el desarrollo técnico y económico. El metabolismo social del capital describe la forma en que la producción capitalista reorganiza el intercambio material entre el ser humano y su entorno natural, subordinando los procesos ecológicos a la lógica del valor y la acumulación. Esta lectura, permite comprender que la actual crisis climática es una consecuencia principalmente del modo de producción capitalista.
La primera gran transformación metabólica ocurre con la acumulación originaria y la expansión del capitalismo agrario en los siglos XVI y XVII. La expropiación de los bienes comunales en Europa y la colonización de América reorganizaron la producción agrícola en función del mercado mundial. Marx describe este proceso como la “ruptura metabólica” entre el ser humano y la tierra; los nutrientes extraídos del suelo para la producción agrícola dejan de retornar, generando un empobrecimiento ecológico. Según Foster (2000), este metabolismo fue ya una forma de extractivismo ecológico, basado en el despojo de tierras, trabajo forzado y monocultivos orientados a la exportación. Las plantaciones coloniales de azúcar y algodón representaron el primer sistema global de energía renovable pero articulado a una lógica mercantil de explotación.
La segunda transición metabólica, iniciada en el siglo XVIII, corresponde a la revolución industrial y al paso del metabolismo agrario al fósil del carbón. Este cambio energético permitió una expansión sin precedentes de la productividad y la circulación del capital, pero también inauguró una dependencia de la energía fósil.
Entre 1800 y 1900, el consumo global de energía primaria se multiplicó por más de 10 (IEA, World Energy Balances 2024), y con ello, también la emisión de dióxido de carbono, que pasó de menos de 1 gigatonelada anual en 1850 a más de 6 gigatoneladas en 1950 (Global Carbon Project, 2024). La industrialización reconfiguró las ciudades, los flujos de materias primas y la división internacional del trabajo, consolidando el dominio colonial y la subordinación ecológica de la periferia.
La tercera transición metabólica, en el siglo XX, se funda sobre el petróleo. Este recurso concentra una densidad energética sin precedentes y posibilita la expansión del capitalismo fordista y la sociedad del consumo. La economía del siglo XX se estructuró sobre la base del capital fósil, categoría propuesta por Andreas Malm (2016), que designa el entrelazamiento entre combustibles fósiles, acumulación industrial y dominación imperial.
Con el auge del petróleo, la energía se convirtió en infraestructura de hegemonía geopolítica. Las guerras, las crisis financieras y la organización del comercio mundial, en gran parte, giran en torno al control de las fuentes fósiles. Hoy, el 80% de la energía primaria mundial sigue dependiendo de carbón, gas y petróleo (BP Statistical Review of World Energy 2024), lo que evidencia la continuidad del metabolismo fósil incluso en el contexto de la llamada “transición verde”. Así la transición energética actual mantiene intacta la contradicción metabólica de fondo,es decir, la tendencia del capital a romper el equilibrio ecológico al convertir la naturaleza en fuente gratuita de valor. De ahí que el “capitalismo verde” no representa un nuevo metabolismo sostenible, sino la dilación del metabolismo de expoliación bajo una nueva forma.
Parte II: La falsa transición energética y el “capitalismo verde”
Nuevo ciclo de acumulación “verde”
El capitalismo atraviesa una configuración de sus patrones de acumulación frente a la crisis ambiental y climática. Esta transformación, que es presentada como una “transición ecológica” o “revolución verde”, en realidad constituye un nuevo ciclo de acumulación global, orientado a reproducir las mismas relaciones de explotación, despojo y dependencia, ahora bajo el discurso de la sostenibilidad.
Tras el colapso financiero de 2008 y el aumento de la presión social frente al cambio climático, las grandes potencias y las corporaciones comenzaron a redirigir capitales hacia sectores “verdes”: energías renovables, vehículos eléctricos, captura de carbono y biotecnología ambiental.
Según la Agencia Internacional de Energía (2024), la inversión global en tecnologías de energía limpia superará los 2,1 billones de dólares este año, cifra que ya duplica la inversión en combustibles fósiles. Esta nueva etapa reordena el capital global en torno a materias primas “críticas” (litio, cobre, níquel, cobalto, tierras raras) indispensables para la electrificación y el almacenamiento energético.
Lo que emerge es lo que autores como Sofía Ávila-Calero denominan “transición corporativa”, es decir, un proceso conducido por los mismos conglomerados energéticos, automotrices y financieros que provocaron la crisis. Las grandes petroleras mantienen inversiones combinadas en gas y petróleo que superan en cinco veces sus gastos en renovables (Carbon Tracker, Absolute Impact 2024). Los fondos de inversión (como BlackRock y Vanguard) controlan simultáneamente acciones en empresas de energías limpias y en las principales mineras de litio y cobre del planeta. Simplemente hay un desplazamiento de la frontera de valorización hacia otros territorios y sectores que permitan mantener la tasa de ganancia.
Este ciclo “verde” se articula, además, con una nueva geografía de la extracción. América Latina, África y parte de Asia se están convirtiendo en las “zonas de sacrificio” donde se localiza la minería de la transición. En el “Triángulo del Litio” (Argentina, Bolivia y Chile) se concentra más del 60% de las reservas mundiales de este mineral (US Geological Survey, 2024). Sin embargo, el valor agregado, las tecnologías de procesamiento y las cadenas industriales permanecen en los países centrales, principalmente Estados Unidos, China, Alemania y Corea del Sur. De este modo, la dependencia centro–periferia no se rompe, los segundos proveen los recursos “limpios”, mientras los primeros capitalizan la innovación y las ganancias.
De esta forma, no se corrige el metabolismo social del capital, sino que se lo amplía bajo otra forma. El capital busca valorizarse a partir de la crisis climática misma, basta ver los bonos de carbono, los mercados de compensación, los créditos verdes y las inversiones ESG (Environmental, Social and Governance) que se han transformado en nuevas formas de especulación financiera. Según el Global Financial Stability Report 2024 del Fondo Monetario Internacional (FMI), el volumen de activos bajo criterios ESG superó los 41 billones de dólares, representando casi un tercio del capital financiero global. Así, el “capitalismo verde” no es una ruptura, sino una estrategia de reciclaje ideológico y financiero.
Economía política de la transición energética
La transición energética, bajo el planteamiento burgués, es un proyecto político y económico condicionado por las relaciones de poder del capitalismo. Bajo la retórica de sostenibilidad, la transición no apunta a superar el modelo de acumulación, sino a configurarlo para abrir nuevos espacios de valorización del capital. En este sentido, es imprescindible analizarla también desde la economía política, es decir, desde las relaciones entre Estado, capital, trabajo y naturaleza que estructuran su desarrollo.
La transición propuesta es, ante todo, una transacción financiera. La Agencia Internacional de Energía (World Energy Investment 2024) indica que la inversión mundial en tecnologías limpias superará los 2,1 billones de dólares en 2025, más del doble que en 2020. Sin embargo, más del 70% de ese capital se concentra en los países del G7 y China, mientras que África, América Latina y el sudeste asiático juntos reciben menos del 5%.
Este desequilibrio revela una asimetría en la que el capital financiero de los países desarrollados domina los flujos de inversión, condicionando las políticas energéticas de la periferia mediante deuda climática, préstamos “sostenibles” y fondos de compensación de carbono. Organismos como el Banco Mundial o el Fondo Verde para el Clima canalizan recursos bajo criterios de rentabilidad, no de las necesidades urgentes de los países más afectados. Como advierte la UNCTAD (World Investment Report 2024), el 80% de los proyectos catalogados como “verdes” están controlados por corporaciones transnacionales del sector energético y financiero, que buscan asegurar retornos garantizados mediante subsidios públicos y bonos climáticos.
El control de la energía sigue siendo un eje central de la hegemonía mundial. La transición no elimina los conflictos geopolíticos, sino que los reordena en torno a nuevos recursos indispensables para las tecnologías limpias. Según la U.S. Geological Survey (2024), China domina el 60% de la producción mundial de tierras raras, Chile y Argentina concentran más del 55% del litio, y la República Democrática del Congo produce más del 70% del cobalto global. Estos datos muestran cómo la transición energética reproduce el patrón centro-periferia. La CEPAL ( Minerales para la Transición Energética, 2024) denomina este fenómeno “colonialismo energético”. Los países periféricos proveen los insumos minerales, mientras las ganancias, la tecnología y el control de las cadenas de valor permanecen en los países centrales. De este modo, el “nuevo paradigma verde” refuerza las dependencias históricas y nuevas formas de subordinación tecnológica.
Desde la perspectiva del trabajo, la transición energética no garantiza mejores condiciones laborales. Por el contrario, está generando una “frontera de precarización” (Antunes, 2020) en las industrias verdes. La fabricación de paneles solares, baterías y turbinas eólicas depende de cadenas globales deslocalizadas, con altos niveles de subcontratación y trabajo informal. La Organización Internacional del Trabajo (World Employment and Social Outlook 2024) reconoce que si bien el sector de energías renovables podría crear 30 millones de empleos para 2030, la mayoría de ellos estarán concentrados en segmentos de baja remuneración y escasa sindicalización, especialmente en Asia y América Latina. Este proceso amplía la brecha entre el capital tecnológico y el trabajo manual, donde la “sostenibilidad” se logra a costa de la intensificación laboral y la pérdida de derechos.
En este sentido, el Estado cumple un papel ambivalente, se presenta como promotor de la transición, pero en la práctica actúa como garante de la rentabilidad privada. A través de subsidios, exenciones fiscales y asociaciones público-privadas, los gobiernos asumen los riesgos financieros mientras el sector privado captura los beneficios. Por ejemplo, la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de Estados Unidos asignó 369 mil millones de dólares en subsidios a empresas de energía limpia, mientras Europa destina 250 mil millones de euros a su Green Deal Industrial Plan.
La “transición energética corporativa”
El concepto de “transición energética corporativa”, presentado por Ávila-Calero (2022), funciona para comprender cómo el proceso de descarbonización global ha sido cooptado por las grandes corporaciones transnacionales, convirtiéndose en un proyecto funcional a la reproducción del capital, y no en una transformación ecológica estructural. La autora describe este fenómeno como “la reorganización del sistema energético global bajo el control de actores privados que buscan asegurar nuevas fuentes de acumulación, legitimadas por un discurso ambiental” (Ávila-Calero, 2022).
Desde la firma del Acuerdo de París, los grandes conglomerados energéticos (petroleras, eléctricas, mineras y financieras) se han posicionado como protagonistas de la “transición”. Empresas como Shell, BP, TotalEnergies, Iberdrola, Tesla o BlackRock promueven proyectos de energías limpias, compensaciones de carbono y tecnologías de captura, mientras mantienen o incluso incrementan su participación en el mercado fósil. De acuerdo con el informe Carbon Tracker (2024), las 15 mayores petroleras del mundo destinaron en 2023 más de 900 mil millones de dólares a nuevos proyectos de exploración y producción de combustibles fósiles, al mismo tiempo que invertían apenas un 2,5% de su capital total en energías renovables.
Ávila-Calero sostiene que el “capitalismo verde” construye una “narrativa de inevitabilidad tecnológica”, que presenta la transición como un proceso natural e indiscutible, despolitizando la crisis ecológica, en este marco se sustenta el greenwashing. El informe de InfluenceMap (2023) documenta que más del 60% de las empresas que se declaran alineadas con el Acuerdo de París realizan simultáneamente lobby para debilitar regulaciones climáticas o mantener subsidios a los combustibles fósiles. Las petroleras europeas y estadounidenses figuran entre los principales donantes de campañas políticas que frenan la transición.
Asimismo, se desarrolla una captura institucional de los espacios multilaterales por parte del “capital verde”. La COP28 (Dubái, 2023), por ejemplo, fue presidida por el Sultan Al Jaber, director ejecutivo de la petrolera estatal de Emiratos Árabes, ADNOC. Según Global Witness (2023), más de 2.400 lobistas vinculados a la industria fósil participaron oficialmente en la cumbre, superando en número a las delegaciones de los diez países más vulnerables al cambio climático. Este fenómeno refleja lo que Ávila-Calero llama una “gobernanza climática corporativa”, donde los mismos actores responsables de la crisis ambiental definen sus mecanismos de resolución.
¿Transición o nuevo extractivismo?
De esta forma, el modelo actual de transición energética se presenta como un cambio tectónico; la sustitución de combustibles fósiles por renovables, electrificación del transporte y una economía baja en carbono. Pero, al observar la materialidad de ese proceso (lo que se extrae, dónde se extrae, quién lo controla y cómo se financia) emerge con nitidez otra realidad. La transición se convierte en un nuevo ciclo de extractivismo de recursos.
Las tecnologías “verdes” (paneles, turbinas, baterías, electrolizadores) requieren enormes cantidades de minerales. La IEA proyecta que, bajo escenarios compatibles con la neutralidad, la demanda de litio podría multiplicarse hasta 8 veces hacia 2040, la del cobre aumentaría en torno al 50%, y la de grafito y tierras raras también se expandiría significativamente. (IEA, 2023). De la misma forma, el Banco Mundial señala que la minería necesaria para la “transición” aumentará la presión sobre ecosistemas, recursos hídricos y territorios indígenas en decenas de países, y que la mera demanda de minerales conlleva impactos ambientales y sociales masivos si no se cambian las reglas de juego. (Banco Mundial, 2020)
La geografía de la oferta concentra reservas y procesos de refinación en unos pocos países, intensificando la dependencia. América Latina concentra grandes reservas de litio, cobre y otros minerales, pero el valor agregado (refinado, tecnología, fabricación de baterías y autos eléctricos) permanece mayoritariamente en los países centrales. Mientras tanto, grandes petroleras y fondos continúan invirtiendo en combustibles fósiles y en cadenas vinculadas (exploración o refinación), y los actores financieros lideran las inversiones “verdes”. Muchas compañías mantienen inversiones relevantes en petróleo y gas al tiempo que promueven iniciativas renovables: la transición se está organizando más como reconfiguración del capital que como supresión de lo fósil.
No basta con cambiar de combustible
El discurso sobre la “transición energética” se centra en sustituir combustibles fósiles por fuentes renovables como la energía solar, eólica o el hidrógeno. Sin embargo, este enfoque no transforma la lógica estructural del capital, sino que la reproduce bajo nuevas formas tecnológicas y territoriales. La crisis ambiental no necesariamente se origina en el tipo de energía utilizada, sino en el modo de producción que organiza el uso de la energía, la naturaleza y el trabajo. El capitalismo se basa en la creación constante de valor. Para sostener la tasa de ganancia, se necesita incrementar la producción, el consumo y la apropiación de recursos naturales. Por ello, incluso las fuentes “limpias” se insertan dentro de un metabolismo de acumulación que sigue siendo extractivista, desigual y depredador.
Por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía (World Energy Outlook 2024) estima que la demanda global de minerales críticos se multiplicará entre 4 y 6 veces para 2040, impulsada por la expansión de tecnologías verdes. A su vez, el Banco Mundial (2023) señala que la minería necesaria para estas tecnologías podría aumentar la deforestación y la contaminación del agua en más de 50 países, especialmente en América Latina y África. Esto demuestra que el cambio de matriz energética no equivale a una desmercantilización de la naturaleza, sino a una relocalización de las fronteras extractivas: del petróleo y el gas a los minerales raros.
El “capitalismo verde” opera bajo la misma lógica de la acumulación por desposesión descrita por David Harvey (2003) con la apropiación de bienes comunes, privatización de servicios ecosistémicos y financierización de la naturaleza. Las políticas de transición ecológica de la Unión Europea o Estados Unidos buscan garantizar su soberanía energética como las potencias imperialistas a costa de recolonizar materialmente las economías dependientes.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2024), América Latina concentra el 65% de las reservas mundiales de litio, el 39% de cobre y el 32% de níquel, recursos indispensables para baterías y vehículos eléctricos. Sin embargo, el 85% del valor agregado de esa cadena se genera fuera de la región, lo que perpetúa una estructura dependiente de exportación de materias primas. Así, la “transición verde” se trata de una transición desigual y combinada, donde el costo socioambiental de la descarbonización lo asumen los países exportadores de la materia prima.
La contradicción fundamental radica en que el capital no puede reducir su escala material sin reducir sus ganancias. El “crecimiento verde” capitalista, por tanto, es una contradicción en los términos. Incluso con fuentes renovables, el sistema sigue requiriendo crecimiento infinito en un planeta finito, lo que reitera la ruptura metabólica. Los datos actuales confirman esta paradoja. En 2023, las energías renovables representaron el 30% de la generación eléctrica global, pero las emisiones totales de CO₂ alcanzaron un máximo histórico de 37,4 gigatoneladas (Global Carbon Project, 2024). El crecimiento económico mundial del 3% anual, sostenido por la expansión del consumo energético, anuló cualquier reducción de emisiones lograda por las renovables (IEA, 2024). Esto evidencia que la “energía verde” no reduce las emisiones si el volumen total de producción sigue aumentando. El problema, por tanto, no es técnico sino sistémico.
Parte III: Neoextractivismo, fronteras y geopolítica
El neoextractivismo
El concepto de neoextractivismo, desarrollado por Maristella Svampa, hace referencia a una fase renovada del modelo extractivista (particularmente latinoamericano, pero que puede extenderse a otros lugares), caracterizada por la intensificación de la explotación de recursos naturales (minerales, hidrocarburos, monocultivos, entre otros) bajo un discurso desarrollista burgués. A diferencia del extractivismo clásico, esta versión se inscribe principalmente en los gobiernos llamados progresistas de inicios del siglo XXI, que justifican la expansión extractiva como vía de redistribución social y soberanía económica. Sin embargo, Svampa (2019) advierte que esta nueva forma de acumulación reproduce los mismos mecanismos de desposesión territorial, degradación ambiental y dependencia del mercado mundial de commodities que caracterizaron al modelo anterior.
En este marco, la autora introduce la noción de “fronteras extractivas”, entendidas como los límites en constante expansión del capital sobre nuevos territorios, ecosistemas y formas de vida, donde se produce una avanzada simultánea de las lógicas extractivas y de las resistencias sociales. Estas fronteras no son sólo geográficas sino también políticas y culturales. Marcan los puntos de tensión entre el capital global y las comunidades locales, entre la acumulación y la vida. El avance de estas fronteras responde a la creciente demanda global de materias primas impulsada por la transición energética, que requiere vastas cantidades de minerales críticos para las tecnologías “verdes” (Svampa, 2023; Fornillo, 2021).
En este sentido, el neoextractivismo se define en clave “verde”, ya que el discurso ambiental se convierte en el nuevo soporte ideológico de la acumulación. La transición energética actual, en lugar de superar el extractivismo, reconfigura sus espacios y actores, los territorios de los países dependientes se transforman en “zonas de sacrificio” donde se externalizan los costos ecológicos y sociales de la desfosilización. Estudios recientes del Instituto de Gobernanza de Recursos Naturales (2023), señalan que la demanda mundial de litio podría multiplicarse por 40 para 2040 si se cumplen los objetivos climáticos del Acuerdo de París, generando una nueva ola de proyectos extractivos en América Latina.
Las fronteras del “capitalismo solar”
Svampa (2023) desarrolla el concepto de “capitalismo solar” como una categoría analítica para describir la actual fase del capitalismo global, donde supuestamente la energía solar se convierte en un nuevo eje de acumulación. No nos parece acertada la definición, pero si consideramos relevantes las “fronteras” que desarrolla la autora alrededor de su análisis. Estas describen el modo en que la transición energética hacia fuentes renovables no rompe con las lógicas de acumulación del capitalismo fósil, sino que abre nuevas zonas de expansión y conflicto en torno a tres procesos estructurales: la expropiación de tierras, la extracción de minerales críticos y la precarización del trabajo.
En primer lugar, la expropiación de tierras se ha intensificado bajo la égida de la transición energética. Grandes extensiones son apropiadas por corporaciones o Estados para instalar megaproyectos solares y eólicos, muchas veces en territorios campesinos o indígenas. En América Latina, los ejemplos incluyen el Parque Solar Cauchari en Argentina o los megaparques eólicos del Istmo de Tehuantepec en México, donde comunidades zapotecas han denunciado despojos y contratos abusivos. Según el Global Land Matrix (2023), más del 10% de las nuevas adquisiciones de tierras en los países periféricos entre 2010 y 2022 se justificaron por proyectos “verdes”.
En segundo lugar, la extracción de minerales críticos constituye la base material de las nuevas tecnologías. Estos minerales son indispensables para baterías, paneles y turbinas, y su demanda está creciendo exponencialmente. De acuerdo con el Banco Mundial (2020), la demanda global de litio podría aumentar un 500% para 2050, y la de cobre un 250%, si se mantienen las metas de descarbonización. América Latina se convierte así en epicentro de una nueva ola extractiva que reproduce la lógica centro-periferia.
El tercer eje es la precarización del trabajo, que acompaña tanto la expansión minera como la reconversión energética. Ricardo Antunes (2020) advierte que la “nueva morfología del trabajo” en el capitalismo digital (y “verde”) se caracteriza por la subcontratación, la informalidad y la fragmentación laboral. En los sectores de minería de litio y energías renovables, se observa una tendencia a contratos temporales, salarios desiguales y condiciones laborales inestables. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (2022) señala que, aunque el sector de energías renovables generó 12,7 millones de empleos a nivel mundial en 2022, muchos de ellos se concentran en la etapa de construcción y no garantizan estabilidad ni derechos laborales en el largo plazo. Este escenario combina el optimismo ecológico con la realidad de un proletariado precarizado.
Para Antunes, el capitalismo actual se sustenta en una política de flexibilización del trabajo. En este contexto, la precariedad es una condición de la producción contemporánea. La expansión de las energías renovables y las industrias “verdes” no escapa a esta tendencia. La búsqueda de competitividad y reducción de costos en la transición energética genera formas híbridas de trabajo precario, donde conviven el empleo temporal, el subcontrato, la informalidad y la ausencia de derechos sindicales. La Organización Internacional del Trabajo (2023) confirma que más del 60% de las personas trabajadoras vinculadas a las cadenas de suministro minero-energéticas en América Latina carecen de contratos estables.
La “energía limpia” se produce sobre territorios expropiados, con minerales extraídos bajo condiciones desiguales y con trabajo flexibilizado, configurando lo que Svampa (2023) denomina un “extractivismo verde”. La sostenibilidad se ejecuta, paradójicamente, sobre la insostenibilidad social y ecológica de la periferia, revelando que la transición energética capitalista, sin transformación estructural, es solo una nueva forma de colonialismo ambiental.
Geopolítica de la transición energética
La transición energética, cómo se desarrolla actualmente, está marcada por una competencia intercapitalista entre las principales potencias: Estados Unidos, China y la Unión Europea. El Fondo Monetario Internacional (2023) estima que la demanda de minerales esenciales como el litio, el cobre o el níquel podría multiplicarse por seis hacia 2040, impulsando una “fiebre verde” comparable a la de los hidrocarburos en el siglo XX. En este escenario, China ha consolidado su hegemonía en la cadena global de valor del litio, controlando más del 75% de la capacidad mundial de refinación y alrededor del 70% de la producción de baterías (Agencia Internacional de Energía, 2023). Mientras tanto, América Latina continúa confinada al rol de exportadora primaria, atrapada en una estructura de dependencia tecnológica y financiera que reproduce la vieja división internacional del trabajo.
La territorialización imperialista del “capitalismo verde” se manifiesta en la apropiación de territorios y recursos bajo el discurso de la sostenibilidad. Svampa (2023) y Fornillo (2021) coinciden en que esta geografía del capital reproduce un patrón colonial, los países imperialistas “limpian” sus matrices energéticas a costa de externalizar los costos socioambientales hacia los países dominados. Ejemplo de ello es el “triángulo del litio” donde corporaciones europeas, chinas y estadounidenses disputan concesiones sobre los salares andinos. Pese a que estos países poseen alrededor del 60% de las reservas mundiales (US Geological Survey, 2024), sus industrias locales apenas participan en el procesamiento o manufactura de baterías, evidenciando una asimetría en la captura del valor agregado.
Este proceso da lugar a una fase de acumulación extractiva, en la que la “energía limpia” no representa una superación del extractivismo, sino su reconfiguración bajo formas “verdes” y tecnificadas. Se trata de lo que Svampa (2023) denomina un “neoextractivismo verde”, caracterizado por la expansión de proyectos mineros, forestales y energéticos legitimados por la retórica climática. En América Latina, esta fase se inscribe dentro de un continuum de despojo, donde los gobiernos impulsan estrategias de “soberanía energética” que, en la práctica, consolidan modelos dependientes de exportación de materias primas. Fornillo (2021) subraya que, incluso en proyectos estatales o público-privados, los marcos regulatorios y financieros responden a los intereses de corporaciones transnacionales y fondos de inversión.
Lejos de modificar las relaciones de dependencia, el “capitalismo verde” profundiza la subordinación tecnológica y financiera de América Latina y otras regiones. El Banco Interamericano de Desarrollo (2023) advierte que la región requiere más de 2,2 billones de dólares en inversión energética para cumplir las metas de descarbonización al 2050, capital que en su mayoría provendrá de empresas extranjeras. Esto refuerza la vulnerabilidad de las economías periféricas, atrapadas entre la necesidad de atraer inversión y la imposibilidad de controlar sus recursos. La “sostenibilidad” se convierte así en el nuevo rostro del imperialismo climático, donde se “negocia” en términos desiguales de poder, deuda y acceso a la tecnología.
El entrelazamiento entre geopolítica, extractivismo y colonialismo de los recursos naturales muestra que la transición energética (tal como se desarrolla ahora) no es un proceso emancipador. Su narrativa, centrada en la innovación tecnológica y la eficiencia, oculta la continuidad del modelo de acumulación y la reproducción de jerarquías coloniales que estructuran la economía mundial.
La geografía política del litio
La geografía del litio en América Latina está concentrada en Sudamérica que reúne la mayor parte de los recursos identificados: según el US Geological Survey (2024), las estimaciones de recursos sitúan a Bolivia, Argentina y Chile entre los principales depósitos mundiales. Esto explica por qué la región pasó rápidamente a ser el foco de inversiones y disputas geopolíticas (Trump vs. Xi, por ejemplo) sobre el mineral esencial para baterías.
Las respuestas estatales en cada país han sido heterogéneas y expresan distintos modelos político-económicos. Chile, históricamente un gran productor, está acomodando su régimen. Tras tensiones políticas y demandas por mayor control público, el Estado impulsó asociaciones entre la estatal Codelco y actores privados para aumentar la participación estatal en la cadena. Al mismo tiempo, compañías como SQM y Albemarle siguen siendo actores centrales en la extracción y contratos (Solomon y Cambero, 2025).
Bolivia privilegió un modelo de control estatal y acuerdos con socios estratégicos para acelerar proyectos en el Salar de Uyuni; en 2024–2025 se avanzó en acuerdos con consorcios chinos y rusos para plantas de extracción y procesos de extracción directa (DLE), aunque estos proyectos enfrentan resistencia social. Informes recientes documentan contratos por miles de millones y controversias por el impacto hídrico y la falta de consulta comunitaria (Ramos, 2024). Argentina optó por una vía más abierta a la inversión extranjera y asociaciones público-privadas, combinada con proyectos privados de escala (como las posiciones de Lithium Argentina y otros proyectos de salares), lo que generó una oleada de inversión pero también críticas sobre la captura local del valor agregado y la fiscalización ambiental (Lithium Argentina, 2025).
En la cadena global del litio el papel de China es predominante en la etapa de refinado, manufactura y producción de baterías: China controla gran capacidad de refinación y más del 70–75% de la capacidad de producción de celdas y baterías, además de dominar la conversión de concentrados en compuestos útiles para baterías. Esto coloca a China como el principal actor que transforma materia prima latinoamericana en productos de alto valor (EIA, 2025). Estados Unidos actúa por mecanismos distintos, combina incentivos internos (subsidios, compra de tecnología), presión diplomática y alianzas con socios para intentar asegurar suministros fuera de la esfera china. Al mismo tiempo, fondos y empresas estadounidenses siguen ligados a la extracción y a la inversión en empresas de litio y baterías, pero no dominan la industria de celdas como China.
El progresismo extractivista
La expansión del “neoextractivismo” constituye una de las tantas contradicciones políticas de América Latina. Diversos gobiernos autodenominados progresistas (los actuales y los que estuvieron en boga en la década pasada) sostienen discursos de soberanía nacional, pero manteniendo e incluso profundizando la lógica extractiva como base material de sus proyectos de desarrollo. Este modelo, como explica Svampa (2023), se caracteriza por la continuidad del patrón primario-exportador y la dependencia de las rentas derivadas de la exportación de recursos naturales, ahora legitimadas mediante un relato (que en general no supera el discurso) redistributivo y nacionalista. En lugar de romper con la dependencia, los gobiernos “progresistas” la han configurado bajo una retórica inclusiva, donde el extractivismo se presenta como condición necesaria para financiar políticas sociales o proyectos de transición energética.
En Bolivia, el modelo de Evo Morales fue paradigmático. El gobierno impulsó la nacionalización de los hidrocarburos en 2006 y la creación de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), proclamando la “industrialización con soberanía”. Sin embargo, a pesar del control estatal formal, los proyectos de explotación del litio en el Salar de Uyuni se desarrollaron con tecnología y capital extranjero, principalmente chino y ruso. En 2023, el país firmó contratos con CATL Brunp & CMOC (China) y Uranium One Group (Rusia) por un total de 1.400 millones de dólares para instalar plantas de extracción directa (DLE) (BBC News Mundo, 2023).
El caso de Ecuador con el correísmo también ilustra la continuidad de esta lógica. El gobierno justificó la expansión minera y petrolera, en especial en la Amazonía y el Yasuní, con el argumento de financiar el desarrollo social. Sin embargo, según datos de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (2020), más del 60% de las exportaciones ecuatorianas durante el periodo 2007–2017 provinieron del sector extractivo, con escaso avance en diversificación productiva. Este modelo generó conflictos con comunidades indígenas y ecologistas que denunciaron el despojo territorial y el incumplimiento del derecho a la consulta previa.
En Argentina, los gobiernos kirchneristas impulsaron políticas de promoción minera, hidrocarburífera y, hace unos años, de litio, bajo la consigna de “soberanía energética”. Sin embargo, la extracción ha estado dominada por multinacionales (Livent, Allkem, Ganfeng Lithium) y empresas asociadas a capital extranjero. Según el Ministerio de Minería de Argentina (2024), el país exportó en 2023 alrededor de 800 millones de dólares en carbonato de litio, pero menos del 5% del valor agregado se quedó en territorio nacional. A pesar de los discursos sobre la industrialización del litio, no existen aún plantas operativas de celdas o baterías de escala comercial.
Incluso en Brasil y México, las dos mayores economías latinoamericanas y con un nivel relativamente alto de industrialización para los estándares de la región, el progresismo ha mostrado límites. El gobierno de Lula da Silva en su tercera gestión mantiene proyectos petroleros y megaproyectos de energía “verde” con empresas privadas, mientras el de Andrés Manuel López Obrador nacionalizó parcialmente el litio mediante la creación de LitioMx, pero continuó otorgando concesiones a empresas extranjeras para la exploración y la tecnología de extracción (Reuters, 2023). Ambos países, aunque retóricamente defensores de la soberanía energética, siguen subordinados a los flujos de capital transnacional y a las demandas del mercado global.
El neoextractivismo progresista combina así elementos contradictorios, políticas redistributivas y aumento del gasto social financiados por la renta extractiva, junto con una persistente dependencia externa y degradación ambiental. El “progresismo” latinoamericano no logró superar el paradigma del desarrollo basado en la extracción, sino que lo legitimó como medio para alcanzar el bienestar. De este modo, la retórica de la justicia social convive con la destrucción ecológica y el desplazamiento territorial, perpetuando el papel de América Latina como proveedora de naturaleza barata en el sistema-mundo capitalista.
Parte IV: Crítica ideológica
¿Quién accede a la tecnología limpia?
La transición energética tal como está desarrollándose se apoya en una narrativa tecnocrática que promete resolver la crisis ecológica mediante la innovación tecnológica, la digitalización y el cambio de matriz energética. Sin embargo, esta narrativa oculta las relaciones de poder, los intereses económicos y las asimetrías globales que estructuran el capitalismo. En lugar de cuestionar la lógica del crecimiento y la acumulación ilimitada, el “capitalismo verde” busca reconfigurar el régimen de acumulación sobre nuevas bases materiales.
La promesa de la “movilidad limpia” es un ejemplo. El auge del automóvil eléctrico es presentado como una “revolución ambiental”, pero los datos revelan una realidad contradictoria. Según la Agencia Internacional de Energía (2024), en 2023 se vendieron más de 14 millones de vehículos eléctricos, concentrados principalmente en China, Europa y Estados Unidos, que representan el 90% del mercado mundial. Sin embargo, la producción de cada vehículo requiere aproximadamente 200 kg más de minerales que un automóvil convencional, incluyendo litio, cobalto y níquel (Banco Mundial, 2020).
La pregunta ¿quién accede realmente a la movilidad limpia? permite desmontar el carácter excluyente y desigual de esta transición. El costo promedio de un vehículo eléctrico en Europa o Estados Unidos supera los 50.000 dólares (IEA, 2024), lo que lo convierte en un bien de lujo inaccesible para la mayoría de la población. En América Latina, donde la infraestructura de carga es incipiente, el transporte eléctrico se concentra en proyectos piloto urbanos, muchas veces financiados por bancos multilaterales, sin un impacto estructural en la movilidad popular. En este sentido, la electrificación del transporte beneficia principalmente a las clases medias y altas de los países desarrollados y a las élites urbanas de los periféricos, reproduciendo las jerarquías de clase y centro-periferia.
El imaginario tecnocrático de la solución tecnológica también opera como una forma de legitimación ideológica. Se difunde la idea de que la innovación podrá resolver las crisis (tecno-optimismo) sin alterar los fundamentos del sistema. Sin embargo, la crisis climática es una crisis del propio modelo de acumulación, basado en la expansión incesante del capital y el consumo energético. La “transición verde” del capitalismo oculta este núcleo contradictorio; al centrarse en la sustitución de tecnologías, evita discutir quién produce, para quién, y con qué fines sociales y ecológicos. La narrativa del progreso verde funciona como un nuevo consenso de dominación. Promete sostenibilidad excluyendo a las mayorías, transición sin redistribución, y ecología sin anticapitalismo. La cuestión de quién accede a la movilidad limpia revela las desigualdades de este modelo.
Negacionismo climático y la “duda hiperbólica”
El negacionismo climático no se limita hoy a la negación abierta de la crisis ambiental. Como advierte Donatella Di Cesare (2021), asistimos a una mutación del fenómeno, ya no se trata solo de rechazar la evidencia científica del calentamiento global, sino de dilatar las soluciones, relativizar la urgencia y utilizar la duda como herramienta política. Esta forma de negacionismo, que Di Cesare denomina “duda hiperbólica”, busca sembrar una incertidumbre permanente que paraliza la acción colectiva y debilita la capacidad de respuesta social. No niega los hechos, pero los vuelve difusos, manipulables y, sobre todo, políticamente inocuos.
En este escenario, el negacionismo se entrelaza con los intereses del capital fósil. La mayoría de las corporaciones energéticas y gobiernos dependientes del petróleo o el gas natural reconocen la crisis climática (la excepción son algunos sectores super retrógrados como el trumpismo), pero la redefinen a su conveniencia, promueven metas a largo plazo (como la neutralidad de carbono en 2050) mientras expanden la infraestructura extractiva y subsidian la producción fósil. Según el Informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2023), los gobiernos del mundo planean producir 110% más combustibles fósiles en 2030 de lo que sería compatible con el objetivo de limitar el calentamiento a 1,5 °C del Acuerdo de París. Esta contradicción muestra cómo el negacionismo ya no opera por simple negación, sino por disimulo, posposición y cooptación del discurso ecológico.
El vínculo entre el negacionismo climático y el negacionismo histórico es profundo. En ambos casos, se trata de estrategias orientadas a borrar responsabilidades y desactivar la memoria y la crítica. Así como el negacionismo histórico busca reescribir el pasado (minimizando crímenes coloniales o dictaduras), el negacionismo climático busca reconfigurar el presente para legitimar la continuidad del capitalismo fósil. Ambos comparten un mismo sustrato ideológico, la defensa del statu quo, la invisibilización del sufrimiento de las víctimas y la neutralización de la historia como campo de lucha. Di Cesare subraya que la duda hiperbólica se convierte, en manos de la burguesía, en una “política de la distracción”, que impide conectar el cambio climático con la desigualdad, el colonialismo y la explotación del trabajo.
Este negacionismo, por tanto, debe entenderse como una forma de gestión política del colapso, donde las élites aceptan la existencia del problema, pero buscan controlar el relato y administrar el desastre sin transformar las estructuras de dominación y explotación. La dilación deliberada de las acciones climáticas cumple la función de proteger los intereses del capital fósil bajo el lenguaje de la “transición ordenada” o la “seguridad energética”. En este sentido, el negacionismo se convierte en un dispositivo funcional del “capitalismo verde”.
Desmontar el negacionismo climático implica repolitizar la problemática ecológica, conectar la crisis ambiental con sus raíces sociales e históricas y ligarlo con las luchas locales y populares que enfrentan al extractivismo. La “duda hiperbólica” no debe verse sólo como una actitud individual, es una estructura ideológica de un sector burgués, una forma de perpetuar el estado de cosas bajo la apariencia de racionalidad. Frente a ella, la acción colectiva y la recuperación de la ciencia como herramienta emancipadora se vuelven esenciales para construir una ecología política anticapitalista.
Parte V: Horizontes emancipadores
El reto de la izquierda anticapitalista
El reto para la izquierda anticapitalista en el siglo XXI frente a la crisis ecológica global es doble: recuperar la ciencia como herramienta emancipadora y reconstruir la acción colectiva en torno a marcos ecológicos que confronten el pesimismo, el negacionismo, el individualismo y la lógica de reproducción del capitalismo. El neoliberalismo ha fragmentado la experiencia social y despolitizado casi todos los ámbitos de la sociedad, transformando la ciencia en un instrumento de mercado y de control tecnocrático. Ante ello, hay que reivindicar una ciencia pública, crítica y anticapitalista, capaz de articular los saberes científicos con la lucha social. La ciencia emancipadora no debe limitarse a describir las crisis, sino a potenciar la capacidad transformadora de la humanidad. En la práctica, esto significa democratizar la producción científica (des-elitizarla), cuestionar su instrumentalización por las corporaciones y ponerla al servicio de las mayorías, especialmente en temas de energía, alimentación y salud.
Hay que recuperar una concepción emancipadora del desarrollo (Farber, 2025), capaz de superar tanto la lógica destructiva del capitalismo verde como los fracasos ecológicos de os Estados burocráticos del siglo XX. El progreso no debe ser descartado, pues es inseparable de la conquista de derechos, bienestar y libertad, pero sí debe ser radicalmente redefinido. El progreso no es acumulación infinita ni crecimiento sin límites; es ampliación de las capacidades humanas dentro de los límites ecológicos y bajo formas democráticas de producción y consumo.
Al mismo tiempo, hay que realizar un balance con la experiencia de la URSS para tampoco caer en los desastres burocráticos. Sin democracia obrera, sin control social de la producción y sin una ecología política emancipadora, es inevitable reproducir el productivismo voraz. Cualquier proyecto emancipador debe evitar reproducir tanto la lógica extractiva capitalista como la planificación burocrática que convirtió la naturaleza en mero insumo del plan estatal (Artavia, 2025).
La alternativa entre socialismo o barbarie ecológica (Sáenz, 2020) no es un recurso retórico, sino la expresión de una realidad material. El capitalismo contemporáneo, incluso en su versión renovable, lleva a la humanidad hacia un límite biofísico insostenible. La mercantilización de la naturaleza, la financiarización del clima y la transición energética corporativa no reducen el ritmo de devastación, solo desplazan sus costos hacia los pueblos expoliados, las mujeres, la clase trabajadora y los territorios periféricos. Ante esta dinámica, el rol de la izquierda es detener la maquinaria destructiva del capital fósil y del capital verde, y construir un horizonte socialista basado en la planificación democrática. La transición no puede ser solo tecnológica; debe ser también social.
En síntesis, la tarea no consiste en oponerse al progreso, sino en rescatarlo de su forma capitalista, que lo ha convertido en sinónimo de devastación, desigualdad y autoritarismo. Tampoco se trata de adoptar la lógica burocrática del estalinismo, sino de construir una nueva racionalidad ecosocialista, donde la planificación democrática, la igualdad material y el respeto por la naturaleza constituyan el corazón de un nuevo proyecto social. Solo así se podrá evitar que la humanidad (bajo el mandato capitalista) continúe su camino hacia la barbarie ecológica y abrir, en cambio, un horizonte emancipador para las mayorías y para el planeta.
En este sentido, los marcos ecológicos emancipadores deben superar tanto el catastrofismo inmovilizador como el optimismo tecnocrático del “capitalismo verde”. La narrativa del miedo presente en los discursos del colapso o de la “culpa individual” por el cambio climático es funcional a la burguesía, pues traslada la responsabilidad al comportamiento de los individuos. Hay que transformar la angustia ecológica en energía política colectiva y organizada, en un proyecto que enfrente directamente al capital fósil y al nuevo capital verde. La lucha climática no puede reducirse a cambios de hábitos, sino que debe apuntar a reconfigurar la propiedad, la producción y la distribución en clave anticapitalista y ecosocialista.
Bibliografía
Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARCERNNR) (2020). Informe del sector minero 2007–2017. Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. https://www.controlrecursosyenergia.gob.ec/informes
Agencia Internacional de Energía (AIE) (2023). Global critical minerals outlook 2023. https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook-2023
Agencia Internacional de Energía (AIE) (2023). World energy outlook 2023. https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2023
Agencia Internacional de Energía (AIE) (2024). Global EV outlook 2024. https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2024
Agencia Internacional de Energía (AIE) (2024). World energy balances 2024. https://www.iea.org/reports/world-energy-balances-overview
Agencia Internacional de Energía (AIE) (2024). World energy investment 2024. https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2024
Antunes, R. (2020). El privilegio de la servidumbre. Siglo XXI. https://www.sigloxxieditores.com.ar/libro/el-privilegio-de-la-servidumbre_20217
Artavia, V. (2025). La politica (anti)ecológica en la URSS. Izquierda Web.https://izquierdaweb.com/la-politica-antiecologica-en-la-urss/
Ávila-Calero, M. (2022). La transición energética corporativa. Universidad de Costa Rica. https://www.ucr.ac.cr
Ávila-Calero, S. (2023). Capitalismo solar y transición energética corporativa. Nueva Sociedad, 319. https://nuso.org/articulo/capitalismo-solar-y-transicion-energetica-corporativa/
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2023). Perspectivas de la inversión energética en América Latina y el Caribe 2023. https://publications.iadb.org
Banco Mundial (BM) (2020). Minerals for climate action: The mineral intensity of the clean energy transition. https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/07e29e80-7a1c-5ee9-a2de-baf82f2fdcf1
Banco Mundial (BM) (2023). The role of critical minerals in the clean energy transition. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/39544
BBC News Mundo (2023). Bolivia firma acuerdos con empresas chinas y rusas para la industrialización del litio. https://www.bbc.com/mundo/articles/c51gd7lkxyvo
Beeson, M. (2020). Environmental populism and ecofascism: The politics of survival in the Anthropocene. Environmental Politics, 29(3). https://doi.org/10.1080/09644016.2019.1595541
BP (2024). Statistical review of world energy 2024. https://www.energyinst.org/statistical-review
Brand, U., & Wissen, M. (2017). The imperial mode of living: Everyday life and the ecological crisis of capitalism. Verso Books. https://www.versobooks.com/products/2157-the-imperial-mode-of-living
Carbon Tracker Initiative (2024). Still digging: Global oil & gas investment analysis. https://carbontracker.org/reports/still-digging/
Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (2023). Global report on internal displacement 2023. https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2023
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2024). Minerales para la transición energética en América Latina y el Caribe. https://www.cepal.org
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) (2024). World investment report 2024. https://unctad.org/publication/world-investment-report-2024
COP30 Brasil (2025). Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF) propone un nuevo modelo de financiamiento para la conservación. https://cop30.br/es/noticias-de-la-cop30/fondo-bosques-tropicales-para-siempre-tfff-propone-un-nuevo-modelo-de-financiamiento-para-la-conservacion
Di Cesare, D. (2021). Lo que el mundo niega: Negacionismo y política de la duda. Gedisa. https://www.gedisa.com/libro/lo-que-el-mundo-niega_11030/
DW (2025) La UE fija objetivos climáticos para 2040 antes de la COP30. https://www.dw.com/es/la-ue-fija-objetivos-clim%C3%A1ticos-para-2040-antes-de-la-cop30/a-74623481
EFE (2025). Guterres califica de «negligencia mortal» la inacción climática global en la COP30. https://efe.com/mundo/2025-11-06/guterres-cop30-cumbre-clima/
EIA (2025). China dominates global trade of battery minerals. https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=65305&utm_source.com
Farber, S. (2025). En defensa del progreso. Izquierda Web. https://izquierdaweb.com/en-defensa-del-progreso/
Fondo Monetario Internacional (FMI) (2023). The green transition and commodity markets. https://www.imf.org
Fondo Monetario Internacional (FMI) (2024). Global Financial Stability Report 2024. https://www.imf.org/en/Publications/GFSR
Fornillo, B. (2021). La geopolítica del litio y las transiciones energéticas. Nueva Sociedad, 319. https://nuso.org/articulo/geopolitica-del-litio/
Foster, J. B. (2000). Marx’s ecology: Materialism and nature. Monthly Review Press. https://monthlyreview.org/product/marxs_ecology/
Global Carbon Project (2024). Global carbon budget 2024. https://globalcarbonproject.org/carbonbudget
Global Land Matrix (2023). Land acquisitions for renewable energy. https://landmatrix.org
Global Witness (2023). Record number of fossil fuel lobbyists attend COP28. https://www.globalwitness.org
Grove, J. (2022). Savage ecology: War and geopolitics at the end of the world. Duke University Press. https://www.dukeupress.edu/savage-ecology
Harvey, D. (2003). The new imperialism. Oxford University Press. https://global.oup.com/academic/product/the-new-imperialism-9780199264310
InfluenceMap (2023). Corporate climate lobbying index. https://influencemap.org
Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2022). Renewable energy and jobs: Annual review 2022. https://www.ilo.org
Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2023). World employment and social outlook 2023: The value of essential work. https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso
Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2024). World Employment and Social Outlook 2024. https://www.ilo.org/publications/flagship-reports/world-employment-and-social-outlook-trends-2024
Lithium Argentina (2025). Lithium Argentina Reports Fourth Quarter and Full Year 2024 Results. https://investors.lithium-argentina.com/news-releases/news-release-details/lithium-argentina-reports-fourth-quarter-and-full-year-2024?utm_source.com
Malm, A. (2016). Fossil capital: The rise of steam power and the roots of global warming. Verso Books. https://www.versobooks.com/products/1987-fossil-capital
Malm, A. (2021). White skin, black fuel: On the danger of fossil fascism. Verso Books. https://www.versobooks.com/products/2805-white-skin-black-fuel
Marx, K. (1861–63). Manuscritos económicos y filosóficos; El Capital (Vol. I). https://www.marxists.org/espanol/m-e
Ministerio de Minería de Argentina (2024). Informe anual de exportaciones mineras 2023. https://www.argentina.gob.ar/mineria
Moore, J. W. (2015). Capitalism in the web of life. Verso Books. https://www.versobooks.com/products/1848-capitalism-in-the-web-of-life
Natural Resource Governance Institute (2023). Critical minerals and the energy transition: Risks and opportunities. https://resourcegovernance.org
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) (2023). Production gap report 2023. https://www.unep.org/resources/report/2023-production-gap-report
Ramos, D. (2024). Bolivia says China’s CBC to invest $1 billion in lithium plants. Reuters. https://www.reuters.com/markets/commodities/bolivia-says-chinas-cbc-invest-1-billion-lithium-plants-2024-11-26/?utm_source.com
Reuters (2023). Mexico nationalizes lithium industry under AMLO. https://www.reuters.com/world/americas/mexico-nationalizes-lithium-industry-2023-02-18/
Sáenz, R. (2020). Socialismo o barbarie ecológica. Izquierda Web. https://izquierdaweb.com/cumbre-cambio-climatico-socialismo-o-barbarie-ecologica/
Solomon, D. & Cambero, F. (2025). Chile has 28% more lithium than previous estimates, studies find. Reuters. https://www.reuters.com/markets/commodities/chile-has-28-more-lithium-than-previous-estimates-studies-find-2025-04-07/?utm_source.com
Svampa, M. (2019). Las fronteras del neoextractivismo en América Latina. Nueva Sociedad, 281. https://nuso.org/articulo/las-fronteras-del-neoextractivismo/
Svampa, M. (2023). Neoextractivismo verde y transiciones socioecológicas. CLACSO. https://www.clacso.org/libro/neoextractivismo-verde/
Swissinfo (2025). COP30 plantea impuestos a moda, tecnología y bienes militares para financiación climática. https://www.swissinfo.ch/spa/cop30-plantea-impuestos-a-moda%2C-tecnolog%C3%ADa-y-bienes-militares-para-financiaci%C3%B3n-clim%C3%A1tica/90286704
U.S. Geological Survey (USGS) (2024). Mineral commodity summaries 2024. https://pubs.usgs.gov/mcs/2024/mcs2024.pdf