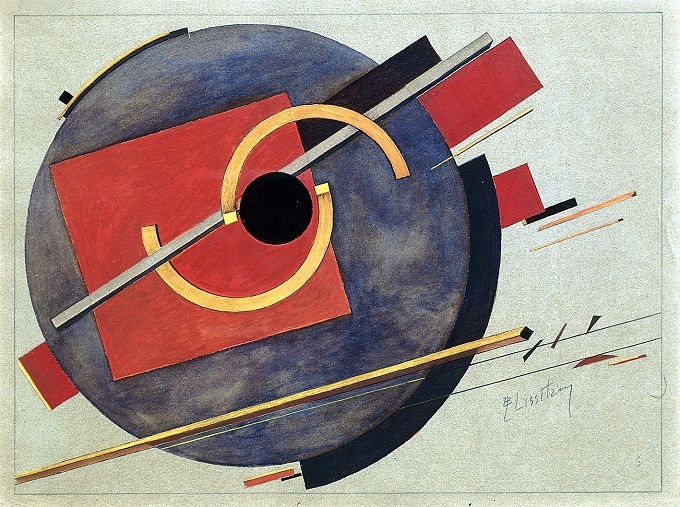“¿Qué es lo que le infunde este carácter de capital antes de incorporarse al proceso de producción (…)? Es, sencillamente, la forma social bajo la cual existe, la forma por virtud de la cual el trabajo anterior, la actividad humana, las cosas, las condiciones materiales, se erigen frente al trabajo vivo, frente al productor, frente al hombre, en otras tantas condiciones objetivas, sustantivas y extrañas, en encarnación de una propiedad ajena y bajo la cual movilizan y dirigen el trabajo de que se apropian, en vez de ser éste el que se las apropie a ellas. El hecho de que el valor, sea dinero o mercancía, e incluso los medios de producción, se enfrenten al obrero como una propiedad ajena, solo puede significar una cosa, a saber: que se erigen ante él en propiedad de gentes que no trabajan (…) de sujetos en la persona de los cuales estos objetos encuentran su propia voluntad y aparecen personificados como potencias independientes (…) El sistema capitalista vuelve las cosas al revés (…) Los economistas vulgares – [son] incapaces de producir nada [científico]– (…) cuando más se va acercando la economía a su pleno desarrollo y más se va revelando como un sistema hecho de contradicciones, más va levantando frente a ella su elemento vulgar (…) una amalgama desprovista de todo carácter”
Marx, Teorías de la plusvalía, tomo 2, “La economía vulgar ante el problema de la ganancia y el interés”
El abordaje vulgar de la economía de transición se expresa también en el abordaje de la planificación. El mote viene desde la época de Marx y Engels, y se refería a los economistas burgueses que se quedaban en la superficie de los fenómenos, por oposición a la economía clásica de los fisiócratas, Adam Smith, David Ricardo y otros economistas clásicos, en los cuales Marx reivindica un serio esfuerzo científico más allá de sus errores.[1]
Una fuente metodológica extraordinaria para apreciar esta crítica es un apéndice de las Teorías de la plusvalía, “La economía vulgar ante el problema de la ganancia y el interés”, texto que nosotros recién descubrimos pero resulta ser un clásico, no solo por sus aspectos metodológicos sino porque pone sobre la superficie conceptos marxistas polémicos como el de fetichismo, desconocido por autores como los que siguen la escuela de Althusser et al.
El fetichismo es interpretado por Marx en este texto como un mecanismo de inversión, donde lo que es causa aparece como consecuencia y lo que es consecuencia aparece como causa. En realidad, el texto es sencillo en el fondo, debido a que lo que intenta develar es que el llamado “capital usurario” aparece fetichistamente como un capital que genera capital, o mejor dicho, un dinero que genera dinero, en la notación de Marx, D-D’ (dinero-dinero incremental), como si esto pudiera ocurrir sin pasar por la producción, la fuente material de todo plusvalor.
Marx agrega lo obvio para cualquier persona versada en economía marxista: las fuentes de la renta de la tierra y el interés bancario (y otras formas de capital-dinero no ficticio), no es otra que la ganancia, y la fuente de la ganancia no es otra que el plusvalor, es decir, el trabajo no pagado del trabajador o trabajadora. Mas allá de la transformación de los valores en precios y todos aquellos fenómenos que ocurren en la interrelación entre la producción de valor y su expresión en el mercado, la fuente de toda la economía política es una sola: la explotación del trabajo ajeno que genera valor y plusvalor: “Para encontrarnos con el fetichismo perfecto, tenemos que recurrir al capital usurario. Es el capital completo, en el que se concentran a la par el proceso de producción y el proceso de circulación y que arroja, en un determinado plazo de tiempo, una determinada ganancia. Este resultado se produce aquí sin que en ello sirvan de mediador el proceso de producción ni el proceso de circulación. En la relación entre el capital y la ganancia se trasluce todavía, aunque un poco oscura, cierta reminiscencia del pasado [esta referencia es evidentemente a Hegel, que señalaba que el desarrollo se oculta en el resultado]. En el capital usurario, el fetichismo automático es ya perfecto y estamos ante el dinero que se valoriza a sí mismo, ante el dinero que pare dinero. Aquí el pasado se ha borrado del todo. La relación social desaparece para ser sustituida por la relación entre un objeto material, dinero o mercancía, y el objeto mismo” (Marx, 1974: 367).[2]
En todo caso, este texto de Marx nos sirve de inspiración metodológica para lo que sigue, que tiene que ver con cómo abordar de manera no vulgar los problemas vinculados a la subsistencia de las categorías económicas burguesas en la transición.
1- Método marxista versus empirismo
La crítica del abordaje pueril de los fenómenos de la economía capitalista se centra en los economistas burgueses que se atienen a la superficie de las relaciones económicas del estilo del “dinero que genera dinero” pero se niegan a apreciar las relaciones económicas subyacentes, es decir, las relaciones de explotación en las que se funda el concepto mismo de capital. Marx nos señala que la economía clásica se esfuerza en analizar las diversas formas de la riqueza para reducirlas a su unidad interna, ahondando para ello por debajo de la forma externa, bajo la cual parecen convivir, indiferentes las unas respecto de las otras. Se esfuerza en comprender las relaciones existentes entre ellas por encima de la multiplicidad de los fenómenos puramente externos. Reduce la renta a una especie de “ganancia sobrante”, con lo cual aquella deja de tener existencia propia y se emancipa de su fuente aparente, la tierra. Del mismo modo despoja también al interés de su forma personal, para convertirlo en una parte de la ganancia. Con ello reduce a una sola categoría, la de la ganancia, todas las formas de renta y los diversos títulos que permiten a quienes no trabajan reclamar una parte del valor de las mercancías. Pero, a su vez, la ganancia se reduce a plusvalía, ya que el valor de toda mercancía se reduce a trabajo, la parte retribuida de la cual se traduce en el salario y el remanente en trabajo no retribuido, que el capital, después de arrancarlo, se apropia gratis invocando diversos títulos. Muy otra cosa acontece con la economía vulgar. En ella todos los sistemas pierden lo que les anima y les da vigor y acaban formando un revoltijo sobre la mesa de los compiladores. Además, este modo de proceder es utilísimo para la apologética. Bajo la fórmula de tierra-renta, capital-interés y trabajo-salario, las diversas formas de la plusvalía y de la producción capitalista no aparecen como formas transfiguradas, sino como formas extrañas e indiferentes entre sí, como formas simplemente distintas, no antagónicas (parafraseo de Marx, 1974: 393/4/5).
Acá se puede hacer, entonces, un listado sustantivo y metodológico para la crítica a la economía vulgar, sea burguesa o “socialista”: a) no va detrás de las formas externas de los fenómenos; b) no aprecia que detrás de todas las categorías de la economía política, su “unidad de medida” y su verdadero contenido es el trabajo humano; c) da lugar a un proceder superficial, apologético; d) finalmente, se niega a ver que todas las formas en las que aparece la plusvalía no son reducidas a su verdadero carácter sino de manera transfigurada, fetichista. “La forma de la renta y las fuentes de que ésta nace expresan las condiciones de la producción capitalista bajo una forma fetichista. Aquí la existencia de la renta, tal y como se presenta en la superficie de las cosas, aparece desglosada de las relaciones en que descansa y de todos los eslabones intermedios (…) El coro de voces de los agentes de este régimen de producción reproduce, naturalmente, la forma falsa bajo la que se oculta la idea equivocada” (Marx, 1974: 396). La cita muestra toda una serie de definiciones o “atributos” que caracterizan a las formas fetichizadas de existencia de las cosas, formas que enseguida veremos cómo se expresan, específicamente, en la transición.
Algo similar a los economistas burgueses vulgares ocurre con nuestros “marxistas vulgares” en el tratamiento de la transición socialista. Los reguladores de la misma: la planificación, el mercado y la democracia soviética, la dictadura proletaria en total, son abordados aisladamente, como criticaba Marx a los economistas vulgares, conviviendo uno al lado del otro, en general llevando a cabo oposiciones mecánicas, o reduciendo a cuestiones meramente técnicas lo que son complejos problemas sociales (económico-sociales y político-sociales).
De ahí que, como señalaba Pierre Naville, a los marxistas vulgares se les pierda de vista que en la transición –incluso en la transición auténtica, no inhibida por el estalinismo– la planificación aparece superpuesta o yuxtapuesta a ciertas categorías heredadas del capitalismo, que han sido estatizadas pero no eliminadas todavía: “Él [Preobrajensky] estaba equivocado en comprender en qué sentido las leyes que administran la economía [transitoria] son verdaderas leyes: la planificación considerada como tal, se superpone, y se yuxtapone, a ciertos modos capitalistas de producción y de repartición de la plusvalía, más que sustituirlas completamente. Todo esto [es decir, el análisis superficial de la mecánica de la transición] disimula de mala manera un retorno al empirismo (aunque interprete sus relaciones en un lenguaje de cálculos complejos) totalmente contrario a las concepciones metodológicas de Marx [concepciones que, precisamente, estamos viendo con este apéndice extraordinario de las Teorías de la plusvalía que estamos comentando en esta nota]. De suerte que (…) un siglo después de la publicación del primer tomo de El capital, si la metodología marxista es todavía legítima, es necesario responder al desafío del empirismo exponiendo sus debilidades” (Naville, 1970: 22).
La crítica a esta vulgarización de los procesos en obra en la economía de transición es lo que abordaremos en lo que sigue, centrándonos, sobre todo, en el problema del mercado, los precios y el dinero en relación a la planificación socialista, y a las relaciones de valor-trabajo que le son subyacentes todavía en las sociedades de transición. Haremos lo propio en dos artículos. Este primero, dedicado a consideraciones más generales acerca de la temática, y uno próximo hincando el diente más directamente en ella.
Partiendo de lo dicho, señalemos que varios autores marxistas plantean que la planificación socialista dejaría abolidas, de un día para el otro, las categorías mercantiles. Además, son fuertes las voces que oponen mecánicamente el plan al mercado y viceversa, dejando afuera, de paso, los problemas del poder. En el “viceversa” hay que recordar el famoso Manual de economía política, 1929, de los profesores “rojos” J. Lapidus y K. Ostrovityanov, de la escuela bujarinista, que reducían todas las relaciones económicas de la transición a la ley del valor. Es decir, perdían de vista la dialéctica compleja y contradictoria que se plantea entre la planificación, el mercado y la democracia soviética en la transición.
Arranquemos por la primera temática. La supuesta “abolición” de las imposiciones del valor en el sector estatizado de la economía ha generado la impresión de que podría imperar en su seno la “pura voluntad del planificador”: este fue el caso durante el siglo pasado de la llamada “economía de comando administrativo” en la URSS (y en diversos momentos en otras sociedades no capitalistas): en este caso, los precios del mercado, es decir, vinculados al cálculo del valor-trabajo, eran reemplazados por las asignaciones administrativas y todos los problemas de la explotación del trabajo se daban por “superados”; la ley del valor se habría esfumado en el aire y con ella la explotación del trabajo ajeno: se habría llegado al planeta del “trabajo puro”, sin determinaciones sociales, una categoría supuestamente “técnica”.[3]
Sin embargo, hay que recordar que la estatización de las categorías de la economía política (que expresan determinadas relaciones económicas y sociales) y su abolición lisa y llana son momentos distintos del pasaje del capitalismo al comunismo: a) con la estatización de los principales medios de producción, circulación y cambio, también son estatizadas las categorías que componen la economía política, las relaciones económicas heredadas del capitalismo: el trabajo queda asalariado por el Estado (no se está todavía en el nivel del comunismo, marcado por asignaciones en “bonos laborales”, como decía Marx); la acumulación de capital es abolida, pero subsiste el dinero como instrumento de medida y medio de intercambio; la renta agraria queda en manos del Estado como subproducto de que la tierra es estatizada, pero no puede darse por abolida;[4] b) la liquidación de dichas categorías es, como esta dicho, un complejo proceso de abolición-disolución-superación de las relaciones sociales heredadas del capitalismo que suponen estas mismas categorías. Es decir: la compleja dialéctica que supone este proceso. “(…) el análisis es siempre condición necesaria de toda exposición de carácter genético; sin él no es posible comprender el verdadero proceso de formación y desarrollo, en sus diversas fases” (Marx, 1974: 393).
El comunismo significa que se ha acabado con todas las formas de la explotación del trabajo ajeno, algo que no puede ocurrir todavía en la transición socialista, donde subsisten formas de explotación derivadas (Naville). Llegado a este punto, el comunismo, el trabajo se transforma en otra cosa, que a nuestro modo de ver se puede abordar más genéricamente como “actividad”, y en el cual la distinción entre el trabajo necesario y el trabajo excedente tiende a desaparecer.[5] Si esto es así, si como señalaba Marx en los Grundrisse el trabajador ya no aparece subsumido en el proceso de la producción sino a su lado como controlador y vigilador, el “talón de valor-trabajo” de la economía desaparece: “Marx escribe que bajo la producción comunal «no habrá más intercambio de valores de cambio sino, por el contrario, intercambio de actividades», y que «el intercambio de productos de ninguna manera será el medio [médium] por intermedio del cual la participación del individuo en la producción general está mediada” (Grundrisse, citado por David Adam en “La crítica de Marx a los esquemas socialistas de trabajo-dinero y el mito del proudhonismo del comunismo de los consejos”).[6]
Como se ve, acá no se habla del cambio entre “aplicaciones de trabajo”, concepto que utiliza Pierre Naville para apreciar los intercambios de trabajo en la transición y que hacemos nuestro, sino por el contrario, lisa y llanamente del intercambio de actividades, un concepto más genérico que parece dejar detrás de sí la connotación misma del trabajo (explotado o no) como una forma determinada de la subordinación de la humanidad a la naturaleza (subordinación que de cualquier manera subsistirá, más allá de sus cambiantes formas históricas).[7]
A la distinción anterior, esto es, el intercambio de “aplicaciones de trabajo” en la transición por oposición al “intercambio de actividades” en el comunismo, nosotros le damos enorme importancia. Hay que recordar acá la definición de Trotsky de que “la economía de transición se diferencia de la economía capitalista, pero no se diferencia menos de la economía socialista”, es decir, posee leyes que le son propias. Esta distinción, que no estaba tan clara en nuestros clásicos, que hablaban solo de “dos fases de la sociedad de transición”, socialismo y comunismo, se hizo más concreta y determinada con la experiencia del siglo pasado, lo que obliga a escapar de las vulgarizaciones (demasiados marxistas afirman que a Marx no le gustaba hacer “elucubraciones sobre el futuro” para escapar a lo que es tarea de nuestra generación: sacar las lecciones de las experiencias de transición frustrada del siglo pasado).
Y esta distinción se basa en el hecho de que la producción de la riqueza en las sociedades de transición, una vez expropiados los capitalistas, no puede prescindir todavía de la base de valor y lo que le es subyacente: el trabajo humano. Es decir, esa forma de explotación derivada que se expresa en la transición, que es la autoexplotación del trabajo, o peor aún, el relanzamiento de mecanismos de explotación unilateral en el caso de la burocratización de la revolución, sea bajo la forma de una “economía de comando administrativo” (una planificación unilateralmente desde arriba que desecha el develamiento de las relaciones materiales reales del trabajo humano y con la naturaleza, así como las formas de autogestión, descentralización y cooperación desde abajo que le deben ser complementarias), o bajo el “socialismo de mercado”, que significa una adaptación pasiva a la ley del valor que rige el capitalismo.
Pero si esto es así, si las relaciones de “autoexplotación” siguen estando todavía en la base de la producción, se llega a entender que la superación de estas mismas relaciones sociales derivadas del capitalismo es un proceso de transformación que no puede concretarse de un día para el otro; no puede resolverse con el acto político-social de la revolución. Por eso no es casual que después de la toma del poder se siga hablando de la revolución, porque, efectivamente, la revolución no termina con ella: se continúa en el marco internacional y con la transformación de todas las relaciones sociales en el país de la revolución, transformación que no puede tener cualquier carácter anticapitalista genérico, sino que tiene que ser socialista auténtico.[8]
Esta superación constituye la sustancia misma de la transición y no puede reducirse a algo, repetimos, meramente técnico. En consecuencia, llegamos a la conclusión de que los problemas de la economía transitoria no son simplemente de cálculo económico, como se los ha abordado reiteradamente. Esa es una relación cuantitativa derivada de un problema social, cualitativo: atañe a la mecánica misma de las relaciones entre la planificación, el mercado y la democracia socialista en la transición. “El número debido a su principio, que es el uno, es en general una colección exterior, una figura absolutamente analítica, que no contiene ninguna conexión interior. Puesto que se encuentra encuadrado así sólo de modo extrínseco, todo cómputo representa una producción de números, un numerar (…)” (Hegel, 1982: 266).
Hegel deja claro, de manera lógico-conceptual, el lugar del cálculo, que debe remitir no al simple cálculo matemático-cuantitativo, sino a la sustancia misma de lo que se calcula: las aplicaciones de trabajo humano y el uso racional –metabólico– de los recursos naturales.
2- Cálculo económico y marxismo vulgar
Ahora bien: lo anterior es lo que coloca en su lugar varios problemas específicos, que requieren de grados de análisis más determinados. En primer lugar, de cuál es el lugar del mercado en la transición porque, en cierto modo, el mercado también sufre grados diversos de “estatización” en la transición[9]. Derivado de esto está el asunto de cómo se constituyen los precios en la economía planificada, cómo realizar el cálculo de “costos” y “beneficios”. Lenin le espetaba al Bujarin izquierdista que no podía perderse de vista que en la economía transitoria debía haber algún “beneficio”: no puede trabajarse sistemáticamente en detrimento de los costos de producción. También está el asunto de qué rol puede cumplir la planificación algorítmica, etc. Detrás de la idea cuantitativa del “cálculo”, todas estas cuestiones esconden, en realidad, un elemento cualitativo: la manera en que es distribuido el trabajo social. Y, repetimos, también está el asunto de los recursos naturales, que fueron derrochados y considerados “interminables” tanto por el estalinismo como por la socialdemocracia en el siglo pasado. Las ideas prometeicas vinculadas a la «producción interminable» y el crecimiento desmesurado vienen de ahí; las proporciones relativas del trabajo necesario y el trabajo excedente, y, de manera correspondiente, el manejo del sobreproducto social (“La planificación después del estalinismo”, izquierda web).
Es sobre estas relaciones económico-sociales subyacentes que se apoya cualquier metodología de cálculo económico en la transición. Y la realidad es que la metodología del cálculo económico planificado fue una suerte de galimatías en las sociedades no capitalistas del siglo pasado, no por una falla intrínseca de las economías planificadas como decían los ultra liberales Mises y Hayek –para los cuales el mercado, el dinero y los precios serían categorías transhistóricas–, sino por problemas más determinados:
A) Racionalizar el trabajo en una sociedad poscapitalista donde, a priori, la clase obrera tiene el poder, requiere de un alto nivel cultural para que dicha racionalización sea autoconsciente y no con una disciplina impuesta desde afuera. Tanto Samary como Farber destacan este problema: la autodisciplina es una práctica que requiere grados de autoconciencia y culturales muy elevados, y es un hecho que los bolcheviques se toparon con el problema de la disciplina obrera en los lugares de trabajo.
Las corrientes autonomistas no entienden nada de esto. Se creen que con decir “autonomía obrera” el problema está resuelto, pero es mucho más complejo (también los mencheviques jugaban a este tipo de demagogia). Creen que cuando Lenin se quejaba de que los explotados y oprimidos estaban acostumbrados por siglos de subyugación a “dar lo menos de sí y sacar lo más posible” y que este comportamiento se repetía con el Estado obrero, era porque Lenin era un “déspota” o algo así.
La realidad es que incluso en un Estado obrero auténtico, en una dictadura proletaria, donde no se trata sólo de la vanguardia sino de la masa de las y los trabajadores, de las “capas geológicas” que anidan en las masas, sus grados variables de conciencia y de organización, su nivel cultural, su compromiso político o laboral, etc., incluso habiendo una práctica real de democracia socialista y de autogestión en los lugares de trabajo, el problema de la disciplina laboral y social en general, es muy complejo.
La disciplina impuesta desde afuera es simple: el cronómetro del yugo del trabajo te obliga, te somete a una rutina que, si no la cumplís, simplemente no comés. Pero la autodisciplina es otra cosa: exige un elevado grado de cultura y de autoconciencia. De ahí que, además, Lenin buscara desesperadamente, en las formas de racionalizar el trabajo capitalista como el taylorismo y otras, una manera de “racionalizar” (disciplinar) el trabajo en la transición. Si el abordaje acrítico del taylorismo era un error porque tomaba como fuerza productiva lo que era una inextricable combinación de fuerzas productivas y relaciones de explotación, la ciencia del cronómetro laboral al servicio de la explotación del trabajo ajeno,[10] autores marxistas serios afirman que durante el siglo pasado no se logró, en ningún caso, encontrar una forma de auto-disciplinar el trabajo que no fuera externa, alienada (esto es lógico, porque todas las experiencias de transición fueron inhibidas por falta de poder proletario). Un desafío que es mucho más “sencillo” de encarar con una dictadura proletaria auténtica, donde las y los trabajadores no sientan ajenidad respecto de los medios de producción y el poder, pero donde, aun así, la herencia de la sociedad capitalista se hará sentir, y deberán encontrarse formas de superarla (de costado, señalemos cómo los conceptos de ajenidad, fetichismo, alienación, etc., cobran vida en la transición por más que autores marxistas estalinistas como Althusser intentaran quitarles la categoría de conceptos científicos: hablaba de la “improvisada teoría de Marx de la alienación y el fetichismo”. Ver al respecto el capítulo 3 de nuestro tomo I: El marxismo y la transición socialista. Estado, poder y burocracia). Como en todo, también respecto de la transición hay que salir de los análisis vulgares y adentrarse en los problemas reales que plantea (el de la disciplina laboral es uno de ellos).
B) Se requiere, también, de un abordaje no vulgar que comprenda que el mecanismo complejo de la economía transitoria combina, como hemos señalado, la planificación, el mercado y la democracia socialista, y que, en última instancia, está mediado por el trabajo humano y los recursos naturales. El cálculo económico expresa estas correlaciones sociales, un cálculo que en la transición tiende a ser ex ante y no ex post como en el mercado, planificado y no anárquico, consciente y no espontáneo, pero no por ello prescindente de lo que se está tutelando, que es la distribución de trabajo humano y recursos naturales.
De ahí que la “reducción cibernética” de estos problemas sea un ejercicio de “socialismo vulgar”, aunque la cibernética pueda ser una enorme palanca para la planificación socialista en el siglo XXI. No puede saltearse en el cálculo económico la materia misma de lo que se está calculando: aplicaciones de trabajo humano que, apreciadas cibernéticamente o no, por la vía administrativa o del mercado, no dejan de ser lo que son: la subsistencia de relaciones de desigualdad que solamente pueden reabsorberse en el transcurso de la transición misma. (Decimos de desigualdad, porque no son necesariamente de explotación; en todo caso, son relaciones de auto explotación.) En otras palabras, el problema no es meramente técnico sino, en primer lugar, social, aunque el problema técnico tiene su especificidad, esto también hay que decirlo.
Cockshott y Cottraill afirman: “El «socialismo previamente existente» estaba limitado por un deficiente sistema de cálculo económico. Este aspecto es señalado por todos los críticos de derecha. Consideran, justificadamente, que el sistema de precios que operaba en la URSS hacía imposible el cálculo económico racional (…)” (Ciber-Comunismo, 2017: 101). El “sistema de cálculo económico” era, efectivamente, no solo deficiente –como lo consideran benignamente los autores ingleses– sino irracional. Deficiente fue durante los años 20: Trotsky y otros dirigentes bolcheviques lo sabían y lo señalaron varias veces en tiempo real. Ya el “comando administrativo” estalinista era “el reino del Rey Ubu”, como lo definía el propio Mandel, en general un autor marcado por una gran ceguera respecto de los problemas reales de la transición. En cualquier caso, el problema no se reducía al cálculo económico, ni siquiera comenzaba por él. Más bien, el cálculo deficiente era un factor derivado de la imposición burocrática sobre la clase trabajadora, que no tenía arte ni parte para expresarse en la producción. Es decir, el problema de base era el no involucramiento de las y los trabajadores en la producción: el trabajo a desgano; la sistemática producción de productos deficientes (el llamado “tercer sector” de la economía de la URSS, así de irracional era la cosa); las asignaciones administrativas que no respondían a cuestiones de costo y calidad de los productos; el robo sistemático de la propiedad estatal; la aparición de un mercado negro donde se podía obtener de todo pero a precios mucho mayores que los oficiales; la existencia de negocios exclusivos para la nomenklatura burocrática donde se conseguían productos de occidente; etc., todas cuestiones que el cálculo económico, por sí mismo, no puede resolver. Peor aún: ¡ni siquiera se reducen a un mero problema de cálculo! Vis a vis la crítica de Marx a los economistas vulgares respecto del capital usurario: “La producción de dinero se presenta, bajo esta forma, como una función propia del capital, algo así como el crecimiento respecto al árbol. Aquella forma disparatada con que nos encontrábamos en la superficie de las cosas, y de la que, por tanto, partíamos en nuestro análisis, se nos vuelve a presentar ahora como resultado en que la forma del capital se va divorciando cada vez más de su verdadera naturaleza. El dinero, forma transfigurada de la mercancía, fue nuestro punto de partida y vuelve a ser nuestro punto de llegada (…)” (Marx, 1974: 375/6).
Reducir los problemas a cuestiones de cálculo, aunque los problemas de cálculo deban ser enfrentados, es esquivar, repetimos para que se escuche bien, ¡esquivar!, los problemas de una economía transitoria que sólo puede dirigirse conscientemente, con la participación creciente de la sociedad y atento a las relaciones reales en los intercambios de trabajo en la producción, con las y los trabajadores como consumidores, en los intercambios de la producción con la naturaleza, etc. (Como se ve, problemas irreductibles a meras cuestiones de cálculo: en el lenguaje hegeliano que tanto nos gusta, ¡de calidad y no solo de cantidad!)
En cualquier caso, el reduccionismo tecnológico de los problemas de la planificación significa oscurecer todo lo anterior: si la conducción económica desde el semi-Estado proletario tiende a sustituir lo que anteriormente hacía de manera espontánea y anárquica el mercado, si las asignaciones son ex ante y no ex post como ya hemos dicho aunque sigan basándose necesariamente en aplicaciones de trabajo humano, es evidente que sin el involucramiento creciente de la población en la dirección de la producción, sólo mediante herramientas “técnico-cibernéticas”, no se llegará a una forma nueva de gestión de la sociedad, de administración del trabajo humano, de superación de la desigualdad: “Su excesiva atención a los inconvenientes del cálculo informatizado deriva de la escasa atención que prestan a la necesidad de un periodo de transición al socialismo. Por eso toman en cuenta solamente la dimensión cuantitativa (exactitud de las estimaciones) y omiten las dificultades cualitativas (grados de sustitución del mercado) de este proceso. No registran que la eliminación prematura del mercado [y agregamos nosotros, más importante aún, la estimación de los grados inevitables de auto explotación del trabajo] también anula los parámetros que el debut de un proyecto emancipatorio requiere, para mensurar los avances hacia el socialismo” (Katz, 2004: 114).[11]
Un siglo después de la experiencia soviética, los avances tecnológicos van a permitir una planificación económica más racional, eso es un hecho. Ocurre que el desarrollo de las fuerzas productivas, que no son un factor independiente pero sí bien real, da otras posibilidades. Es, exactamente, como afirmaba Marx: ninguna sociedad se propone algo que no pueda realizar. Y cuando afirmaba esto es evidente que hacía referencia al nivel de las fuerzas productivas conquistadas por la humanidad, que son la que ponen límites y potencialidades para su desarrollo: “(…) Cottraill y Cockshott aportan interesantes argumentos para la defensa del proyecto comunista y demuestran cómo la informatización podría apuntalar el plan y mejorar su eficiencia. Sus ejemplos de coordinación computarizada ilustran el tipo de utilización socialmente beneficiosa de las nuevas tecnologías, que los economistas [capitalistas] ortodoxos y heterodoxos ignoran por completo. Quienes tanto ponderan la nueva economía y la posibilidad de adaptar la fabricación a los gustos individuales con los mecanismos just in time, no han percibido que los mismos cálculos en tiempo real permitirían logros mucho mayores en una economía sustraída al desorden capitalista” (Katz, 2004: 113). Y agrega el economista argentino: “La planificación computarizada no es una fantasía de ciencia ficción. Es un mecanismo de cálculo que se inspira en la actividad corriente de muchos organismos. Lo utilizan parcialmente las corporaciones para administrar internamente los procesos de fabricación, el Pentágono para diagramar escenarios bélicos y el FMI para proyectar escenarios económicos” (ídem: 113), por no olvidarnos de actualizar estos asertos de 20 años atrás con lo que significa la gestión laboral por algoritmos que ocurre en la Gig economy, que actualmente solo sirve para explotar el trabajo pero que podría servir, en la transición socialista, para racionalizarlo de una manera emancipatoria.
Como subraya correctamente Katz, la irracionalidad burocrática del estalinismo no provino de que no estaba munido de computadoras (al contrario: con computadoras, el panóptico estalinista hubiera sido peor de lo que fue: ¡recordemos que las fuerzas productivas pueden transformarse también en destructivas!), sino de la imposición burocrática sobre toda la sociedad, que, entre otras cosas, se expresaba laboralmente en el desgano y no involucramiento en el trabajo: la alienación del trabajo característica de las sociedades burocratizadas, que no es exactamente igual a las capitalistas.[12]
Hay un error básico en los autores ingleses: igualan cosas que no se pueden igualar; avasallan todo el espesor histórico del proceso de transición. Para ellos, la estatización de los medios de producción automáticamente los transforma en “propiedad social”. El trabajo mismo deviene así en “directamente social”, lo que es ridículo. Como el trabajo ha devenido supuestamente en directamente social, su medición ya no tiene “secretos”: su contenido es simple “valor-trabajo”, una suerte de “trabajo abstracto” medible en los simples “bonos laborales”, los que, por añadidura, han dejado de ser dinero. Por un pase de magia, todas las categorías de la economía política han desaparecido: el trabajo ya es social, los medios de producción también, el dinero ha desaparecido y en estas condiciones de “igualación” todo ha quedado transparente: las y los trabajadores reciben exactamente lo que han dado por intermedio de bonos laborales.
Se trata de un cuento feliz… sólo que es completamente falso. Los medios de producción estatizados, sólo a través de un largo proceso dan lugar a una verdadera socialización de la producción. Para que esto ocurra, las y los trabajadores deben controlar realmente, y en sentido amplio, la producción. Al mismo tiempo, para que el trabajo devenga en directamente social, debe dejar de ser asalariado (debe desaparecer completamente la separación entre el trabajo necesario y el trabajo excedente). Por último, para que cese por completo el dinero, deben cesar por completo la producción y el intercambio de mercancías, y no solo en el ámbito nacional sino internacional (en el comercio exterior).
¿A quién se le puede ocurrir que en la sociedad de transición ocurra automáticamente todo esto?: “Lo que Marx y Engels rechazaban es la idea de fijar los precios según el contenido real del trabajo en el contexto de una economía productora de mercancías en la que la producción es privada. Por el contrario, en una economía donde los medios de producción están bajo control colectivo, el trabajo se vuelve directamente social, en el sentido de que queda subordinado a un plan central preestablecido (…) Este es el contexto de la propuesta de Marx para la distribución de bienes de consumo a través de «certificados de trabajo»” (Cockshott y Cottraill, 2017: 129/30).
Es una fantasía creer que porque rige “un plan central preestablecido”, las categorías de la economía política han desaparecido. Una fantasía que no ha pasado la prueba de los hechos del siglo pasado, aunque ello no signifique su opuesto: que haya que adaptarse pasivamente a las leyes económicas del capitalismo, que la ley del valor no deba ser infringida hasta cierto punto para que la acumulación socialista proceda, etc., etc. Lo que ocurre es que fantasías de este tipo desarman en relación a las verdaderas tareas de la transición, que tienen que ver con ir reabsorbiendo progresivamente las formas de explotación del trabajo que subsisten luego de la revolución, y, a la par, ir reabsorbiendo las categorías de la economía política burguesa estatizadas que subsisten en la transición misma, así como ir reabsorbiendo el Estado en la sociedad. “(…) la eliminación de la circulación monetaria es un proyecto comunista asociado a la disolución del mercado y concebido para un estadio avanzado del socialismo. Anticipar este proceso histórico en economías periféricas conduce a la dislocación social, porque la eliminación prematura del mercado desemboca en desabastecimiento, racionamiento y transacciones subterráneas. Cada vez que se intentó anular administrativamente las funciones mercantiles de la moneda, el «equivalente general» resurgió a través de algún bien preciado o cierta divisa extranjera” (Katz, 2004: 112).
Es ridículo atribuir los problemas de las economías planificadas al problema del cálculo económico. Este reduccionismo es el que abrió las puertas a autores antisocialistas como Mises y Hayek, que afirman que no se puede calcular en una economía socialista (sic). Se trataba de un visión apologética de la economía de mercado que sugiere la idea de que, como en la naturaleza, en la sociedad sólo puede funcionar la espontaneidad y no el elemento consciente. Se trata de una forma burda de legitimar el capitalismo, a la cual no hace falta responderle con vulgaridades. Porque la problemática del sistema de precios en la transición no es un simple problema de información, sino de cómo superar una forma fetichizada de expresar las relaciones sociales: “Es completamente erróneo suponer que por el simple efecto de disposiciones gubernamentales, los bonos de trabajo [en reemplazo del salario y el dinero] podrían operar con eficacia. El problema de estos papeles no radica en su introducción, sino en hacerlos funcionar. Sólo muy pocos países centrales detentan en la actualidad el nivel de bienestar en el consumo y de productividad en la industria que tornaría quizás parcialmente viable un comienzo de aplicación de estos bonos. Pero incluso convendría ser cautos también en estos casos, ya que si la madurez capitalista permite concebir una eliminación acelerada del mercado, no hay razón para forzar esta extinción. El ritmo de esta desaparición debería quedar fijado por el propio progreso del socialismo. El mercado expresa relaciones sociales e históricas y por esta razón no puede abolirse. Se puede orientar su extinción, pero la duración de este proceso depende de la plenitud alcanzada por los nuevos instrumentos de coordinación económica, cuya eficacia se tornará evidente a medida que la igualdad y el bienestar se extiendan al conjunto de la sociedad” (Katz, 2004: 112).
3- Stalin como “teórico”
Es interesante ir a un clásico texto de Stalin en relación a lo que estamos señalando. Stalin tiene textos “clásicos”, no porque aporten científicamente algo, sino porque marcan diversos momentos de los giros burocráticos.
En “Los problemas económicos del socialismo en la URSS”, de noviembre de 1951, y debido a las necesidades pragmáticas del momento, Stalin afirma que: a) “A veces se pregunta si la ley del valor existe y actúa en nuestro país, en nuestro régimen socialista [sic]. Sí, existe y actúa. Allí donde hay mercancías y producción mercantil no puede por menos que existir la ley del valor”. Y b) “yo pienso que es necesario rechazar algunos conceptos tomados de El capital –obra en la que Marx analiza el capitalismo– y que han sido traídos por los pelos para aplicarlos a nuestras relaciones socialistas [doble sic]. Me refiero, entre otros, a los conceptos de trabajo «indispensable» y «suplementario». Marx analizó el capitalismo para esclarecer la fuente de la explotación de la clase obrera, la plusvalía (…) Marx operaba con conceptos (categorías) en plena correspondencia con las relaciones capitalistas. Pero resulta algo más que extraño operar con estos conceptos ahora que la clase obrera, lejos de estar privada del poder y de los medios de producción, es, por el contrario, dueña del poder y los medios de producción” (¡vaya dueños y poderosos, diría Vasili Grossman en Vida y destino!).[13] Y agrega: “Hoy, en nuestro régimen, resultan bastante absurdas las palabras acerca de la fuerza de trabajo como mercancía y de la «contrata» de obreros. Parece como si la clase obrera, dueña de los medios de producción, se contratara a sí misma y se vendiera a sí misma su fuerza de trabajo (…) pienso que nuestros economistas deben poner fin a este desacuerdo entre los viejos conceptos y el nuevo estado de cosas en nuestro país socialista”.[14]
Así que: sea rechazando la subsistencia de la ley del valor en los años 30, o afirmando su supuesto carácter “transhistórico” en 1951, lo que se mantiene en la apreciación de Stalin y de tantos “trotskistas” es la afirmación de que en la URSS no subsistían las categorías de la economía política burguesa, las que sólo pueden extinguirse en el proceso de la transición. Es evidente que si subsiste la forma asalariada del trabajo, aunque quiera ocultárselo, subsisten inevitablemente el trabajo necesario y el trabajo excedente (¡no “suplementario” como lo llama Stalin!). La trampa estalinista vale por partida doble: a) transforma erróneamente –como todos los “socialistas de mercado” a los que avaló con este texto– la ley del valor en ley ahistórica (Oscar Lange valoraría positivamente este texto de Stalin, lo mismo que Lukács), y b) como representante de la burocracia, Stalin no podía menos que ocultar, fetichizar y mistificar la explotación burocrática realmente existente con la teoría del “trabajo puro” (un reduccionismo técnico y “ontologizador” del trabajo).
Es por esto mismo que no hace falta apelar a las circunstancias aberrantes del Gulag y otras por el estilo para dar cuenta de los mecanismos de alienación y fetichismo que estaban presentes cotidianamente en la URSS (aunque lógicamente el estudio de estas aberraciones es fundamental para entender por qué la URSS se transformó en un Estado burocrático, cuestión que abordaremos en nuestro tomo 2 como parte de la compresión de los mecanismos de acumulación burocráticos aunque, en realidad, no es el objeto específico de nuestra obra).[15] El relato del “trabajo puro”, o la separación absoluta de las y los trabajadores del control y dirección de la producción, contribuían a estos mecanismos de resistencia individual frente a las injustas circunstancias, que se presentaban bajo la forma del robo sistemático de la pequeña propiedad estatal, su maltrato porque se vivía –¡y era!– ajena (¡ajenidad, alienación, fetichismo son conceptos que dialogan entre sí!), el trabajo a desgano, la existencia de una economía de “doble sector” –el blast o mercado negro donde se conseguía todo lo que no estaba en el oficial, desde tanques hasta un kilogramo de pan–, lo mismo que el trabajo oficial y el extraoficial, las changas que permitían completar el salario, etc.
Bibliografía
David Adam, “La crítica de Marx a los esquemas socialistas de trabajo-dinero y el mito del proudhonismo del comunismo de los consejos”, Google, 5/09/25.
Víctor Artavia, “Apuntes militantes sobre El marxismo y la transición al socialismo, capítulo 3”, izquierda web.
Cornelius Castoriadis, Lo que hace a Grecia, 1. De Homero a Heráclito. Seminarios 1982-1983. La creación humana II, Fondo de Cultura Económica, México, 2022.
Claudio Katz, El porvenir del socialismo, Imago Mundi, Herramienta, Argentina, 2004.
G.W.F. Hegel, Lecciones sobre la historia de la filosofía, I, Fondo de Cultura Económica, México, 2008.
–Ciencia de la lógica, Ediciones Solar, Buenos Aires, 1982.
Karl Marx, Teorías de la plusvalía, tomo 2, Alberto Corazón Editor, Madrid, 1974.
Pierre Naville, Le Noveau Leviathan, Antropos, París, 1970.
Paul Cockshott y Maxi Nieto, Ciber-Comunismo. Planificación económica, computadoras y democracia, Editorial Trotta, Estado español, 2017.
[1] Hay un lugar común en la confusión entre la economía científica de los economistas burgueses clásicos y la economía burguesa vulgar. Lógicamente que las aporías de los primeros devenían, por así decirlo, de su “carácter de clase”, pero no se puede olvidar que Marx construyó su crítica sobre los avances logrados por ellos, muy distinto de lo ocurrido con los economistas vulgares, puramente ideológicos. Los epígonos de Althusser de las pampas argentinas parecen olvidar esto, un Althusser que vulgarizaba todo él mismo.
[2] Es digno de mencionar que la edición con la cual estamos trabajando en dos tomos, es una traducción sobre la vieja publicación de esta obra incompleta de Marx por parte de Karl Kautsky (1905/1910), que fue traducida al castellano por Wenceslao Roces para el Fondo de Cultura Económica en 1947, y utilizada nuevamente por Cartago en 1956. Aparentemente, la edición del estalinismo presentada como “más fidedigna” es la del editor Dietz Verlag en tres tomos, publicada en Berlín en 1965, 1967 y 1968, que en vez de tener el estilo de obra acabada que le dio Kautsky, habría respetado la ordenación original que le dio Marx en sus manuscritos de 1861-63 (una edición que también contamos en nuestras manos).
Seguramente, luego habrá habido otras ediciones, y en la MEGA2 seguro se encuentra la edición definitiva de esta obra. En todo caso, no tenemos problema en trabajar con la edición de Kautsky, porque para nuestro “paladar”, no puede ser peor que una edición estalinista a pesar de su reformismo (¡un reformista no está obligado a esconder el concepto de fetichismo, mientras que un estalinista sí!).
[3] Esta confusión –interesada– aparece vinculada a otra que era de la pluma del propio Engels: que en el comunismo, “de la dominación de las personas se pasará a la administración de las cosas”. En este caso, también aparecía reducido a relaciones estrictamente técnicas lo que es del orden político-social. Esto se vinculaba con la idea de que “la política desaparecería”. Pero como hemos señalado en el tomo 1 de nuestra obra, no hay manera de que los asuntos políticos, es decir, los asuntos que atañen a toda la sociedad, desaparezcan con la desaparición de las clases sociales, sino que, más bien, adquirirán otras formas: “También hablaremos de la polis, de la ciudad, de la creación de esta forma de vida colectiva y de lo que la acompaña, es decir, la auto institución de un cuerpo de ciudadanos que se consideran autónomos y responsables, y se gobiernan legislando (…) Se trata, en definitiva, no sólo del nacimiento de la democracia, sino también de la política en el sentido verdadero del término. Antes de esto, no hay política, no hay actividad colectiva que apunte a la institución de la sociedad como tal (…)” (Castoriadis, 2022: 42).
De alguna manera vinculado a lo anterior estaba la idea, comprensible en nuestros clásicos, de que la estatización de los medios de producción significaría, casi automáticamente, su socialización, lo que lleva a un reduccionismo técnico de las relaciones laborales, que siguen siendo sociales en la transición (reduccionismo que es del paladar de todos aquellos marxistas que reducen los problemas de la transición a una cuestión meramente de cálculo económico, ya lo veremos). Hace falta un largo camino, por ejemplo, para acabar con la división entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, entre otras fuentes de desigualdad social.
[4] Dar por abolida la renta de la tierra le quitaría todo fundamento al impuesto que el Estado proletario les cobra a los campesinos por usufructuarla. Ocurre que si la revolución da en posesión eventualmente “perpetua” la tierra a los que no la tienen, la propiedad queda en manos de la dictadura proletaria. Lógicamente que los problemas de la renta agraria adquieren toda otra característica en las sociedades con un campo capitalista desarrollado. Casos como el argentino reenvían a la directa socialización del campo al menos en la zona núcleo de la llamada “Pampa húmeda” (La rebelión de las 4 x 4).
[5] Existe una larga discusión acerca del carácter del trabajo. Una discusión que se mueve entre dos límites: a) el metabolismo eterno con la naturaleza del cual la humanidad no se puede deshacer; b) el debate acerca de si la connotación de dicho metabolismo es el trabajo y si el trabajo, como tal, es “protoforma” de la actividad humana (como afirma Lukács en Ontología del ser social, obra que todavía no pudimos estudiar). Aunque hemos escrito varias veces sobre esta cuestión, incluso por referencia a autores como Alfred Schmidt, conocido por su trabajo El concepto de naturaleza en Marx –un marxista alemán de la “Escuela de Frankfurt” que cambió varias veces de posición al respecto–, en realidad lo que nos preocupa acá es la crítica a la ontologización del trabajo como labour hecha por el estalinismo y la socialdemocracia, en desmedro de la idea de trabajo como work, es decir, actividad, una definición más genérica que, por lo señalado, nos simpatiza más. La discusión queda abierta a ulteriores reflexiones por nuestra parte.
[6] “La «moneda de trabajo» de Owen, por ejemplo, no es más «dinero» que lo que es un ticket de teatro. Owen presupone un trabajo directamente social, una forma de producción diametralmente opuesta a la producción de mercancías. El certificado de trabajo es simplemente una evidencia de la parte que le cupo al individuo en la producción social, y la expresión de su reclamo de una cierta porción de producto común que fue colocado aparte para el consumo. Pero Owen nunca cometió el error de presuponer la producción de mercancías, mientras, al mismo tiempo, haciendo malabarismos con la moneda, trataba de «rodear» [negar] las condiciones necesarias de esa forma de producción” (David Adam citando El Capital, tomo 1, ídem). Volveremos sobre esto más abajo.
[7] En El malestar en la cultura, Freud es claro en que, de una u otra manera, esta subordinación a la naturaleza es constitutiva de los seres humanos y las sociedades. Si en el psicoanalista vienés muchas relaciones históricas aparecen mitologizadas o naturalizadas, en todo caso la subordinación humana a la naturaleza, aunque cambie en sus formas históricas, es inherente a la condición humana: se trata de una relación trans-histórica.
[8] Anticapitalistas genéricas son transformaciones de las relaciones de propiedad como las encaradas por el estalinismo en el campo en los años 30 en la URSS, o las estatizaciones de la propiedad en la posguerra en los países del Este europeo, pero sin la participación de las y los trabajadores y campesinos, sin su libre voluntad y su poder, lo que inhibió su dinámica a la socialización de la producción y a la reabsorción del Estado en la sociedad.
[9] Los mercados regulados son, hasta cierto punto, mercados “estatizados”, politizados, algo que no solamente ocurre en la transición sino también en diversos momentos del capitalismo, aunque no correspondan al concepto puro de éste, al modo de producción específicamente capitalista, en palabras de Marx.
[10] A este respecto, hay que revisar el clásico trabajo de Benjamin Coriat, El taller y el cronómetro, que en estos momentos no tenemos a mano.
[11] Katz agrega que ambos autores desconocen que sin esa referencia mercantil los cálculos se tornan abstractos, cualquiera sea la calidad del software o del hardware utilizado por las computadoras. Y que estas estimaciones “pierden todo basamento comparativo para evaluar el grado de eficacia del plan en una gestión compulsiva. Si por el contrario, en lugar de disolver administrativamente el mercado se trabaja por su extensión progresiva, ese patrón se mantiene vigente y resulta posible analizar cómo progresa la socialización a medida que disminuye la actividad mercantil” (Katz, 2004: 114).
[12] Al igual que a Cockshott y Cottraill, y no casualmente, esto se les escapa a Maiello y Albamonte, que con una similar vulgarización tecnologicista, reducen los problemas de la planificación a cuestiones de cálculo económico: “(…) si el sistema de precios es un sistema de transmisión de información es evidente que puede ser reemplazado por otro. La única limitación para lograrlo sería de carácter técnico, relativa a la capacidad de procesamiento de datos necesaria para el volumen de información de una economía en tiempo real” (Maiello y Albamonte, Debates y fundamentos de la lucha por el socialismo hoy). Pero el sistema de precios no es, simplemente, “un sistema de transmisión de información”, ¡sino una forma históricamente determinada de “administrar” el trabajo humano! Ocultar esto es hacerle el juego a la vulgarización estalinista de las cosas, ni más ni menos.
[13] Víctor Artavia, con referencia a Firtzpatrick y Applebaum, señala que, en su apogeo, el Gulag llegó a explotar a 14 millones de obreros para las obras de acumulación primitiva burocrática (“Apuntes militantes sobre El marxismo y la transición al socialismo, capítulo 3”, izquierda web).
[14] La falsa idea de que “la clase obrera no podía explotarse a sí misma” estaba presente entre los economistas de la Rusia soviética ya en los debates de los años 20, y, en particular, en La nueva economía de Evgeni Preobrajensky. Pero resultó que la clase obrera sí puede “explotarse” a sí misma y no puede dejar de hacerlo en la transición al menos en países atrasados, y lo que es más, ocurrió que en la URSS se relanzaron los mecanismos de explotación unilateral del trabajo por parte de la burocracia.
[15] Es decir, nuestra obra intenta obtener lecciones universales sobre el proceso de la transición socialista y su degeneración burocrática, no específicamente responder al estilo de un estudio clasificatorio sobre qué fue exactamente la URSS, aunque está claro que nos orientamos alrededor de la definición de Cristian Rakovsky de la URSS a partir de los años 30 como Estado burocrático con restos de la revolución.