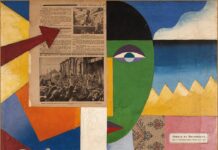Quería plantear como un punto de partida posible un concepto que, de hecho, enseñamos y aprendemos acá en la Facultad y hay compañeros de otras facultades que, seguramente, también lo habrán transitado: es la idea de estado de excepción. Cómo aparece y cómo se formula la idea de estado de excepción. Que tiene distintas inflexiones y distinta carga, pero, en principio, uno puede reconocer, de las líneas por donde aparece la noción de estado de excepción, más frecuentemente en esta facultad, el modo en que Benjamin planteó la idea de estado de excepción, la manera en que Agamben tomó la idea de estado de excepción.
Con una advertencia que me parece crucial y que no sé si ha sido tenida lo suficientemente en cuenta con respecto a dónde arrancaría estrictamente el problema, o el punto de cuestionamiento del estado de excepción. Que es: el modo en que, desde distintas instancias de poder, fundamentalmente desde los gobiernos nacionales, el estado de excepción se normaliza.
Este es el punto. Es decir, la manera en que, desde distintas instancias de poder, fundamentalmente desde distintos mecanismos del estado o desde ciertos mecanismos de gobierno, se recurre al estado de excepción, pero como un recurso estable, habitual.
El problema con el estado de excepción es cómo y cuándo se estabiliza. Es decir: cómo y cuándo se normaliza, por paradójico que esto pueda resultar. Se aloja ahí una especie de paradoja o de contradicción pero que, justamente, la paradoja maniobra el dispositivo: la excepción se normaliza, la excepción se regulariza.
El problema con el estado de excepción es cómo y cuándo se estabiliza. Es decir: cómo y cuándo se normaliza, por paradójico que esto pueda resultar.
Y entiendo que ese es exactamente el punto en el que tenemos que estar alertas respecto de lo que pueden ser genuinamente situaciones de excepción. Porque hay situaciones de excepción, muy cada tanto, como corresponde a la idea misma de excepción. Hay circunstancias en las que de veras cabe considerar un estado de excepción.
Tristemente nos ha tocado vivir eso con la pandemia. Que fue, efectivamente, aunque va dejando de ser, en el año 2020, hace ya dos años, algo del orden de lo que no vamos a volver a vivir. Nunca vamos a volver a vivir algo de esa índole, con ese alcance, con ese grado de trastorno de todas nuestras vidas. Porque, incluso quienes se las arreglaron para seguir más o menos como venían, tuvieron que hacer un esfuerzo grande. Y eso ya es un trastorno. Y, además, un grado de trastorno colectivo, a escala mundial. Entonces, verdaderamente la pandemia supuso un estado de excepción, todo entró en excepción, en el sentido de que nada era, o prácticamente nada, era como venía siendo.
Ver esta publicación en Instagram
Desde la escala de las vidas personales, incluso en la intimidad. Porque uno podría decir: bueno, se cierran las facultades, no salimos a la calle, pero puertas adentro… No, puertas adentro también se altera. Porque un lugar donde uno pasa cierta cantidad de horas al día, ahora uno pasa todas. Y las personas con las que uno vive, aún si las ama, con las que pasas tres, cuatro, cinco horas al día, ahora pasas veinticuatro. O sea, todo se transformó. Desde las vidas personales en espacios de intimidad, hasta las ciudades que quedaron vacías. Por un cierto tiempo, todo se transformó. Entonces, efectivamente hemos atravesado un estado de excepción. Y el punto crítico es su normalización, insisto.
Haría una mención, de todas maneras, a lo que llamamos “recordando el 2020”, porque , además, la excepción como excepción, produce -no se si les pasa eso- como un efecto de irrealidad. Porque efectivamente quedó discontinuado de la secuencia de cualquier forma de hábito, de rutina. Vivimos una excepción, vivimos un estado de incertidumbre inédito. No se sabía, no se sabía nada.
No es una buena solución adiestrar la incertidumbre, precipitar certezas sólo por ansiedad. Y algo que pasó entre marzo y abril del año 2020 en algunas circunstancias, en algunas instancias, fue establecer rápidamente certezas como si se supiera cómo iban a pasar las cosas, cuando en rigor no se sabía.
Yo no me llevo bien con la incertidumbre, pero cuando no se sabe lo mejor es asumir que no se sabe. Fabricar rápidamente certezas para calmarse funciona un poquito, pero después está ese otro problema que se llama realidad, que no necesariamente corresponde a las certezas que uno inventó.
Como reacción uno la entiende, pero en términos de una dinámica social en marzo del 2020 fue bastante problemático que se establecieran certezas.
Por ejemplo: en la institución en la que ahora nos encontramos, a la que yo pertenezco como docente y en la que yo estudié, institución a la que yo entré en 1986 cuando creo que se estaban recién casando los padres de ustedes y, en rigor, antes fui al Colegio Nacional de Buenos Aires, lo que quiere decir que yo a la Universidad de Buenos Aires entré en 1980, y a esta facultado la quiero mucho (a veces me pregunto por qué). En abril se estableció que en junio volvíamos a clases. Que el 1º de junio de 2020 volvíamos a las clases presenciales, entonces se tomaron una serie de medidas sobre esa base. ¿Cómo sabían? Tampoco tenían por qué saber que no volvíamos. No sabíamos si volvíamos o no volvíamos en 15 días, en un mes, en un año; no sabíamos, entonces ¿por qué se toma una decisión fabricando artificialmente una certeza en lo que en realidad era una situación de incertidumbre?
Marzo, abril, mayo del año 2020 la pasamos mal, como docente lo digo, porque todo se dispuso sobre la base de que en junio volvíamos a clase y no contamos con las herramientas para dar clases ni siquiera con las variantes de excepción por ejemplo Zoom, sobre todo esto que ahora decimos, lo hemos incorporado absolutamente, en aquel momento nada, y no había nada porque total en dos meses volvíamos a clases presenciales, cosa que como sabemos no ocurrió.
Incluso existió la indicación expresa de que no diéramos clases sincrónicas. No sólo no nos dieron herramientas para rápidamente pasar a dar clases sincrónicas, sino que se indicó expresamente no dar clases sincrónicas. Manejando con cuestionarios y guías de lectura, cosa que en el caso de una de las cátedras en la que estoy yo no hicimos. Pasamos por esa situación de zozobra aumentada porque hay algo peor que la incertidumbre que es la falsa certeza. Marzo, abril, mayo maniobramos sobre falsas certezas. Es mejor la incertidumbre; con la incertidumbre vas resolviendo, con la certeza falsa no podés resolver, y hubo varios pasos en falso en ese sentido y la pasamos mal.
Aun así, yo acá en la Facultad de Filosofía y Letras integro la cátedra de Teoría y análisis literario AB, que se da en el segundo cuatrimestre, e integro la cátedra de Teoría Literaria II que se da en el primer cuatrimestre. Resolvimos dar clases sincrónicas y aprendimos de otros lados, no de aquí, cómo era la tecnología.
Yo nunca había hecho ni un Skype, nada; yo llamo por teléfono a las personas y me informo por la radio portátil que tengo. Soy analógico, del siglo XX. Pongo la radio debajo de la almohada y escucho las noticias, y mi mujer dice “no puedo creer haberme casado con un viejo así”, bueno. Es el abuelo de Violeta: tenemos la misma edad, hacemos lo mismo, hacemos eso. Y de pronto me encontré en el Zoom. No me quejo, está muy bien. Hay una parte que me voy a estar quejando, pero el Zoom no me lo dieron en esta facultad. Ni el Zoom ni la capacitación. No sólo no me lo dio, me dio la indicación de “no hagas clases sincrónicas”.
Decidimos dar las clases sincrónicas igual, en la convicción de que con guías de lectura y cuestionarios no se enseña ni se aprende, en mi opinión nada, pero de teoría literaria definitivamente no. El Zoom lo hicimos pese a las condiciones y no a favor de las condiciones. El Zoom sale plata. Cuando no sale plata, se cae a los 40 minutos. Se da una clase con 180 participantes que caía a los 40 minutos. Se tenían que volver a conectar 180 personas. Yo prefiero que las instituciones educativas ayuden a los docentes. No ocurrió. Pese a todo dimos la materia, incorporamos el Zoom. Hicimos una especie de paro a la japonesa: dimos más clases que las habituales, porque después no podemos parar. Y no se si alguien cursó en el 2020 con nosotros, funcionó bien, y yo diría más allá del caso propio, transmito mi situación, debe haber otras y ustedes tendrán mucho más para decir que yo de cómo pasaron ese 2020 o de cómo fue ese 2020 para los que ya entraron en la facultad. Pero diría someramente o rápidamente, fue una aceptable resolución el Zoom.
Mi evaluación como docente es que funcionó razonablemente bien para el propósito de que la dinámica de enseñanza y aprendizaje funcionara y, para que algo parecido, razonablemente parecido a la dinámica de una clase, pudiese ocurrir. Y ocurrió en esas circunstancias: las del 2020. Entonces uno dice “qué bien, qué bien el Zoom, hasta me encariñé con el Zoom”. Y en ese punto ya tenía que morirse (el Zoom).
Entre agarrarse y que me falte el aire -para no ser tan trágicos- como son jóvenes, nombrás la muerte y ríen, con gente de más de 60 años vos nombrás la muerte y no ríen. Por qué: es un tema. Siempre les digo en las clases, ustedes no son mis estudiantes, no están en el curso que estoy dando, pero aprovecho la ocasión. Anoten: ustedes también van a morir. Porque los jóvenes se sienten inmortales; yo fui joven, la muerte era una cosa que le pasaba a los otros. Decía: en esas circunstancias resultó muy bien el Zoom, uno se llevó bien con el Zoom.
Yo creo, aunque no lo sé, que efectivamente pudimos enseñar. Creo que efectivamente aprendieron, y que estuvo todo razonablemente bien. En esas circunstancias, entre el Zoom o que se perdiera la cursada, entre Zoom y nada, Zoom. Entre Zoom y cuestionarios impresos tipo Academias Pitman -googleen después, o a la gente de mi edad- el Zoom.
Después volvimos a las aulas, un poco tarde para mi gusto. No se ustedes, yo ya iba a lugares. A ciertos lugares, y acá no. Y me preguntaba en esos momentos “¿por qué estoy sentado en un bar, donde hay otra gente, y no dentro de un aula?”. “No puedo entrar a un aula. ¿Por qué entro a un restaurant, por qué voy a un teatro?”. Con lo que en esa época se llamaba “con todos los cuidados” que era que te tomaban fiebre cuando entrabas. Pero uno podía tomar los propios cuidados. Casi todas las cosas volvieron, casi todas las cosas se reabrieron antes que nuestra facultad y antes que estas aulas. Cuando volvimos, cuando finalmente volvimos, que fue prácticamente, para mí casi lo último a lo que volvimos. Ya había viajado en micro y todavía no había venido acá. Ya había creo que en avión y no había venido acá. Ya había ido a un bar y no había venido acá. Ya había ido a la cancha y no había venido acá. La cancha es abierta, los baños no. Pero finalmente volvimos acá también.
Al volver a las aulas pudimos advertir –no es que antes no lo supiéramos, pero entiendo que se volvió aún más patente– todo lo que le faltaba al Zoom. Ya habíamos visto todo lo que nos había proporcionado y lo agradecíamos y lo agradecemos. Al volver a las aulas, se evidenció qué es lo que ahí faltaba, la interacción. Cierto modo, cierto grado, cierta frecuencia de interacción, que es propia de cuando estamos todos presentes en un mismo lugar como estamos ahora.
Me llamó la atención ver en algunas intervenciones de especialistas en educación –yo no lo soy, pero doy clases acá desde 1990– que se dijera que los medios de la virtualidad resolvían las clases, así llamadas, magistrales, en las que alguien se para al frente, hablaba y los demás escuchaban. Me sorprendió muchísimo eso porque yo nunca di una clase así. Y prácticamente nunca cursé una clase así. Una clase no consiste en que alguien se para, habla y los demás escuchan. Es raro, y no sólo en los prácticos. Ahora en las clases teóricas, es raro que hayan transcurrido dos horas de clase y que haya hablado una sola persona. Sería, para mí, un fracaso, y es raro que eso ocurra.
Claramente, nuestras clases transcurren con una dinámica de interacción –mayor o menor, con distintas características– que es decisiva para la enseñanza y el aprendizaje. Yo decía: acá damos Benjamin y Agamben, y enseñamos el estado de excepción, pero estamos asistiendo a la normalización del estado de excepción y no reaccionamos. ¿Para qué damos, entonces, eso, si no lo estamos pensando realmente? Porque es prolongar el estado de clases por computadora –porque decir virtualidad suena sofisticado–. Dictado de clases por teléfono; están cursando una carrera por teléfono; así de berreta es.
Acá también damos Bajtín; en la carrera de letras damos Bajtín. Y trabajamos la noción de la palabra «dialógica» y de «dialogismo». Trabajamos dialogismo, entendemos dialogismo, lo ponemos en las monografías, en los exámenes; aprobamos la materia explicando dialogismo, y luego queda amenazada la instancia de la enseñanza y aprendizaje como instancia dialógica y seguimos, por inercia, como si no pasara nada o como si diera igual. No, las clases raramente son unidireccionales. Pienso nuevamente en Bajtín. En Bajtín, no se trata de que habla uno y luego habla el otro, y así; eso podría llegar a ser dos monólogos. Si miran televisión se van a encontrar con eso. Son una sucesión de monólogos. No sólo nadie escucha a nadie, sino que nadie toma, en su palabra, la palabra del otro. Entonces, no hay interacción. Pero los docentes, cuando damos clase y los estudiantes intervienen, incorporamos a la exposición lo que los estudiantes están diciendo; sea una idea extraordinaria o alguien que no entendió; que eso es un desafío para los docentes.
Es un desafío que, cuando alguien levanta la mano y dice algo muy bueno y que enriquece muchísimo a la exposición, no inhiba a los compañeros que no tienen una idea extraordinaria, sino que tienen una duda o algo que no entendieron. Porque la inhibición para hablar delante de los demás, en realidad es con los compañeros, no con el docente, porque cuando la clase termina se acercan a preguntar. Y la interacción en la clase abarca todo: el que levanta la mano y piensa algo estimulante para todos, y el que no entendió, todo aporta y todo se incorpora. En verdad, hay dialogismo cuando una palabra incorpora a la otra e interactúa con la otra.
Por eso tampoco soy partidario, en las clases, de dejar la pregunta para el final. Porque si uno deja la pregunta para el final, quiere decir que la exposición que uno hace no va a estar afectada por lo que los estudiantes vayan a decir. La exposición del docente, ahí, está compactada, está presurizada. Y yo creo que la dinámica de enseñanza y aprendizaje es mucho mejor en esa interacción.
Entonces, la vuelta a las aulas nos permitió recuperar, en toda su dinámica, en toda su autenticidad, esa interacción. Y algo que todos aprendemos a hacer: que son los climas en una clase, las atmósferas. Sin captar eso tampoco funciona muy bien el enseñar y el aprender. Por ejemplo, en este momento, ustedes están especialmente callados, lo cual está muy bien. Uno registra eso. Si salís de un tramo muy denso de la exposición, tenés que medir, porque hay una exigencia de concentración en ese tramo de la clase, y no seguir y seguir. Y eso lo percibís: en el silencio, en el aire quieto, muchos culos moviéndose en las sillas; incluso en el semblanteo, en las caras: de concentración, de desconcentración, de lo que sea.
Para enseñar y aprender, todo eso hay que tomarlo en cuenta. En el Zoom eso es difícil, por no decir imposible. Primero, porque no tenés todas las caras; tenés, de ciento ochenta, veinte. Muchos no abrían la cámara. Yo les decía: estamos en casa, les vamos a conocer el pijama, qué problema hay. Pero aun abriendo las cámaras: «No se oye», «¿Cómo?» «¿Qué?». Las clases empezaban con un: «¿Se oye?». Pero yo agregaría un elemento más. También aquí enseñamos «el cuerpo», «la materialidad del cuerpo», «poner el cuerpo», y después nos parece intercambiable dar clase reuniendo los cuerpos en un mismo lugar, o sea, con los cuerpos presentes, que con los cuerpos diseminados y separados los unos de otros. Pero entonces ¿Para qué damos lo que damos si a la hora de pensarlo no entra en escena?
No es lo mismo, además de lo que vine diciendo hasta ahora, generar una situación de enseñanza y aprendizaje sin los cuerpos, las presencias; no funciona igual en dispersión. Y un elemento más: nosotros que nos decimos: «Compañero», «Compañera»; en Zoom no hay compañeros, cada uno cursa sólo. Veníamos cursando sin compañerismo. Cursar con otros, que haya compañeros de cursada. No hay compañeros de cursada en lo que se llama «virtualidad», y que yo llamo «cursar por teléfono». Porque el teléfono, como ustedes saben, es algo personal; un modelo cuentapropista de cursada. Cada uno está haciendo su carrerita sin los otros, sin compañeros.
Hay algo que, permítanme decirlo, por lo menos en la facultad en la que estamos, me parece notar que ya hay un debilitamiento. Alguien falta a clase, no vino (puede pasar, claro), ¿Cómo averigua qué se dio cuando no vino? Le pregunta al docente. ¿Cómo no le preguntan a un compañero? Entran al campus, que yo me permití rebautizar, como todo va ahí, como “campus de concentración”. El que falta, pregunta en el campus a los docentes qué dieron. ¿Cómo? ¿No se hablan entre los compañeros? Ese dispositivo está vaciando, licuando, debilitando o anulando la interacción entre compañeros. Le preguntás a un compañero del día que faltaste, porque además te ponés en la situación de hablar con un compañero que te parezca confiable, cuyos apuntes que te parezcan confiables… forma parte de la sociología, porque vivir en sociedad es eso y no estar cada uno en su casa y cualquier duda: al docente. Porque la condición del compañero de cursada ya está debilitad.
A mí me parece que es una mala señal que no haya bares de estudiantes acá alrededor. Cerró Platón, ya sabemos lo que nos hace Sócrates, que aumenta los precios para que no vayamos. Me parece que ya hay una dinámica de cursada que es vengo, curso y me voy a casa. Y si me surge alguna duda o algo: campus, docente, “¿qué vieron?”. Me parece que, porque ya se viene produciendo un debilitamiento en la dinámica de los compañeros, de cursar con compañeros. El zoom parece que no afectó tanto, pero si lo vemos así, desaparece el cursar con compañeros en el Zoom.
Claro, si hay un virus y nos vamos a morir bueno, la bancamos. Pero ya estamos vacunados es otra historia. Entonces vuelvo al comienzo: el problema no es la excepción que ha vivido el mundo, es la prolongación del estado de excepción.
Claro, si hay un virus y nos vamos a morir bueno, la bancamos. Pero ya estamos vacunados es otra historia. Entonces vuelvo al comienzo: el problema no es la excepción que ha vivido el mundo, es la prolongación del estado de excepción. La normalización del estado de excepción que pretende que en mayor o menor medida –no sé cuál es la menor, porque para mí ninguna está bien– se continúa cursando por teléfono, se continúa cursando por computadora, se dictan clases escritas. O sea, no se dictan. Si es igual leer una clase desgrabada que asistir a clase cerremos este edificio, donémoslo para un hospital o una fábrica de cigarrillos, saquemos el cartel que hay en la puerta, lo ponemos acá a la vuelta en SIM y la facultad funciona ahí, están todas las clases grabadas, de todo.
Incluso van a tener la posibilidad los que cursan Teoría II, que en vez de tener que resignarse a las clases que doy yo, poder leer las de Josefina Ludmer, que eran mil veces mejores. No hacemos eso porque consideramos que no es igual asistir a un aula con compañeros y una interacción con el docente que leer una clase desgrabada. Dicho sofisticadamente: “no subimos la clase. Se llama “curso por correspondencia”. Es curso por correspondencia, porque las clases, en vez de venir impresas en un sobre que te llevás a tu casa con el logo de Academias ILVEM, como el muchacho que empuñaba el diploma.
Claro, uno dice “virtual suena más sofisticado”, “subimos la clase al campus”. Nada, es curso por correspondencia, y el streaming, y el YouTube, y “lo subimos al skype”. Es Telescuela Técnica. Nadie acá sabe de lo que hablo. Si no vieron Telescuela Técnica pueden haber visto, o vean, la parodia que hacía Alfredo Casero en “Cha Cha Cha”, que daban clases a la mañana–yo no voy a aceptar nada que no sea con personas de más de 40. Esos programas que pasaban a la mañana en la televisión–.
Primero les voy a decir una cosa que los va a impactar muchísimo: la televisión no andaba las 24 horas. Terminaba a la noche. Terminaba. No se angustien: ustedes tienen televisión todo el tiempo, y en realidad ni siquiera tienen televisión. Las realidades no son eternas. Y reanudaba a la mañana. Reanudaba, volvía a empezar la televisión. Y a la mañana, no me acuerdo en qué canal, había un programa que se llamaba “Telescuela Técnica” donde te enseñaban por televisión. Claro, como decía el compañero, pero enseñaba cuestiones prácticas. Vean la parodia de Casero, pongan “Telescuela Técnica Cha Cha Cha”, es una parodia que no era muy distinto lo que hacía Casero que los originales. Y claramente, Teoría Literaria, que es lo que yo enseño, no se enseña así.
Como Telescuela Técnica, ahí te enseñaban cosas de electrónica, qué sé yo, no sé, de eso yo no sé. Teoría Literaria no se enseña así. Ni los programas de Telescuela Técnica, ni cursos por correo de Academias ILVEM. Y lo que me preocupa es que estamos en agosto del 2022 y en esta casa de estudios en la que nos encontramos se están dictando cursos y seminarios bajo las condiciones de excepción que nos había impuesto la pandemia en el 2020.
La materia que a mí me toca dar que se está dictando ahora, Teoría y Análisis Literario, o por ejemplo son las situaciones en las que yo me encuentro, si llegaba a los 300 inscritos la iba a tener que dar por teléfono. Yo ya había anunciado que yo no iba a dar clases por teléfono. Como la facultad está vacía, pasamos antes denunciando el menemismo, el Fondo Monetario, quieren vaciar nuestra facultad; ahora está vacía. Y me salvé –lo digo a título personal– de la situación de que iba a tener que dar las clases por teléfono, que yo ya había resuelto no hacer, porque no se llegó al número de inscriptos.
Las materias que pasaron el número de inscriptos, porque la facultad que permite esta reunión, si esto fuese una clase, no lo permitiría. Si esto fuese clase, si ahora a esto lo llamamos “Teoría no se cuánto” estaría prohibido. Y hay materias que se están dando por teléfono o computadora, y los seminarios se están dando por teléfono y con computadora, y todos hacen una inercia por la cual están haciendo de cuenta que enseñan y los otros hacen de cuenta que aprenden.
Más un factor, porque he sabido o he conversado porque hablé mucho de esto antes y agradezco la posibilidad de hablarlo acá: claro que se meten más materias. Claro que cursás más, podés cursar más materias que si no tenés que venir y no tenés que escuchar cada una de las clases. Mi pregunta es qué sentido tiene sumar materias si no estás aprendiendo, si no estás obteniendo una formación, de qué te sirve sumar tres materias en vez de dos si no te estás formando en ninguna de las tres. Mi propuesta para las personas que tienen esa tesitura es darles el título. Directo. Si no te interesa formarte como historiador, como profesor de literatura, como geógrafo, si no te interesa y lo que te interesa es meter materias: tranquilo, metiste todas. Geógrafo. Andá. Suerte. Y no jorobes a los que están acá adentro y se quieren formar. Y formarse es interactuar en un aula.