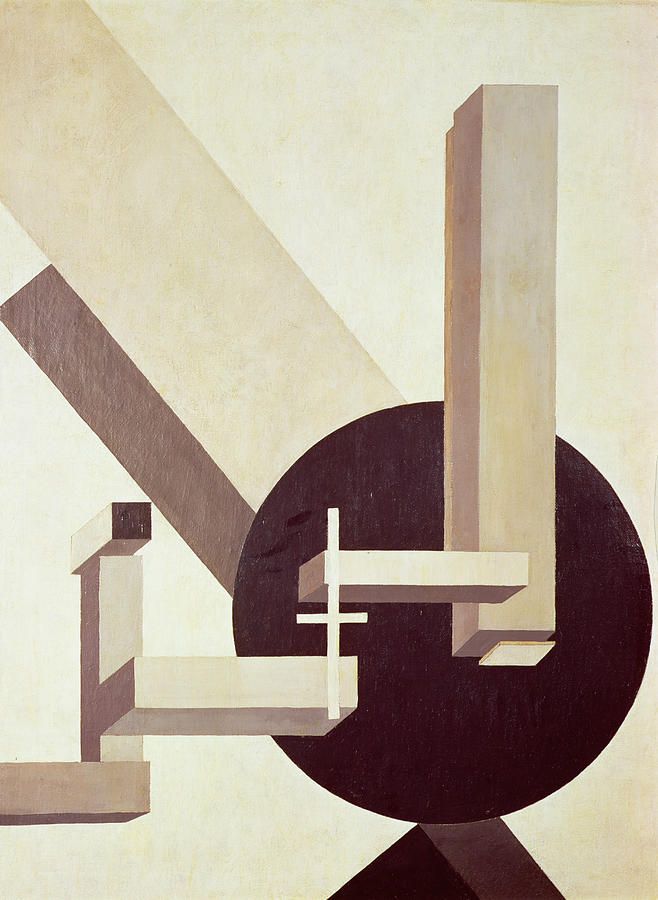Para avanzar en la comprensión de los fundamentos y las condiciones de la política revolucionaria, iremos de los aspectos más objetivos a los más subjetivos: “El estudio de cómo se deben analizar las ‘situaciones’, es decir, de cómo se deben establecer los diversos grados de las relaciones de fuerzas, puede prestarse a una exposición elemental de ciencia y de arte políticos, entendidos como un conjunto de reglas prácticas, de investigación y de observación particulares, útiles para despertar el interés por la realidad efectiva y suscitar intuiciones políticas más rigurosas y vigorosas (…) Se debe exponer lo que hay que entender en política por estrategia y táctica, por ‘plan’ estratégico, por propaganda y agitación, por ciencia de la organización y de la administración en política” (Gramsci, cit., p. 107).
Como se ve, Gramsci coloca esos aspectos más objetivos bajo el paraguas general de las relaciones de fuerzas. Plantea cuatro niveles de análisis: 1) las correlaciones de fuerzas internacionales, 2) las económico-estructurales (“las correlaciones sociales objetivas”), que enmarcan las situaciones más de su conjunto, 3) el plano más propiamente político (correlaciones políticas y de partidos) y 4) el plano de las relaciones de fuerzas militares.
Por razones pedagógicas y de exposición, invertiremos aquí este orden y dejaremos de lado el análisis de las relaciones de fuerza militares, aspecto que será abordado más adelante.
3- 1- La coyuntura política
Comencemos por la unidad de medida más elemental a la hora de hacer política, la “composición de lugar” a partir de la cual se llevará a cabo la acción política. Esa unidad de medida elemental es la coyuntura política y la podemos colocar en el tercer plano señalado por Gramsci.
La coyuntura política, siendo la unidad más elemental del análisis político marxista, no es la fundante (que corresponde al aspecto económico- estructural), sino un plano derivado. Sin embargo, es imprescindible partir de evaluar la coyuntura para llevar a cabo cualquier intervención política. Coyuntura es una categoría temporal y espacial al mismo tiempo. Temporal porque alude a un período determinado, y remite a un período de tiempo de corto o de mediano plazo, no más. Pero la dimensión temporal no agota la cosa. La espacialidad remite a qué parte de la realidad tomamos al hablar de coyuntura: si se trata de un determinado lugar de trabajo, de una universidad, una rama industrial, una provincia, un país, o, incluso, una región del mundo.
Por otra parte, las coyunturas tienden a ser totalizantes: en este terreno siempre hay que ir de lo más general a lo más particular. En escalas espaciales más pequeñas también hay coyunturas particulares, pero éstas reciben la influencia, aunque no mecánica, de las coyunturas más generales, o de ámbito de aplicación más general. A modo de ejemplo, sin duda que una coyuntura política nacional teñirá, de una u otra manera, la coyuntura de una determinada huelga. Sin embargo, esto no es mecánico: las circunstancias en el lugar de trabajo, la relación con la patronal, la burocracia, el gremio en su conjunto, etcétera, nunca podrían ser disueltas en la coyuntura general, aunque ésta inevitablemente incidirá en el desarrollo de la lucha, “tiñéndola con sus colores”, según la metáfora del arco iris en Marx. Que apunta a que las determinaciones son siempre complejas y sutiles, contra quienes lo acusaban de determinista mecánico. Para precisar la definición de coyuntura política, volvamos sobre la apreciación de Lenin de la política como economía concentrada. Sobre el escenario de la vida política de un país o región del mundo opera un conjunto de elementos de la vida social de índole económica, sociológica, de las relaciones de fuerzas en general o de carácter político general. En la realidad, ese conjunto de elementos se presenta como un todo, en una suerte de síntesis que configura a cada momento una determinada coyuntura política con rasgos propios.
Como señalábamos más arriba, la política es el ámbito de condensación de un conjunto de determinaciones de clase, que tienen como fundamento las relaciones materiales de la sociedad (la economía). Pero aunque la política opera como síntesis de las determinaciones sociales al campo político, lo hace mediante una serie de desplazamientos que no admiten ninguna lectura mecánica o reduccionista de las cosas. Una coyuntura política se ordena alrededor de circunstancias de orden económico o propiamente políticas (una crisis gubernamental, una gran huelga, el desencadenamiento de una guerra, etcétera); no hay nada mecánico en esto, más allá del hecho real de que, en general, una modificación en la economía, tarde o temprano, tiende a operar modificaciones de conjunto. Esto ocurre en la medida en que la economía es la base material a partir de la cual se alza todo el edificio social; si esa base sufre una conmoción, no hay manera de que el resto del edificio no la sienta. Pero lo que queremos destacar aquí es que las consecuencias políticas de esa conmoción nunca serán automáticas. Por el contrario, en muchos casos serán la resultante de su combinación con las tendencias de la lucha de clases precedente, como observara agudamente Trotsky más de una vez.
En todo caso, una coyuntura política es un espacio de tiempo relativamente limitado en el cual los elementos que componen la realidad económica, política e ideológica se encuentran ordenados de determinada manera, configurando los rasgos o características salientes de ese momento.
De allí se deriva otro aspecto: el hecho de que las coyunturas puedan ir variando incluso si no se produce un cambio sustancial de los elementos que componen la totalidad de la situación política. El solo hecho de que esos elementos se ordenen de una manera distinta ya implica cambios en la resultante política total.
Ese mismo alcance limitado de toda coyuntura, y el hecho de que los elementos que la componen puedan variar o no (o varía el peso específico relativo de cada uno de ellos en cada momento dado), es lo que hace que esta categoría de limitado alcance temporal remita a otras escalas de tiempo más amplias: las situaciones, etapas, ciclos o épocas de la lucha de clases, de las que nos ocuparemos enseguida.
A la hora de hacer política no sólo de conjunto, sino, como ocurre cotidianamente, en un gremio o fábrica, en una facultad o una escuela, la evaluación de las circunstancias que determinan el conflicto debe estar en el quehacer de todo militante. Toda acción que se precie de tal, en cualquier ámbito y de cualquier naturaleza, y con mayor motivo la acción política, opera sobre una serie de relaciones creadas que deben evaluarse de la manera más científica y objetiva posible. Para esta evaluación, la comprensión de la coyuntura es una necesidad de primer orden si no se pretende actuar a ciegas o con una orientación que, por no partir de las determinaciones objetivas de la realidad, impida realmente transformarla o incidir sobre ella.
3- 2- Épocas, etapas, ciclos y situaciones
El marxismo opera con varias escalas de tiempo superpuestas. De entre esas escalas de tiempo se puede pasar de las más inmediatas (como la de coyuntura) a la de época, con otras intermedias como situaciones, etapas o ciclos históricos. Recordemos aquí que el orden lógico de las cosas es exactamente el opuesto: de la definición más general de época o período histórico, pasando por la de etapa, ciclos o situaciones y llegando a la coyuntura. No es cuestión de una apreciación mecánica o formal de esas categorías, sino de entender cómo se combinan las dimensiones temporales y espaciales, cómo se constituye una síntesis de ambas coordenadas, cómo se combinan las diferentes temporalidades (o los distintos planos de las relaciones de fuerzas), desde las más históricas a las más coyunturales.
Requiere de experiencia poder medir los distintos momentos políticos de una manera que no sobre o subestime sus potencialidades, rasgos y características; como se dice habitualmente entre la militancia, no impresionarse ni en un sentido ni en el otro, por exceso o defecto, en lo que hace a las relaciones de fuerzas entre las clases.
Es importante aquí tener presente el conjunto de las determinaciones de un período político concreto, que exceden la coyuntura o la manifestación más inmediata de sus elementos. Coyunturas adversas pueden ocurrir sin modificar el cuadro más de conjunto de una situación o etapa política más favorable y, por lo tanto, estar llamada a revertirse en un momento posterior (aunque, en lo inmediato, comprenderla en toda su especificidad sea muy importante para no equivocarse a la hora de formular una política revolucionaria). Porque si bien las cosas adquieren concreción de coyuntura en coyuntura, las escalas temporales que determinan la realidad de largo, mediano y corto plazo se superponen, dando lugar a un determinado ordenamiento de las relaciones de fuerzas.
Más allá de lo anterior, existen momentos trascendentes (históricos, por así decirlo) donde determinada circunstancia o factor modifica el cuadro en su conjunto. Para medir las cosas en su justa dimensión, cabe tener presente esta superposición de temporalidades que entraña toda situación política para entender el alcance de la modificación que ha ocurrido bajo determinadas circunstancias.
Marx hablaba de época histórica dándole al concepto un carácter fuertemente estructural vinculado al ascenso y agonía del capitalismo (o cualquier otra formación económico-social) como subproducto de determinada relación entre fuerzas productivas y relaciones de producción, donde las últimas se terminaban transformando en obstáculos o camisas de fuerza para el desarrollo de las primeras. También se ha utilizado la categoría de “época de la revolución socialista” a partir de la I Guerra Mundial en 1914, como para dar cuenta del hecho más general de que bajo el capitalismo en el último siglo, las circunstancias generales estaban maduras como para plantear la actualidad de la pelea por el socialismo vinculado a la maduración de los factores objetivos a partir del desarrollo del proletariado como clase. En las circunstancias particulares de los años 30, Trotsky había ido incluso más lejos, planteando que esas condiciones se habían comenzado a pudrir un poco.
Si acordamos en dar un mayor peso económico- estructural a la categoría de época (precisamente esa contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción que se abre a partir de determinado momento en toda formación económico-social), ya cuando nos remitimos a la de ciclo político o etapa hacemos más hincapié en las determinaciones o rasgos políticos de todo un período. Por ejemplo, está claro que la caída del Muro de Berlín pareció abrir un ciclo político caracterizado por la ausencia de la revolución social (aunque, al mismo tiempo, desbloqueara históricamente su resurgimiento en sentido socialista).
Cuando hablamos de ciclo político o etapa podemos fijar más la atención en determinadas características políticas generales de temporalidad larga y que identifican todo un período. Ahora bien, la situación política ocupa un lugar intermedio entre ciclo o etapa y coyuntura. Es decir, la definición de situación se encuentra en un lugar que no es el de las determinaciones económico-estructurales o del ciclo político más de conjunto, pero tampoco de la coyuntura. En todo caso, configura un momento fuertemente marcado por los rasgos políticos de un determinado período (por unas relaciones de fuerzas que van a marcar en un sentido u otro un período que puede abarcar alrededor de uno o dos años, por ejemplo).
A modo de ejemplo podríamos hablar del ciclo político que se vive en Latinoamérica desde comienzos del nuevo siglo, muy distinto a los del ciclo de los años 90, pero dentro del cual, en distintos países, sus situaciones nada tienen que ver con las del momento de apogeo de las rebeliones populares que marcaron países como Venezuela, Argentina o Bolivia años atrás. O la situación actualmente en el mundo árabe, que vive un ciclo
Más allá de lo anterior, existen momentos trascendentes (históricos, por así decirlo) donde determinada circunstancia o factor modifica el cuadro en su conjunto. Para medir las cosas en su justa dimensión, cabe tener presente esta superposición de temporalidades que entraña toda situación política para entender el alcance de la modificación que ha ocurrido bajo determinadas circunstancias.
Marx hablaba de época histórica dándole al concepto un carácter fuertemente estructural vinculado al ascenso y agonía del capitalismo (o cualquier otra formación económico-social) como subproducto de determinada relación entre fuerzas productivas y relaciones de producción, donde las últimas se terminaban transformando en obstáculos o camisas de fuerza para el desarrollo de las primeras. También se ha utilizado la categoría de “época de la revolución socialista” a partir de la I Guerra Mundial en 1914, como para dar cuenta del hecho más general de que bajo el capitalismo en el último siglo, las circunstancias generales estaban maduras como para plantear la actualidad de la pelea por el socialismo vinculado a la maduración de los factores objetivos a partir del desarrollo del proletariado como clase. En las circunstancias particulares de los años 30, Trotsky había ido incluso más lejos, planteando que esas condiciones se habían comenzado a pudrir un poco.
Si acordamos en dar un mayor peso económico- estructural a la categoría de época (precisamente esa contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción que se abre a partir de determinado momento en toda formación económico-social), ya cuando nos remitimos a la de ciclo político o etapa hacemos más hincapié en las determinaciones o rasgos políticos de todo un período. Por ejemplo, está claro que la caída del Muro de Berlín pareció abrir un ciclo político caracterizado por la ausencia de la revolución social (aunque, al mismo tiempo, desbloqueara históricamente su resurgimiento en sentido socialista).
Cuando hablamos de ciclo político o etapa podemos fijar más la atención en determinadas características políticas generales de temporalidad larga y que identifican todo un período. Ahora bien, la situación política ocupa un lugar intermedio entre ciclo o etapa y coyuntura. Es decir, la definición de situación se encuentra en un lugar que no es el de las determinaciones económico-estructurales o del ciclo político más de conjunto, pero tampoco de la coyuntura. En todo caso, configura un momento fuertemente marcado por los rasgos políticos de un determinado período (por unas relaciones de fuerzas que van a marcar en un sentido u otro un período que puede abarcar alrededor de uno o dos años, por ejemplo).
A modo de ejemplo podríamos hablar del ciclo político que se vive en Latinoamérica desde comienzos del nuevo siglo, muy distinto a los del ciclo de los años 90, pero dentro del cual, en distintos países, sus situaciones nada tienen que ver con las del momento de apogeo de las rebeliones populares que marcaron países como Venezuela, Argentina o Bolivia años atrás. O la situación actualmente en el mundo árabe, que vive un ciclo contrastes de país a país en sus cambiantes situaciones es muy agudo.
La cuestión, en todo caso, es no marearse ni caer en esquematismos. Sea con estas categorías o con otras, de lo que se trata es de atrapar, apreciar en toda su concreción un momento político determinado de manera tal de llevar adelante una política revolucionaria adecuada. Y esto requiere una mirada integral que capture todos los elementos en juego, en su interacción; que logre, en cada caso, comprender cuál es el determinante principal (que no será siempre y necesariamente el económico, que sólo lo es en última instancia); y que, a la vez, no pierda de vista que todo recorte que hagamos de un momento determinado de la realidad opera siempre en un contexto mayor que está ahí para fijar el límite de las cosas. Porque, en definitiva, esa captura de momentos, esa caracterización de la coyuntura o situación en la cual se va a actuar, es parte del ABC del quehacer político.
3- 3- Crisis orgánicas y reabsorción de las revoluciones
Intentaremos ahora ahondar en el tema introduciendo algunas de las categorías de análisis del marxista italiano Antonio Gramsci, de gran riqueza. Gramsci fue uno de los grandes exponentes de la tradición del marxismo revolucionario, más allá de que el aislamiento en el que quedó le impidiera tomar una postura clara respecto de la burocratización de la ex URSS y la histórica batalla de León Trotsky al respecto (equivocadamente, tendió a darle la razón a Stalin en sus planteos de “socialismo en un solo país).[1]
Gramsci no comprendió las posiciones de Trotsky, pese a que a comienzos de los años 30 defendió sus mismas posiciones acerca de la importancia del frente único obrero de comunistas y socialdemócratas contra el fascismo (cuando el stalinismo definía a los segundos como “socialfascistas” y se negaba a ningún acuerdo con ellos). Lo paradójico del caso es que defendiendo las mismas posiciones que el gran revolucionario ruso, se dedicó a polemizar erróneamente contra Trotsky y su teoría de la revolución permanente, a la que veía “caduca” para los países de Europa occidental. Para sumar confusiones, hay que agregar la utilización y difusión reformista de su pensamiento, primero en manos del PCI (Partido Comunista Italiano) y luego de los pensadores socialdemócratas. Un operativo que continúa hasta nuestros días, ahora desarrollado por los populistas de nuevo cuño que subrayan sobre todo el concepto de “nación” y caen en formulaciones de revolución por etapas.
Lo anterior, sin embargo, no menoscaba la veta revolucionaria de su pensamiento ni el valor de sus enseñanzas. Es inmensa la riqueza de algunas de sus categorías de análisis político y la densidad de su elaboración acerca de la política y los problemas de construcción partidaria; Gramsci era un dirigente de partido, el más importante del PCI cuando fue detenido en 1928. Al respecto, tiene interés el estudio de su pelea por poner en pie de guerra al PC italiano contra oportunistas del PS como Turati y ultraizquierdistas como Bordiga y todo el arco iris intermedio.
De entre las categorías gramscianas más interesantes, queremos destacar principalmente dos: la de crisis orgánica y la de revolución pasiva, que sirven para acrecentar el cúmulo de herramientas de análisis político del marxismo revolucionario (muchas veces, lamentablemente, empleadas de manera simplista y por fuera de la riqueza de los procesos históricos que le dieron origen). Se suman a categorías como situación revolucionaria, crisis revolucionaria, vacío de poder, crisis de dirección revolucionaria, trabajadas por Lenin, Trotsky o Rosa Luxemburgo (ésta última, en particular, contribuyó con sus categorías de huelga de masas y otras relacionadas con las experiencias de acción desde abajo de la clase trabajadora). Esas categorías se construyeron a partir de la riqueza del período histórico en el que les tocó vivir, marcado por la actualidad de la revolución socialista en el sentido más clásico del término.
Volviendo a Gramsci, digamos que con crisis orgánica se refería a una situación no coyuntural en la que está puesta en cuestión la dominación misma de la clase explotadora. Una crisis orgánica remite al hecho de que, tal como está organizado, el régimen de acumulación, el régimen político y la forma de Estado que le son propios ya no van más, y se debe ir a un nuevo punto de equilibrio, en un sentido u otro, lo que resuelve en el marco y por intermedio de una crisis. Se ve entonces que la categoría funde tanto el plano económico estructural como el específicamente político en uno solo. Se trata de un “todo sintético” cuyo ámbito temporal podría colocarse dentro del de etapa o ciclo histórico, aunque remita, más que a determinaciones puramente “políticas”, a un punto intermedio político-estructural. Ejemplos que combinan una aguda crisis económica con un punto final del viejo sistema de partidos (o de la forma del Estado, esto es, el régimen político), podrían ser hoy los casos de Egipto, Grecia o España, o, en 2001, la situación que se vivió en la Argentina con el “Que se vayan todos”. Por otra parte, también es característica en Gramsci la aguda categoría de revolución pasiva, que designa cuando, desde arriba, desde el poder del Estado o el gobierno, un determinado grupo explotador se apropia de las banderas de una revolución o rebelión popular para vaciarla de contenido y “resolver” estas mismas demandas de manera distorsionada. En el ejemplo clásico de Gramsci, la revolución pasiva es la que terminó provocando la nunca del todo bien resuelta unificación italiana entre el norte industrial y el sur campesino del país (Risorgimento). A esto se refería Gramsci con “pasivización” de la revolución; lo que en la tradición de nuestra corriente hemos llamado, en igual sentido, reabsorción de los procesos de rebelión popular.
Lo anterior ilustra la riqueza de las categorías de análisis del marxismo, pero agregando un alerta: estas definiciones nunca podrían aportarse desde afuera de los procesos mismos, o de manera mecánica y abstracta. Se deben llenar de contenido y sólo pueden adquirir toda su vitalidad y “florida riqueza” cuando son expresión de una apropiación realmente sustantiva y no formal de las múltiples determinaciones y pliegues de todo proceso real. En ausencia de esto, sólo quedan fórmulas muertas que nada pueden explicar. Llegado el caso, es preferible una descripción seria de los procesos antes que aplicarles definiciones de modo no orgánico, desde afuera, que nada pueden explicar y que fuerzan a la realidad a coincidir con el esquema previo.
3- 4- Crisis revolucionaria y organismo de doble poder
Nos queda desarrollar las categorías del análisis vinculadas a los momentos más extremos, cuando lo que se pone en juego es el problema del poder. En ese caso se dice que se abre una “crisis revolucionaria”, un momento donde se observa una pérdida del control de la situación por parte de la burguesía (a la que también se le da el nombre de “vacío de poder”). Esas circunstancias agudas dan lugar en muchos casos a momentos en que se puede decir que “el poder está en las calles” (tal como se vivió, por ejemplo, en el Argentinazo de diciembre del 2001, o en el Octubre boliviano de 2003), en el sentido de que los explotados y oprimidos, con su movilización, son los que marcan la tónica de las cosas. Sin embargo, con eso no alcanza. No alcanza con que el poder “esté en las calles”, aunque sea un presupuesto para ir más allá. Porque una situación así, poco orgánica, siempre se termina reabsorbiendo si no cristaliza en organismos o instituciones que representen realmente ese poder alternativo. Ir más allá es plantear, al calor del desarrollo de la crisis, la necesidad de poner en pie organismos alternativos a los del Estado capitalista. Ocurre muchas veces que el vaciamiento del Estado a la hora de la administración de los asuntos –un subproducto de la aguda crisis gubernamental y de las instituciones del régimen de dominación–, circunstancia en la que nadie se hace cargo de las cosas, da lugar al surgimiento, empíricamente y por necesidad, de organismos populares que desde abajo toman en sus manos los asuntos más graves y urgentes. Esto puede ocurrir a nivel de los lugares de trabajo (comités de huelga) y la coordinación de éstos, y también a escala municipal, sobre una base más territorial. La generalización de estas experiencias y su eventual maduración puede dar lugar a organismos que se vayan centralizando regional y nacionalmente, incluso enlazando lo laboral y lo territorial. Cuanto sucede esto último, comienza a erigirse un doble poder.
Este proceso tiene muchas veces una dinámica más o menos objetiva. Pero también es imprescindible que los socialistas revolucionarios lo alienten: ésta es una obligación número uno, estratégica, en las crisis revolucionarias. El componente principal y decisivo de la política revolucionaria en esas circunstancias es plantear cómo resolver el problema del poder a partir de las nuevas organizaciones de masas en lucha. Porque la tarea de los socialistas revolucionarios es generalizar lo que las propias masas están creando, pero también anticiparse educando y planteando la necesidad de este tipo de organismos y tomar la iniciativa de crearlos donde haya condiciones.
Otro elemento central es el contenido de clase de esta orientación: los socialistas revolucionarios tratamos de darle peso central a la clase obrera en estos organismos. Tratamos de que el elemento estructural, orgánico, de los lugares de trabajo, se combine con el territorial, se amplíe hacia al territorio, pero sin perder de vista que nuestra estrategia es que la clase obrera hegemonice la alianza de clases explotadas y oprimidas que dispute el poder.
Ya cuando comienza la compleja dinámica de la puesta en pie de organismos de poder alternativos, más que un mero “vacío de poder”, lo que comienza a configurarse es realmente una dualidad de poderes, como ocurrió clásicamente en varias de las revoluciones de la primera mitad del siglo pasado, tratándose, en ese caso, de organismos de poder alternativos de la clase obrera como fueron los Soviets en la Revolución Rusa, los Consejos Obreros en el levantamiento en 1919 y 1920 de los obreros en Turín y el norte de Italia, las formas soviéticas emergentes en la Alemania de esos años y tantas otras experiencias de ese período.
Esta dualidad de poderes puede expresarse en organismos de doble poder, aunque también por intermedio de formaciones guerrilleras u otro tipo de organizaciones, como pasó en las revoluciones de la segunda posguerra. En ese caso, el problema fue que no se trató de organismos obreros caracterizados por ser ámbitos de democracia de base o socialista, con el agravante, entonces, de que no pudieron dar lugar a dictaduras proletarias, porque no se trataba de organismos de democracia de bases obreras (y tampoco campesinas, cosa de la que se sabe menos, sino de encuadramiento burocrático de las masas). Es por esto último que, aunque es su obligación intervenir en todo proceso revolucionario tal como es, la estrategia del socialismo revolucionario, confirmada por todos los acontecimientos del siglo pasado, es la puesta en pie de organismos de poder alternativo con centralidad obrera y caracterizados por la democracia socialista. Desde otro ángulo, más vinculado con los aspectos de estrategia revolucionaria y no tanto como mera categoría del análisis, volveremos más abajo acerca de la ciencia y el arte de la insurrección.
3- 5- La importancia de la caracterización
Continuando con los problemas del análisis político, en la jerga militante un concepto habitual es el de caracterización, categoría que se nutre de todos los conceptos señalados arriba, pero que es a la vez más general y más específica. Porque por caracterización se entiende cualquier análisis de un fenómeno que tenga que ver con la acción política: una caracterización es la definición que se tiene acerca de un determinado proceso, organización o, incluso, persona (definición que siempre debe ser dinámica, sobre todo, cuando hablamos de un compañero o compañera, que nunca podrían ser evaluados mediante una definición estática o mecánica). Caracterización implica algún esclarecimiento del fenómeno de que se trate. Una caracterización es un análisis, una definición acerca del fenómeno, y a partir de ella se puede realizar, de manera científica y no empírica, una acción sobre el fenómeno dado. La caracterización tiene una serie de rasgos que la determinan: podríamos decir que es, a la vez, analítica y sintética. Porque, por un lado, puede dar lugar a una descripción, un análisis de los componentes del fenómeno del que se trate. Pero, a la vez, caracterización implica síntesis, es decir, una definición y no una lista de rasgos. De allí que la caracterización es un instrumento clave de la acción política, ya que permite llevarla a cabo no de manera empírica o irreflexiva, sino lo más científica y precisa posible.
En síntesis: a partir de las categorías arriba señaladas, se instala esta cuestión general y básica de la acción militante, que es que trata de partir de una caracterización lo más ajustada posible del escenario o fenómeno sobre el que se va a actuar para acrecentar las posibilidades de dar en el blanco y triunfar en la batalla que se avecina.
[1]Gramsci fue encarcelado por Mussolini desde 1928 hasta 1935. Como dijera su juez de instrucción del estado fascista, Gramsci era una cabeza a la que “no debía dejarse pensar por 20 años”. Cuando fue liberado, su estado de extrema enfermedad le permitió sobrevivir sólo seis meses. En esas penosas condiciones, fue capaz sin embargo de elaborar una obra de gran riqueza política conocida como los Cuadernos de la cárcel.