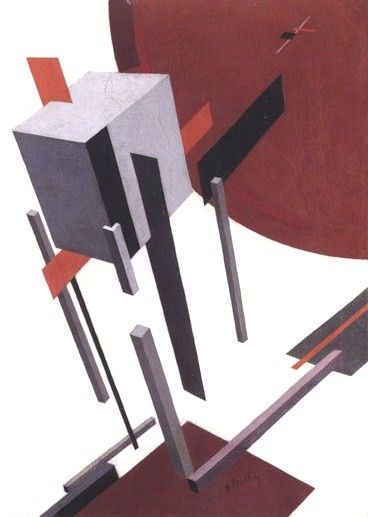Queremos comenzar respondiendo al interrogante que preside este material y es su disparador primero y más general: ¿qué es la política revolucionaria? En nuestra visión, la política revolucionaria no es otra cosa que un resorte de la acción; un instrumento de intervención sobre un campo de las relaciones sociales: la política, la afirmación de los intereses propios como “generales”. Su especificidad es cómo se verbalizan o traducen a ese plano (sea mediante reivindicaciones, consignas, programas o por intermedio del instrumento que corresponda), determinados intereses de clase. Dicho de otra manera: la política revolucionaria es una acción para hacer valer, en cada caso, los intereses inmediatos e históricos de la clase trabajadora precisamente en el campo en que esos intereses expresan su pugna, el campo de la política.[1]
En las más diversas circunstancias en las cuales las clases sociales o las fracciones de clase se manifiestan, se trate de una simple reivindicación salarial, o que la clase capitalista quiera imponer determinado régimen de explotación del trabajo, o que los burgueses agrarios defiendan determinado régimen de propiedad de la tierra, o que un gobierno legisle sobre una inversión extranjera, una ley electoral o lo que sea, en todos los casos lo que está ocurriendo es una acción en el campo político que hace a la defensa –directa o indirecta, abierta o embozada– de determinados intereses de clase (sea este interés económico, social, específicamente político o, incluso más allá, en el terreno de las relaciones entre estados). Porque la política es, justamente, esa explicitación: la búsqueda de hacer valer determinados intereses sociales mediante una intervención en el ámbito de generalización de esos intereses.
Señalemos, además, que el campo de la política posee instituciones que le son propias y que son las que explicitan, “traducen” o defienden estos intereses de las clases en pugna: los partidos políticos, sean burgueses u obreros; el estado, que defiende los intereses generales de la clase capitalista mediante uno u otro gobierno; los sindicatos (aunque aparezcan circunscriptos sólo a las relaciones “económicas” entre obreros y patronos); el parlamento y la justicia; las fuerzas armadas; los medios de comunicación, tan importantes hoy, y otras. Estas instituciones en general defienden los intereses de la clase capitalista y sus diversas fracciones (aunque nombramos aquí también a los sindicatos, que de uno u otro modo son expresión o “representativos” de la clase trabajadora).
Como digresión, recordemos que en la tradición del marxismo el ámbito jurídico-político es el de una “superestructura” que corresponde de manera que no es nunca mecánica a determinaciones que provienen de la estructura económico-social de la sociedad (relaciones materiales que son las que fijan, finalmente, el contenido y los límites de cada superestructura), pero que deben proyectarse a ese ámbito para manifestarse y hacerse valer. En la práctica, ambas “esferas” del todo social se encuentran “fusionadas”: no existe una sin la otra. Sin embargo, esta totalidad dialéctica supone una “división de tareas” que hace justamente a la política, el ámbito para la afirmación y generalización de los intereses de las distintas clases.
Volviendo a nuestro argumento, señalamos que la política revolucionaria es, precisamente, el instrumento que se da una determinada vanguardia o sector de los trabajadores, organizada por lo general en partido (o en algún tipo de organización), para intervenir en un sentido u otro en ese campo de delimitación de intereses sociales. En definitiva, la política revolucionaria es un resorte de la acción sobre el campo político de los intereses de las clases en pugna llevada adelante por algún colectivo de los trabajadores, mayormente bajo la forma partido.
2- 1- La política como economía concentrada
Esto nos transporta, inmediatamente, a la conocida definición leninista de la política como “economía concentrada”. Se trata de una forma brillante y sintética de esclarecer el punto. Lenin quiere subrayar que la política, como concepto, se mueve entre dos límites. Por un lado, afirma que la política o, más precisamente, las superestructuras jurídicas, políticas e ideológicas, no es terreno independiente que se mueva en las nubes del fetichismo o la religión; se trata de un concepto “subordinado”, determinado dialécticamente por las relaciones económico- sociales que le dan su contenido material. En definitiva, todo partido político, todo gobierno o incluso, toda religión (en éste último caso, de manera mucho más compleja e indirecta[2]), lo que reflejan, expresan o defienden, son determinados intereses de clase. De ahí que Lenin hable de la política como economía concentrada.
Sin embargo, nunca se puede perder de vista que la política tiene su propia especificidad, sus propias leyes de funcionamiento; si así no fuera, no se justificaría como plano delimitado de la realidad social, no tendría razón de ser u existir. Porque es la propia realidad social escindida y fetichizada bajo el capitalismo la que hace de la política un campo dialécticamente “separado”. Pero un campo donde, en el fondo, se afirman intereses sociales y de clase; donde estos intereses se traducen y adquieren voz y generalización. En suma, un campo que opera mediante desplazamientos y formaciones complejas que no se reducen a una mera “mecánica” proveniente de la economía, aunque sea ella la que, en último análisis, termine dando el contenido a las cosas. Lo que no es más que decir que en general las formas políticas, los partidos, las políticas de las cuales se trate, no se presentan realmente en su propio nombre (referido a los intereses de clase que realmente defienden), sino mediante algún tipo de enmascaramiento.
Sucede que bajo el capitalismo el de la política es un terreno que aparece fetichizado o invertido, disimulando intereses particulares como si fueran generales. Afirma, por ejemplo, que “la soberanía reside en el pueblo”, cuando este mismo “pueblo” no decide nada, sino solamente quién ha de ser su verdugo cada tantos años (como afirmara Lenin en El Estado y la revolución respecto de las elecciones en la democracia burguesa).
Por esto mismo, una de las tareas de la revolución y la auténtica transición socialista es la de acabar con este desdoblamiento y tender a reabsorber la política, el manejo de los asuntos generales, en el cuerpo social como tal. De ahí la conocida frase de Engels cuando definía que en el comunismo se pasaría del “gobierno de las personas a la administración de las cosas”, dando a entender que la política como instancia separada desaparecería en el contexto de una administración común de los asuntos por parte de una sociedad de iguales y autoorganizada, sin una instancia separada de la sociedad como es hoy el aparato de Estado.
En todo caso, necesariamente bajo el capitalismo, y también en la transición al socialismo, la política opera bajo una serie de leyes de condensación (por oposición a la dispersión) que le son propias y que hacen de la intervención en el terreno político una tarea obligatoria e imprescindible para los revolucionarios. A este respecto, es importante entender que la política se refiere, en definitiva, al Estado, que en el capitalismo aparece como instancia centralizadora, con un poder de condensación que plantea las más importantes cuestiones en el centro de la escena, por oposición a la fragmentación de la miríada de conflictos en el terreno estrictamente económico o de la “sociedad civil”. De allí que la imprescindible intervención en el terreno político tenga el objetivo de ayudar a formular reivindicaciones generales, de conjunto.
La acción política debe ser entendida como la intervención en el ámbito de los asuntos generales, de los programas, de las perspectivas de conjunto y el elevarse a ella. Tal es la tarea propia de los revolucionarios, en contraste con la fragmentación y parcialidad a la que están sometidos los explotados en las luchas cotidianas (el mero terreno económico). De ahí que Lenin hablara de la necesidad de “elevarse a la pelea política de conjunto”, a un campo que trascendiera la mera lucha reivindicativa entre obreros y patronos (que, sin embargo, es el punto de partida en la mayoría de los casos).
Esta dialéctica hace que la clase obrera deba elevarse plenamente al plano político antes de que por intermedio de la revolución socialista y la transición pueda abolir la política como ámbito separado (y este aspecto nos separa de los anarquistas y las corrientes “antipolíticas”). Y esta elevación política revolucionaria es imprescindible porque el campo político es una esfera objetiva de la realidad social, la esfera de la generalización de los intereses de clase. Y la clase obrera debe elevarse a ese plano: batallar en el plano de los “intereses generales” para, con su política revolucionaria, hacerse valer y ganar hegemonía sobre el resto de las capas explotadas y oprimidas.
2- 2- La política revolucionaria como ciencia y arte
Como la insurrección o como la guerra misma, la política revolucionaria es, y no puede dejar de ser, una ciencia y un arte. Como lo señalara Lenin y antes que él el militar prusiano “hegeliano” Clausewitz -en los hechos, porque nunca alcanzó a leer a Hegel-, toda acción humana sobre un objeto determinado requiere de capacidades de ciencia y de arte, de conocimiento e intuición, las dotes del científico y el creador. Y la política y las guerras acaso más que ninguna otra.
La dimensión científica tiene que ver con el estudio, el análisis, los principios elementales y las leyes que rigen el fenómeno de que se trate. Sin esta investigación, sin este estudio previo, sin los principios generales de la ciencia particular a la que se refiera, la acción sería un puro empirismo, un mero proceder inconsciente (e inconsistente) sobre las cosas mismas, en general condenado al fracaso. Pero, al mismo tiempo, la política tiene elementos de apreciación de las cosas a la primera ojeada. Es un terreno en el cual la intuición se mueve a sus anchas, porque la dinámica de la realidad muchas veces deja poco margen temporal para la reflexión razonada. Gramsci define la intuición como “la rapidez con que se relacionan hechos aparentemente ajenos entre sí”. En este terreno además, inevitablemente, operan tanto el azar como una lógica de probabilidades. Es decir, la dimensión artística y no una determinación mecánica de los procesos. En esa dimensión artística o intuitiva tiene enorme peso la experiencia anterior, el haber pasado varias veces por circunstancias similares. La intuición no es una iluminación mística, sino que se forja a partir de una acumulación de experiencias, aunque esas experiencias no estén expresamente razonadas. Es el subproducto de una experiencia que queda internalizada y que no siempre se asume conscientemente, sino que se hace valer a modo de reflejo.
La combinación de estos rasgos científicos e intuitivos, de esta ciencia y este arte de la política, hacen a las características del “genio político” (Clausewitz hablaba, agudamente, del “genio” guerrero); es decir, la capacidad de lograr la apreciación justa de las circunstancias. Rasgo que sólo se obtiene mediante la combinación del estudio y la experiencia, que no es otra cosa que el concepto de praxis que pedía Marx.
En resumen: la política revolucionaria como aplicación “subjetiva” (en el sentido de hecha por un sujeto) a un campo de determinaciones objetivas puede mover montañas en la medida en que adquiera terrenalidad deduciéndose lógicamente de sus mismas premisas; o, como pidiera Lenin en sus Notas filosóficas a Hegel, atrapar los eslabones más débiles de la cadena de la propia realidad. De ahí el lugar central que la política tiene en la acción de los socialistas revolucionarios y que desde nuestra corriente queremos reivindicar en el centro de nuestra actividad: hacer política revolucionaria como centro de la actividad para transformar la realidad tomando como referencia no nuestro propio ombligo (como hacen muchas sectas que confunden sus deseos con la realidad, un autoengaño demagógico del que terminan siendo la primera víctima[3]), sino las determinaciones más profundas y objetivas de las tendencias sociales y políticas.
2- 3- Histórico y político
En Gramsci es muy aguda la afirmación de la política como momento creador, transformador; como historia considerada como acontecimiento que se desarrolla en el momento mismo en que está acaeciendo. Gramsci recupera la dimensión de la política no como algo meramente pasivo, sino como verdadera acción creadora de la realidad histórica a partir de determinadas circunstancias. De ahí que cuando habla del Príncipe moderno (en alusión a Maquiavelo) viera encarnado éste en el partido político revolucionario como actor, a la cabeza de la clase obrera, de esa política creadora de la historia. Es parado desde ahí que considera a la política como la “única historia en acto, la única filosofía en acto, la única política”.
La contemporaneidad de la historia no debe ser vista como algo puramente “objetivo” que ocurre paralelamente a nosotros, sino como un quehacer que, aunque parta de circunstancias determinadas heredadas de las generaciones anteriores, nos implica, implica a las clases fundamentales y su política, implica a la acción que los sujetos sociales llevan adelante en el campo de la lucha de clases y transforma, para mal o para bien, la realidad de las cosas.
De ahí que Gramsci tuviera en altísima estima a la política revolucionaria (y al partido político como su instrumento par excelence) y la concibiera como el instrumento de transformación de la realidad dada. De ahí, también, que se desprendiera una concepción particular de la historia en el sentido no de algo que ocurre a pesar nuestro o librado a la inexorabilidad de las cosas (o mero estudio del pasado), sino que viera en la historia contemporánea, en la historia que se desarrolla bajo nuestros ojos, un campo para la intervención revolucionaria para transformar el curso de las cosas en el sentido de la emancipación de los explotados y oprimidos.
[1]La política, por definición, es un terreno de representación de intereses sociales, pero como esta representación no siempre habla en su propio nombre sino de manera disfrazada, Marx solía asemejar el terreno de la política a un teatro.
[2] Ejemplo típico al respecto es el movimiento de la Reforma en Europa, que fue funcional al desarrollo del capitalismo en su despliegue de una concepción de moral cristiana más adecuada al nuevo orden social que la de la Iglesia Católica. La ética protestante y el espíritu del capitalismo, el clásico de Max Weber, sigue siendo, aun en su matriz relativamente idealista, una de las más brillantes explicaciones del fenómeno.
[3]“Los propios deseos y las propias pasiones bajas e inmediatas son la causa del error, en la medida en que sustituyen el análisis objetivo e imparcial, y esto no como ‘medio’ consciente para estimular la acción sino como autoengaño. También en este caso la serpiente muerde al charlatán, o sea que el demagogo es la primera víctima de su demagogia” (Gramsci, cit., p. 110).